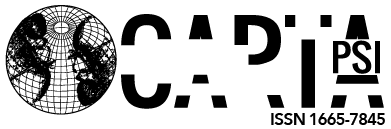Una oscura pasión
Alberto Constante
Peores son los odios ocultos que los descubiertos
Séneca
Escribo «los servios» como puedo escribir «los kurdos», «los bosnios», «los judíos» y tantos otros. «los homosexuales», «los negros», «los indígenas», las mujeres. Lo escribo así, con minúscula, para decir que no pienso en naciones. En plural, como dijo Lyotard, para indicar que no invoco con ese nombre a una figura o a un sujeto político, religioso, ni filosófico. Entre comillas, para evitar la confusión de éstos con aquellos reales. Todos constituyen el objeto del no ha lugar por el que estas minorías son golpeadas realmente por una obscura pasión: el odio.
El odio se desnuda hoy en día en el seno de nuestro malestar social. Sus expresiones infunden tanto el despertar de los viejos nacionalismos [1] hoy reeditados, como el incremento de los integrismos religiosos, del antisemitismo a las diversas formas de xenofobias o también a la proliferación de las manifestaciones del odio a sí mismo (como son las distintas formas de melancolía, o los diferentes pasajes al acto suicidarios) [2] .
Lacan advertía que no hay teoría de la historia que pueda dar cuenta de la barbarie desencadenada por la promoción del odio racista tal como se encarnó en el nazismo;
«Hay algo profundamente enmascarado en la critica de la historia que hemos vivido-el drama del nazismo-, que presenta las formas mas monstruosas y supuestamente superadas del holocausto… nada es capaz de dar cuenta de este resurgimiento mediante el cual se evidencia que son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir, en una captura monstruosa, ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros. La ignorancia, la indiferencia, la mirada que se desvía, explican tras que velo sigue todavía oculto este misterio. Pero para quien quiera que sea capaz de mirar de frente y con coraje este fenómeno, y repito, hay pocos que no sucumben a la fascinación del sacrificio en si-el sacrificio significa, que en el objeto de nuestro deseo, intentamos encontrar el testimonio de la presencia de ese Otro que llamo aquí el Dios oscuro»
(J. Lacan, 24 de Junio 1964).
Tenía razón. En la Shoah caducaron todos los Otros, y en cualquier testimonio, hasta el dios más personal fue sospechoso de desear ese mal. «¿Y si Dios se pone del lado del enemigo?» se preguntaban. ¿Fue la Shoah un precursor brutal de los tiempos en que «el Otro no existe»? Entonces, la Shoah es el caso único y primero en que no sólo se pierde el nombre, no sólo todo lo simbólico queda agujereado, no sólo se produce una mortificación constante del cuerpo, sino que se pone en escena como alternativa última y única, la presentificación de un real hasta entonces innombrable. Es cierto, esa inscripción evoca en su espesor intertextual otro enunciado -«después de Auschwitz»- que, sin embargo, se concibió tan irrepetible como la experiencia límite a que se refería. Como precisa Lyotard: «Auschwitz es un modelo, el modelo es una especie de paraexperiencia (…) en la que la herida del espíritu no cicatrizaría….» [3] . La xenofobia, en sus diferentes expresiones, ensombrecería no sólo el siglo XX, sino éste que despunta. «¿Cuál es la intención del discurso del odio si, en realidad, no aspira a cambiar nada?… La tolerancia a la diferencia es tan solo una forma diferente de tolerancia que habilita a los gobiernos para tratar los conflictos étnicos y raciales en otras naciones de acuerdo con sus propios intereses» [4] .
De todas las virtudes, la más abierta e insistentemente promocionada por la Ilustración es sin duda la tolerancia. Ya antes del siglo de las luces diversos autores como Milton o Spinoza, habían abogado elocuentemente por ella. Pero son los nombres de Locke, Voltaire, Diderot, Kant o Lessing los que han quedado más decisivamente unidos a los orígenes modernos de esta reclamación fundamental, cuya exposición clásica aún sigue siendo el On Liberty de Stuart Mill. Pero, ¿en qué consiste la tolerancia? La tolerancia es el reconocimiento del derecho a no creer: a no creer en la religión establecida, en la ciencia establecida, en el orden establecido, en la democracia establecida, en la sexualidad establecida, en el sentido común establecido, en todo lo que de una u otra manera hemos falicisado. No hay consideración de orden público o estrategia democrática que justifique el castigo de un ser humano por lo que supone, añora o respeta; no hay intransigencia de la verdad, sino esa verdad de la intransigencia que pretende conseguir un ser humano sin trasfondo, sin sorpresa y sin discrepancia: es decir, que pretende acabar con la humanidad misma.
El diccionario político de Basil Backwell [5] la define del modo siguiente: «Determinación de no prohibir, obstaculizar o interferir una conducta que se desaprueba, cuando se tiene el poder y el conocimiento necesario para hacerlo». En esta definición negativa se aportan dos datos importantes: la desaprobación por lo tolerado, piedra de toque de la tolerancia, y el poder de obstaculizar o prohibir en el tolerante. El primero subraya que tolerar no es suspender nuestro juicio acerca de creencias y conductas, sino renunciar a utilizarlo como fundamento de persecución; el segundo indica que la tolerancia nunca es la resignación del impotente, sino la restricción voluntaria del poderoso.
Como todas las virtudes que pueden atribuirse tanto a individuos morales como a instituciones públicas, la tolerancia implica numerosos conflictos entre lo que Max Weber llamó «ética de los principios» y ética de la responsabilidad». El problema fundamental es determinar los límites de lo intolerable, pues la tolerancia no debe confundirse con ni con la simple indiferencia ante lo que ocurre a nuestro alrededor ni con la indulgencia cómplice con crímenes y desafueros. Por ello, ante la exigencia de tolerancia en el mundo actual, no podemos olvidar que la petición de tolerancia brota como una reacción ante la intolerancia, no al revés.
Desde Nerón y Constantino, pasando por la Inquisición, hasta Auswichtz y el Gulag, el mundo ha conocido constantes persecuciones de toda índole. El poder de cada jefe político o religioso se ha afirmado en la unanimidad forzosa y en el exterminio o el sometimiento de los diferentes. El término «etnia», por ejemplo, sirve para acotar el campo de estudio de una de las ciencias humanas que ha alcanzado mayor desarrollo y resultados más interesantes en nuestro siglo, la «etnología». Pero también es el nombre de una suerte de Leviathan. Su sanguinaria tarea ha despedazado los Balcanes, amontona cientos de miles de víctimas en Palestina o Ruanda, ha diezmado a los indígenas en varios países latinoamericanos, y provocó, casi hasta la extenuación, estragos en Timor Oriental [6] ; impidió hasta hace muy poco la convivencia civilizada en Irlanda y la sigue dificultando seriamente en el mundo contemporáneo.
Esta palabra, «etnia», casi una metáfora, se ha convertido en uno de los peores nombres del espanto humano, ella nos ha enseñado que los crímenes nunca quedan fijados en un pasado histórico; por el contrario, se encierran en un presente eterno desde el que piden justicia a gritos.
En todas estas guerras siempre aparece en el fondo una evocación de la génesis misma de la violencia fratricida mitológicamente formulada en el texto de la Biblia: la historia de Caín y Abel que pone en escena la rivalidad asesina entre dos hermanos que se desencadena bajo la mirada arbitraria y terrible del Padre. Abel criaba ovejas y Caín cultivaba el suelo. Al final de la temporada ambos llevaron su ofrenda a Dios: productos de la tierra para el uno, productos de los animales para el otro. «El Señor giró su mirada hacía Abel y su ofrenda pero desvió su mirada de Caín y su ofrenda. Caín se irritó enormemente» [7] . Freud también formuló un mito en Tótem y Tabú. El odio al Padre, figura fantasmática y figura mítica en la cual se proyecta el acaparamiento de todos los bienes y todos los goces, en particular el goce de todas la mujeres. Los hijos lo asesinan pero, luego, y bajo el peso de la indomable culpa, elevan al padre odiado a la figura de un padre idealizado del amor, un padre todo amor que ama a todos los hijos por igual. Es en el nombre del padre muerto que los hijos pactan un Contrato Social sometiéndose voluntariamente a la ley, que es prohibición del goce de al menos una mujer. En el mito de la horda primitiva reside el origen de la prohibición, ahí la Ley adviene con la desaparición del padre. Interdicción y odio. Lacan dice que incluso tras su muerte y sobre todo a causa de ella, no puede evitarse el refuerzo de la Ley [8] . Uno de los mitos pone en escena el odio asesino entre hermanos diferenciados por la mirada de Dios Padre; el otro, pone en escena el odio de los hijos ante un padre tiránico acaparador de todos los bienes, y de todas las mujeres. El mito bíblico pone en escena:
- La voluntad terrible y arbitraria del padre (en este caso ante las ofrendas sacrificiales de sus hijos);
- Una demanda divina de esa mirada que requiere más y más ofrendas(apetencia superyoica) para ser satisfecha y que sólo se calma, mas no se satisface, con el sacrificio de Abel;
- La faz profundamente maligna de Dios; y
- La génesis de nuestra existencia signada por el crimen.
El mito freudiano pone en escena
- El odio hacia el padre, como relación primera;
- El odio ligado a los intereses yoicos narcisistas;
- La figura del Padre que, en contrapartida, y gracias a la culpa, se constituirá como figura idealizada en el amor.
- La ley referida a una instancia idealizada o, en términos lacanianos, a un puro significante.
Los ejemplos que hemos evocado aquí intentan ilustrar que el «horror» no escapa enteramente a la producción inconsciente, efectivamente, el odio al padre está en el origen de la ley simbólica de la interdicción, es decir, del lazo social o, al registro de la producción imaginario-simbólica que rige a la formación de un grupo humano en una comunidad [9] . Pero además, Freud llamó a los fenómenos de segregación el «narcisismo de las pequeñas diferencias» que introduce hostilidad en las relaciones de quienes precisamente más se asemejan entre sí: hacia los vecinos del próximo barrio, hacia los habitantes del pueblo limítrofe, hacia los creyentes de una religión levemente disímil de la nuestra, hacia los inmigrantes que vinieron aquí desde fuera tal y como nuestros padres o nosotros mismos.
El registro de la segregación y de los fenómenos que de él se derivan como la exclusión, la violencia, y el genocidio sólo se desarrollan completamente en la medida en que movilizan lo que hay de más sagrado en la socialización del sujeto, a saber: el Nombre del padre, su mirada «aprobadora» y la invocación angustiante de una amenaza de invasión que propiciaría el retorno por la mirada maligna del extranjero. Parece ser muy difícil dar cuenta de las lógicas de la exclusión o del genocidio (o de purificación étnica) sin convocar el lugar del «complejo paterno». ¿Cuál es entonces, desde el psicoanálisis, la génesis de esta «obscura pasión»?
En efecto, si seguimos los rastros de la pasión del odio y sus consecuencias en las formaciones colectivas, cuatro son las líneas que abren la perspectiva psicoanalítica trazada por Freud y, posteriormente, por Lacan.
- El narcisismo, sin duda es el rasgo identificatorio en torno al cual se agrupan las comunidades, el rasgo diferencial con el cual se marca al otro como extranjero a excluir y segregar y, en particular, los fenómenos que Freud clasifica bajo el título de «narcisismo de las pequeñas diferencias».
- La tendencia natural del hombre a la maldad, la agresión, la crueldad y la destrucción, que viene del odio primordial y tiene incidencias sociales desastrosas, pues el hombre satisface su aspiración al goce a expensas de su prójimo, eludiendo las interdicciones [10]
- Como debe renunciar a satisfacer plenamente esta agresividad en sociedad, le encuentra un camino de salida en los conflictos tribales o nacionalistas. [11]
- Los desarrollos de Lacan acerca del odio que deben ser referidos a una teoría acerca de la economía del goce.
Lacan definirá en la dimensión del goce aquello que es específico de la pasión del odio tal como ella se realiza en el racismo: el racismo es el odio al goce del Otro. El sujeto goza en detrimento del otro semejante. Nada más cercano a la definición de la violencia que la búsqueda de la división subjetiva, la cual apunta al sufrimiento o a la anulación material o simbólica del semejante, reduciéndolo a la condición de objeto. Es esta suposición del Goce del Otro la que se ofrece como objeto a la pulsión de muerte, al Otro constituido como «extranjero». Por ello, definir el racismo como el rechazo de la diferencia no basta [12] .
Entonces, ¿qué descubre el psicoanálisis concerniente al odio? Su presencia indestructible en el inconsciente. Esta presencia es a tal punto permanente e indestructible que Freud llega a formular una primera tesis respecto a este oscuro afecto: el odio es precursor del amor y debe postularse la existencia de un odio originario. Por ello, se ve conducido a afirmar que la fuerza psíquica del odio es mucho más fuerte de lo que pensamos. Esta fuerza indestructible, este empuje a un retorno siempre posible del odio, sólo puede ser explicado por la conexión de esa oscura pasión con la pulsión de muerte. Freud hace del odio el afecto propio de la tendencia a la destrucción, y a esta tendencia la representante de la pulsión de muerte. Si tenemos en cuenta que para Freud «Toda pulsión es pulsión de muerte» se ve que este registro indestructible del odio es el registro mismo del empuje a la satisfacción pulsional, indiferente al objeto y ciega en cuanto a la preservación del otro. La fuerza al odio le es dada de su nexo con la pulsión de muerte.
El mundo es lo primariamente odiado; el mundo, siempre extranjero. En el comienzo lo exterior, el objeto y lo odiado son idénticos. Sólo después, una vez que el objeto se manifiesta como fuente de placer es amado, pero entonces es incorporado al yo de tal modo que el yo-placer vuelve a situar como odioso todo aquello que le es extranjero.
Freud no duda en afirmar que los grupos humanos necesitan de la formación de círculos reducidos para abrir una vía de solución a la pulsión de destrucción, convirtiendo en enemigos a quienes se sitúan en el exterior del círculo. Se ama según la identificación, se odia también según ella, pero al contraidentificado. ¿Qué concluir entonces? La estructuración misma de la identificación significante es acompañada por la creación de un objeto de rechazo ofrecido a la insaciable satisfacción pulsional. El resto de goce -resto de real no absorbido por lo simbólico- que no entra en la circulación significante regida por la identificación, hace retorno para alimentar nuestra obscura pasión.
Nada permite sostener la idea de una evolución de la civilización que aseguraría, según el pensamiento de los positivistas y la ilustración, el pasaje de la barbarie a la civilización entendida como erradicación definitiva de las potencialidades destructivas. Como el superyo, la lógica capitalista impone una voracidad ilimitada: entre más se le ofrece más demanda. Hoy, cuando parece jugarse el enfrentamiento sin mediación entre un mercado internacionalizado e identidades replegadas sobre sí mismas, la diversidad de las culturas tiende a disolverse en el anonimato o bien, inversamente, se transforma en nacionalismos identitarios intolerantes que desembocan en los estragos de la purificación étnica y condena a las minorías numerosas a la deportación, la violación, al exilio o a la desaparición.
Lacan, con Freud, nos conduce a una conclusión inquietante. Una conclusión que intenta dar respuesta a un interrogante que no es el por qué del odio y de la violencia, sino el por qué el amor y la paz, cuando dicen que a lo que retrocedemos frente al odio es a atentar contra la imagen del otro, sobre la cual nos hemos formado en tanto «yo». Nos encontramos en el campo de las identificaciones imaginarias y simbólicas que tienen su importancia fundamental en la constitución del sujeto, las relaciones y el orden social, es decir, lo político. Pero si estas identificaciones son objeto de leyes supremas y muestran al mismo tiempo todos sus fracasos, quiere decir que la identificación sobre la que se constituyen tiene el carácter de un «hueco» [13] . Tanto en lo imaginario como en el simbólico, la falta y el vacío son sus características. «Las imágenes, dice Lacan, son engañosas (…) También el hombre, en tanto que imagen, es interesante por el hueco que la imagen deja vacío» [14] .
Alberto Constante
[1] Se suele contemplar la aceleración del proceso de globalización como preludio del fin del estado-nación. Pero realidades como los bloques políticos antagónicos o los nacionalismos indican su pervivencia como principal instancia política. ¿De qué hablamos cuando decimos «nacionalismo»? Históricamente se podrían distinguir dos tipos básicos: un nacionalismo separatista o centrífugo (representado hoy en el nacionalismo vasco, el escocés, el proyecto de «Padania» de Bossi…) y otro unificador o centrípeto. El primero es de base étnica, y en gran medida es una reacción frente al segundo, que se basa en el concepto de nación como proyecto político integrador. Los nacionalismos actuales promueven un hecho diferencial que en realidad es siempre preferencial: esta identidad en vez de aquélla. Y el establecimiento de una preferencia propia como derecho incontrovertible sobre otros (sea apelando a fundamentos étnicos, como en la ex Yugoslavia, o socioeconómicos, como los de la Padania de Bossi) despierta de inmediato una feroz resistencia de igual signo y la discordia civil.
[2] M. Zafiropoulos y P. L. Assoun, La haine, la jouissance et la loi, Anthropos, Paris, l995.
[3] Jean Francois Lyotard, La diferencia, Gedisa, Barcelona, 1991, p. 208.
[4] Renata Salecl, (per)versiones de amor y de odio, Ed. Siglo XXI, México, 2002, p. 135
[5] David Millar, Diccionario político, ed. Basil Backwell, Oxford, 1987, trad., esp. Alianza Editorial.
[6] Desde el 20 de mayo del 2002, la República Democrática de Timor Oriental es el país número 190 de la Organización de Naciones Unidas. El nacimiento de la nación más joven del planeta nos enseña que la dignidad de un pueblo puede ser más fuerte que la supremacía militar de cualquier potencia mundial.
[7] Pareciera que el tiempo soñado de la venganza se caracterizara por la simultaneidad.
[8] Para Lacan «…el goce permanece tan interdicto para nosotros como antes -como antes de que supiésemos que Dios está muerto». La prohibición del goce le sobrevive a aquél -el padre- que aparece como su principal obstáculo. Entonces, ¿cómo se puede entender la subsistencia del goce incluso en medio del odio? Sólo sería porque el padre de la horda, el padre cruel y gozoso, es él mismo portador de un mandato de goce. El mito del padre de la horda, aparece metafóricamente, en los discursos de autoridad en el que no hay espacio simbólico para la participación del otro. Cfr., Jaques Lacan, Seminario 7, «La ética del psicoanálisis», ed., Paidós, México, 1988, pág. 223.
[9] Todas las guerras, todos los conflictos xenófobos, los odios sepultados bajo el fragor de la palabrería han dejado inscripto un «después-de» que no es simplemente el marcador temporal de una periodización sino la figura de un hiato abierto en el mismo espacio donde se escribirán los relatos de nuestra historia cuando ese pasado ominoso haya cesado de ser reciente.
[10] Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, Obras Completas, Amorrortu Buenos Aires.
[11] Sigmund Freud, El malestar en la cultura en Obras Completas, ed. cit. No pueden abordarse estas formaciones sin pasar por la erección del monumento al Padre. El padre sigue siendo el operador que distribuirá tanto la vía del amor idealizante y pacificador como el retorno del odio mortífero que el resquebrajamiento del dispositivo idealizante puede inducir, ilustrando así las raíces inconscientes en las cuales todo lazo social se afinca. En este punto conviene recordar el mito freudiano de Tótem y Tabú, que coloca en el inicio del contrato social el acto de parricidio.
[12] El racismo de los discursos en acción no se reduce a un puro problema de identificación, sino que concierne a lo que en el discurso no es lenguaje: es decir, al goce
[13] Jaques Lacan, La ética del psicoanálisis, en op. cit. pág. 237
[14] Ídem.