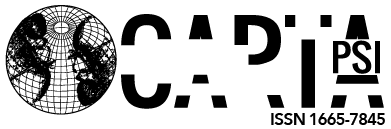La práctica actual del psicoanálisis: entre Escila y Caribdis
Josafat Cuevas S.
“Fluctuat nec mergitur”[1]
Freud, refiriéndose al psicoanálisis en 1914
Acabamos el año pasado de celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Sigmund Freud, hemos sido testigos de los homenajes más diversos. Justo es decir que algunos de ellos nos han evocado una probable escena de un film de cine negro: un personaje entrega a otro un regalo acompañando su gesto con la palabra “felicidades”, y después que el otro lo recibe, saca un revólver y ¡Bang!, le dispara a matar en el pecho.
No es una exageración. Esa situación nos pone de lleno en el tema y título de nuestra intervención de hoy. En uno de los eventos conmemorativos aludidos recién, escuchamos a cierto psiquiatra psicoanalista –hay que decir que en algunos medios esta dupla no sólo no inspira las reservas pertinentes, sino que es un claro signo de prestigio- desplegar con la ayuda de la tecnología más moderna (cañón le llaman), lo que ubicó como una “revolución psicofarmacológica”, última de una serie en la que Freud y el psicoanálisis habrían constituido la segunda. De la primera que el personaje en cuestión ubicó no puedo decirles nada pues ella se pierde en la noche de los tiempos, y también en la oscuridad de su alocución.
Quizá no sobre decir aquí que la psiquiatría clásica, aquella que se sostenía de una riqueza y finura clínicas sin igual, jalonada por los celébres nombres de Kraepelin, Clearambault, Lasègue, Regis, etc., ha recibido también su acta de defunción expedida por esta temible “revolución”, tan bipolar como uno de sus ejes constitutivos: sabemos que a los psiquiatras militantes de tal movimiento les alcanza con un cómodo jano diagnóstico, en el que colocan sin problema a cualquier sujeto que se ponga bajo su mira: la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Por supuesto, el remedio farmacológico para uno y otra está tan definido como aquellas.
Lo anterior nos ayuda a ir delimitando aquello a que nos referimos con la famosa roca o gruta en la que se ocultaba el monstruo Escila, y que los valerosos navegantes de los tiempos homéricos debían sortear por un estrecho pasadizo marítimo sólo para correr el riesgo aún mayor de naufragar en la roca tan próxima en la que habitaba otro ser no menos terrible llamado Caribdis.
Esta primera roca en la que el psicoanálisis peligra con naufragar, podemos situarla en relación con un cierto dominio que se deja delimitar bajo el rubro de lo “psi”: psicología, psicoterapia, psicopedagogía; pero, en primerísimo lugar: psiquiatría. Aunque el prefijo “psi” -de psique, alma- les sea común, la psiquiatría pretende derivar su prestigio de un abordaje que viene en línea recta del discurso y la práctica médicas: iatrós, médico, iatreia, curación.
La cosa es complicada pues de algún modo el psicoanálisis nació en ese terreno, sólo que es preciso acotar ahora el modo en que, a la vez que Freud lo concibió como perteneciendo al dominio de las Natürwissenschafts, las ciencias naturales que se delimitaron de acuerdo con el precepto fundamental del monismo metodológico del positivismo comteano, al mismo tiempo rompió con las nosografías psiquiátricas en boga. Baste recordar aquí el esfuerzo que hubo de realizar para arrancar a la histeria del marco en que estaba situado, ya como producto de una “degeneración” constitutiva o consecuencia de una incapacidad -igualmente genética- para una pretendida “síntesis psíquica”. Lo mismo cabe decir respecto de su discusión en torno a la demencia precoz, y su intento por delinear una entidad clínica para la que propuso el nombre de parafrenia. Y aunque el peso y la inercia de la nosografía psiquiátrica se resistió a este cambio propuesto por él, ello no impidió que después Lacan definiera el “campo paranoico” de las psicosis siguiendo sus pasos.
Y ya que mencionamos a Lacan, citemos estas palabras suyas: “Decimos, contrariamente a lo que suele bordarse sobre una pretendida ruptura de Freud con el cientificismo de su tiempo, que es ese cientificismo mismo (Brücke, Helmholtz, Du Bois-Reymond), el que condujo a Freud, como sus escritos nos lo demuestran, a abrir la vía que lleva para siempre su nombre”[2].
Es precisamente una actualización de esa problemática acerca de la cientificidad del psicoanálisis la que orientó a Lacan durante años, aunque su posición al respecto haya cambiado varias veces. En el escrito “Del sujeto por fin cuestionado” dice “que el psicoanálisis nació de la ciencia es cosa manifiesta. Que hubiese podido aparecer desde otro campo es inconcebible”[3]. En cierto momento de su recorrido ubicó al psicoanálisis en el terreno de las ciencias “conjeturales”.
Pero más que abundar aquí sobre este punto, dejemos consignado mejor que lo que marca de manera contundente el relevante papel de Lacan en nuestro campo, es la radical puesta en cuestión de la función del saber en el análisis, y particularmente en su relación con el lugar del analista y, por tanto, de su formación, tema de esta Jornada. Al contrario del modelo de formación vigente ahora y entonces, basado en la idea de una acumulación curricular (que incluya la “supervisión” de casos es aquí irrelevante), Lacan sitúa la función del saber, del lado del analista, desde una puesta en suspenso no menos radical: no hay un saber positivo, ni médico, ni pedagógico, ni filosófico, mucho menos religioso, que venga en su auxilio en la atópica función de soportar –literalmente-, la transferencia, cada transferencia que le es dirigida[4]. Y en ello no hace sino seguir, por otro lado, la indicación metódica de Freud de ignorar todo lo que se sabe frente a un nuevo caso.
En esta misma perspectiva podemos situar sus intentos de definir, más que de determinar a secas si el psicoanálisis es o no una ciencia, las relaciones de aquél con la magia, la religión y aún la misma ciencia[5].
De más está decir que su posición se ubica en las antípodas de los diversos dominios “psi” a que hemos aludido antes, los cuales pretenden sostenerse, y además soberanamente, de una espuria concepción de un saber bastante difuso y degradado, que está lejos de ser cuestionado en su conformación, función y uso por parte de un “profesional” apoltronado en una posición que Foucault no dudaría en ubicar del lado del poder, y por tanto, no en la perspectiva en la que Lacan insistió en mantener la práctica del análisis: en una relación, siempre problemática, del sujeto escindido entre el saber y la verdad.
He aquí entonces al psicoanálisis actual en riesgo de ser diluido y deglutido por estas diversas prácticas y discursos salvacionistas, que además proliferan. Tenemos de este lado, entonces, a Escila: tiene el rostro del Prozac.
¿Y del otro lado del estrecho? ¿Qué temible semblante tiene Caribdis? Digámoslo de entrada, para desplegarlo de inmediato: el del “espíritu”.
No son nuevos los reiterados intentos de diluir al psicoanálisis en prácticas y discursos místicos, mágicos y tarotistas (del cachondeo sistematizado en terapias de toda laya ni hablamos). Lo que de este costado abona el terreno tiene que ver con la idea, a todas luces cuestionable, de que, si los hechos subjetivos no se pueden pesar en una balanza, entonces seguramente tendrán que ver con oscuras –y oscurantistas- “energías” y nociones tan etéreas como éstas.
No es raro escuchar que la concepción junguiana es más completa e “integral” que la reducida visión materialista y “pesimista” de Freud, dado que toma en cuenta elementos de una pretendida “naturaleza humana” como los de cierto sentimiento “cósmico”, arquetípico, por el cual el sujeto se religaría con el todo. Sabemos el tajante distingo que Freud siempre sostuvo frente a iniciativas de esta índole. Su ruptura con Jung lo atestigua suficientemente.
Incluso hay que añadir que, a nuestro modo de ver, cierto panorama actual delineado por un hipercriticismo de creencias e instancias –por no decir instituciones-, que antes funcionaron, si bien siempre de modo problemático, como continentes de diversas visicitudes humanas no ajenas a la locura –materia y objeto del psicoanálisis-; este panorama, decimos, es un terreno fértil para la proliferación de prácticas apoyadas en las técnicas de adivinación más diversas. Sobra decir que ellas ofrecen un eficaz remedio contra los sinsabores y dificultades de la vida, al hacer saber al consultante cierto saber ya escrito en algún lado, el cual le es trasmitido por el médium terapeuta.
Que el psicoanálisis haya sufrido –y sufra- la demanda de acercarse a esas prácticas y discursos es una cosa, y otra muy distinta que les ceda terreno.
Hace no mucho apareció un artículo firmado por un conocido psicoanalista “lacaniano”. Jean Allouch, en el que nos anuncia la buena nueva de que todos los psicoanalistas, desde el inicio mismo de esta experiencia, coincidente casi con el despuntar del siglo XX, hemos estado equivocados con respecto del verdadero objeto de nuestra experiencia: éste ya no debe ser la “psique”, sino precisamente …¡el espíritu!
Buena nueva acompañada de otra: como todo renacimiento espiritual, éste implica un rebautizo: lo que -aunque imposible- no dejamos de hacer cotidianamente, ya no se llama psicoanálisis, sino ¡spichanalyse! En este, como en otros terrenos, hay quienes están más cerca de la fuente viva de las nuevas verdades, pues en lengua francesa no suena tan cacofónico como en un improbable español: spicoanálisis. Y no se piense que la idea de que la experiencia del análisis es propiedad exclusiva de los francoparlantes está tan alejada del espíritu –aquí sí- del perpetrador de tal desmesura. Hemos tenido en el pasado bellos ejemplos en este sentido.
Pues bien, un par de cosas en relación con los “argumentos” que según ese autor abonan su propuesta. Su eje principal tiene que ver con un “darle lugar a Foucault”, dado que éste habría realizado una “genealogía” del psicoanálisis, una de cuyas consecuencias, a lo que parece, sería la de que este autor, apoyado en ella, invitaría al psicoanálisis a una serie de “trasformaciones” a las que habría que asentir. Según el citado psicoanalista, sus colegas, o sea nosotros, no leemos a Foucault por un temor de que “tomarlo en cuenta implicaría demasiados trastocamientos tanto en la teoría como en la práctica psicoanalíticas”[6]. El terreno propicio para tomar en cuenta esta invitación es, según él, que el psicoanálisis, desde hace más de un siglo, “llegó a ya no saber dónde está parado ni lo que es”[7].
Lo que la aludida genealogía dibuja es que, con el psicoanálisis, Freud se habría insertado, sin saberlo, en una larguísima tradición de más de veinticinco siglos de una serie de prácticas que Foucault enfoca bajo los precisos términos de la epimeleia heautou (cuyo equivalente latino sería la cura sui): el cuidado de sí.
Desde una perspectiva amplia, es obvio que se puede acordar con esta formulación, con la reserva de no descuidar lo que el citado analista mismo señala como al pasar, pero sólo para borrarlo él mismo con las consecuencias que pretende extraer de ella. Escribe que Freud “al seguir a la histérica, inventó una inédita manera de cuidar de sí”[8]. Es decir, en lo que sigue de su texto justamente desdibuja ese inédito que señala como propio de la apertura freudiana. Digamos por qué.
Uno de los argumentos fuertes en los que nuestro autor pretende apoyar su proposición es el hecho irrecusable, al que ya nos referimos, y con el cual desde otra óptica podríamos acordar, de que socialmente el psicoanálisis ha estado a menudo marcado –y ¿por qué no?, también lastrado- por los diversos discursos y prácticas “psi” que amenazan con diluirlo hacia uno u otro lado. Desde ese ángulo, y sólo desde ése, pareciera que hay un acuerdo en que el psicoanálisis puede encallar en esa Escila. Pero el acuerdo se desvanece cuando vemos que el autor promueve al centro de las diversas prácticas y ejercicios del cuidado de sí la noción de “espíritu”.
Una de las referencias importantes para el desarrollo que Foucault realiza sobre este tema, es el libro de Pierre Hadot Ejercicios espirituales y filosofía antigua[9].
Pero aunque ya en su título aparece el término “espiritual”, una lectura medianamente cuidadosa revela de inmediato que tanto en las profusas citas de autores antiguos como en su mismo texto, vemos aparecer bajo la pluma de Hadot no sólo ese vocablo, sino también el de “alma”.
A nadie se le escapa que la enorme distancia cronológica, cultural, lingüística, que nos separa de las civilizaciones griega y latina hace que sea sumamente complicado y riesgoso pretender precisar, aunque sea mínimamente, lo que para alguien de entonces podrían significar las nociones de “psique”, “ánima” “pneuma”, “espíritu”, etc.
Sin ser nuestro objetivo aquí profundizar demasiado en esa discusión, precisemos sí un par de cosas.
El término “psique”, vertido al español como “alma”, designaba para los antiguos griegos cierto principio, no ajeno a las nociones de soplo, aliento, hálito de vida. Cuando éste faltaba, ocurría la muerte del ser vivo. Era una noción contrapuesta a la de cuerpo o materia. Los diversos modos en que ambas cuestiones se implicaban mutuamente y se relacionaban, forman parte de la historia misma de la filosofía, por la diversidad de posturas mantenidas por un autor u otro, y posteriormente retomadas por los discursos teológicos, antropológicos, y más recientemente, psicológicos, no ajenos al suelo en que Freud inventó el psicoanálisis. Tan es así que ese es precisamente el término que elige para nombrar su práctica. Volveremos en breve sobre esto.
En cuanto al término “espíritu”, es el que se ha usado con más frecuencia para verter el vocablo griego “nous”. Aunque no hay que olvidar lo apuntado antes, acerca de la enorme diversidad y complejidad con la que términos como éste han aparecido a lo largo de siglos de elaboraciones de lo más diversas, parece haber una cierta línea que reparte esta noción de nous más bien del lado de una realidad o principio de actividad “pensante” e incluso “intelectual”. En tanto que el término psique, al definirse como un principio “vital”, estaría por ello más cerca de un registro “emotivo” y “afectivo”. Ambos, por supuesto, como principios contrapuestos a la existencia del cuerpo en su materialidad. Insistimos en que la larga historia de la filosofía ofrece los más variados ejemplos de modos distintos en que se han propuesto sus mutuas relaciones, interdependencias, e incluso intentos de resolver lo que en principio aparece como un esquema dualista.
Entonces, volviendo a nuestra discusión, los llamados “ejercicios espirituales” por Hadot y Foucault, remiten en línea directa a lo que los antiguos ubicaban bajo el vocablo ascesis (justamente ejercicio). Hay que decir que algunos de ellos podían o no incluir en primer plano la dimensión del cuerpo, es decir, un aspecto gimnástico, así como una serie de consideraciones dietéticas (uno de los ejes del libro de Foucault sobre el uso de los placeres).
Para Hadot es en las escuelas helenísticas donde se puede localizar más claramente el lugar y la función de estos “ejercicios”. Escribe que para los estoicos, por ejemplo, la filosofía misma es un ejercicio: “la filosofía misma no consiste en la enseñanza de una teoría abstracta, menos aún en una exégesis de textos, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en un estilo de vida determinado, que compromete toda la existencia. El acto filosófico no se sitúa solamente en el orden del conocimiento, sino en el orden del “sí” y del “ser”: es un progreso que nos hace ser más, que nos vuelve mejores”[10]. Hay muchas cosas que se pueden decir a propósito de una formulación como ésta, pero centrémonos mejor en las consecuencias que nuestro autor psicoanalista, siguiéndola de algún modo, extrae de ahí.
Es decir, que a partir de cierta constatación general de los posibles puntos de contacto entre el psicoanálisis inaugurado por Freud y esas prácticas que, desde la antigüedad atraviesan el helenismo y son retomadas desde un sesgo mucho más focal y unilateral por Loyola y sus ejercicios espirituales cristianos (de los cuales nuestro autor pretende resguardarse), éste despliega una especie de extraña estrategia para convencernos de que, mucho –y quizás lo esencial- de la invención freudiana está ya presente antes de ella en aquellas diversas prácticas y ejercicios. Antes de ejemplificar esa estrategia, digamos ya que el resultado de su proposición consiste lisa y llanamente en una absoluta dilución de la especificidad, no sólo teórica, dimensión no tal vez la más esencial, sino sobre todo de la radical especificidad del dispositivo analítico, centrado en la cuestión de la trasferencia, cosa que el mismo Freud, y después Lacan sobre todo, dedicaron casi todos sus esfuerzos por delimitar.
Esa dilución, abanderada además por la palabra “espíritu” –con todos los espinosos problemas que ya hemos apuntado- consiste en desdibujar los límites -problemáticos siempre, ¿por qué no repetirlo?- del psicoanálisis, para apoltronarlo cómodamente en una larga tradición de varios siglos.
Cito la siguiente afirmación de nuestro autor, pues concentra de modo ejemplar la estrategia que recusamos: “Lo más cautivante de las aproximaciones que constatamos entre esta cultura de la preocupación de sí que presenta Foucault y el psicoanálisis es, sin duda, la manera en que se va a lidiar con lo que se puede llamar “flujo asociativo”. Freud no inventa la asociación libre”[11] ¡¡¡!!! ¿¿¿??? Esperamos que estos signos sean más elocuentes de lo que ni siquiera podemos intentar trasmitir como asombro frente a una afirmación semejante[12].
Pero no contento con ello, y quizá para ayudarnos a localizar y nombrar aunque sea un poco ese nuestro asombro, por no decir pasmo, el autor añade en nota a pie de página lo siguiente: “Pensamos en Breton: ‘El psicoanálisis, más allá de lo que podría esperarse, consiguió cargar de sentido penetrable esas especies de improvisaciones que antes de él uno se sentía demasiado conforme tomándolas por gratuitas, y les confirió, fuera de cualquier consideración estética, un valor de documento humano muy suficiente’.”[13]
Lo ilustrativo de esta cita es que revela por su recurso a un escritor y poeta de la talla de Breton esa misma labor de dilución del psicoanálisis en prácticas afines de otros campos, algunas anteriores, y otras posteriores. Bajo la pluma de Breton ello puede consistir en un elogio y reconocimiento de lo que seguramente acepta como un hallazgo capital de Freud que lo conecta con experiencias creativas en las que los surrealistas experimentaron del modo que sabemos. Pero ni las palabras de Breton –cuya intención no creemos que sea esa- , ni las de nuestro autor, pueden borrar el hecho, crudamente histórico, de que fue el hallazgo freudiano el que los surrealistas retomaron para anudar algo de su experiencia y no a la inversa. Y no decimos esto por un huero prurito de prioridad de los descubrimientos e invenciones, ni por un purismo vacío que desconocería todo aquello en lo que el psicoanálisis se toca íntimamente y se traba con las experiencias subjetivas más diversas entre las cuales el arte ocupa un lugar de privilegio. Pero eso es una cosa, y otra muy diversa pretender fundamentar la especificidad de la experiencia y la teoría del psicoanálisis en el vasto territorio de la filosofía, por delimitado que se pretenda presentar bajo esa consideración y localización de la tradición de las diversas ascesis –ejercicios-. Ya calificarlas de “espirituales” es una toma de posición no carente de consecuencias, pues como ya sugerimos, y ahora enfatizamos, tanto en el libro de Hadot, como en las fuentes antiguas que cita, esos ejercicios son atribuidos a veces al “espíritu”, a veces al “alma”, de manera indistinta, incluso por un mismo autor en diversos pasajes.
Pensamos que la cuestión es mucho más compleja. Pertenece a la historia de la filosofía y también tal vez al horizonte de propuestas filosóficas más recientes, e incluso contemporáneas, y aún de pensadores (¡?) como Foucault que proponen algo como una ética basada en la reconsideración y reubicación de esas antiguas prácticas en la construcción de cierta subjetividad moderna, entramadas en su caso con la crítica del orden del poder y por tanto, necesariamente con el orden político.
Pero por entrañable y “cautivante” que pueda ser esa reconsideración, planteamos nuestro desacuerdo en la medida en que ella acarrea el desdibujamiento del psicoanálisis ya aludido, además de proponer, por sugerente, seductora o disfrazada que sea la forma, que la fundamentación de su campo habría que buscarla fuera de él mismo, en una tradición o un autor que en cierto momento de su propia trayectoria le otorga un sitio central.
Por nuestra parte, y en una dirección opuesta a la de nuestro autor, planteamos que lo que delimita y conforma la experiencia y la teoría del psicoanálisis –indisolubles aunque ello pueda leerse desde el lugar común-, es la pregunta siempre abierta y problemática acerca de aquello que Freud habría llamado inconsciente –ausente como tal del horizonte de la tradición de los ejercicios, espirituales o no, anímicos o no-. El prefijo “psique” al que Freud recurre para nombrar la experiencia por él inaugurada, por problemático que pueda ser y aún aceptando con Lacan que pudiera ser un “residuo religioso” no puede ser delimitado al margen del enorme esfuerzo de aquél por fundarlo y fundamentarlo con las diversas nociones que, se quiera o no fue, acuñando, desechando algunas, reformulando otras: tales la de inconsciente, como eje organizador, pero también la de pulsión –en la que el registro biológico es insoslayable-, ¿y qué decir de la trasferencia, nudo del análisis?
Pero no por nada nuestro mismo autor había ya decretado la caducidad de la metapsicología freudiana[14].
Pero su propuesta espiritual no sólo deja caer lo esencial de la invención y la especificidad propias del campo del psicoanálisis fundado por Freud, sino que incluso diluye y confunde los mismos avances de Lacan.
Digamos algo en torno a esto para terminar.
Sabido es que Lacan se reivindicó freudiano hasta el final; pero ello no constituyó una pose o una bandera política –aunque desde cierta perspectiva su explícita posición se inserte en el terreno de cierta política teórica del psicoanálisis-, sino un ejercicio permanente de lectura y puesta a prueba de las nociones acuñadas por Freud para dar fundamento a la experiencia del análisis.
Nadie como Lacan, después de Freud, supo leerlo de manera tan acuciosa para encontrar en sus escritos esa fundamentación que nunca le escatimó, aunque sus propios avances le hayan hecho en ocasiones –algunas cruciales- ir más allá o más acá de sus planteamientos.
Hemos citado ya algunos de sus pronunciamientos acerca de la insoslayable relación del psicoanálisis con la ciencia. Y aunque él mismo se ocupó de proponer una nueva lectura y articulación de algunas nociones capitales del corpus freudiano, para lo cual se sirvió de su ternario real, simbólico e imaginario, eso no anula el hecho de que esa articulación fue posible por la simultánea delimitación del campo freudiano.
Podemos discutir –como de hecho ha ocurrido- acerca de la problemática relación Freud-Lacan, o del destino de algunas nociones freudianas bajo el tratamiento a que las sometió Lacan, pero no podemos desconocer tampoco el hecho de que, sea cual sea nuestra posición al respecto, la subjetividad, nudo de la experiencia del análisis, se sostiene, a partir de cierto momento del recorrido de Lacan, del anudamiento, siempre singular, de los registros real, simbólico, imaginario.
Para Lacan no se trató, seguramente, de sustituir, con sus registros, los fundamentos nocionales y técnicos ubicados por Freud como soporte del psicoanálisis. Su pretensión fue, más bien la de avanzar en esa fundamentación echando mano de algunas herramientas con las que él sí contó y Freud no, por meras razones históricas, pero sin negarle, como hemos dicho, el justo título de haber sentado firmemente sus bases, aunque ello no excluyese al mismo tiempo su discusión y su posible reformulación.
Y en esta perspectiva, lo repetimos, nunca propuso al psicoanálisis como una empresa atemporal o concernida por una pretendida “naturaleza humana”. Siempre lo consideró en el horizonte localizado del sujeto de la ciencia, cuyo origen ubicó -de acuerdo en ello con Foucault, por ejemplo, entre otros- en el giro cartesiano. Nada más lejano, en su aproximación a Freud, de un desdén por los referentes que éste situó ya como sustento, ya como límite, de la práctica y la teoría analíticas. Por ejemplo la biología; si bien podemos ahora intentar reubicar la afirmación reiterada por Freud acerca de que un posible avance de ella podría contribuir a resolver la compleja cuestión de las pulsiones, ello no alcanza para desconocer el hecho de que en el psicoanálisis el tema del cuerpo, por delimitado que sea su abordaje bajo la noción localizada de libido, se encuentra en su centro enraizado en el terreno biológico. Es esa inspiración y vocación científica de Freud la que Lacan reconoce de punta a punta, más allá de discusiones bizantinas y hasta teológicas acerca de la “cientificidad” del psicoanálisis.
Para probarlo, citemos las siguientes palabras de Lacan, espigadas de entre muchas otras de sus escritos, en las que podemos constatar lo que acabamos de decir: “No es de ninguna manera que lo imaginario sea para nosotros lo ilusorio. Bien al contrario le damos su función de real al fundarlo en lo biológico”[15]. Referencia directa al terreno de la etología, central en su articulación del registro imaginario.
En cuanto al registro simbólico recordemos que empieza a formularlo a partir del reconocimiento de la fundación de la lingüística científica moderna –aunque obviamente más allá del monismo metodológico positivista- por Saussure, centrado, como lo repite innumerables veces, en el “algoritmo” significado sobre significante.
En esta misma perspectiva insiste una y otra vez en la “materialidad” del significante; pero hemos escuchado un avance de nuestro autor, en una conferencia reciente, en la que, para abonar su lectura “espiritual”, esta vez de Lacan, nos habla de una “trascendencia” del significante, pero elidiendo simplemente el hecho irrecusable de que hay en Lacan, efectivamente, una trascendencia del significante o del simbólico, pero que dicha trascendencia no la propone con respecto al sujeto, mucho menos al “individuo” o a una supuesta “humanidad”, sino con respecto de los otros dos registros: real e imaginario.
Pero es toda esa especificidad de la articulación lacaniana –ternaria- de Freud la que también queda diluida en ese recurso ambiguo de lo “espiritual”, promovido por el autor que nos ocupa.
Resumiendo para concluir, no vemos el menor avance –antes al contrario- en pretender sustituir el problemático prefijo “psi” relativo a psique, versión moderna de “alma”, por el de “spi” relativo a “espíritu”.
Además de las dificultades que venimos de señalar, y de la dilución correlativa de la especificidad del análisis que hemos apuntado como central, está también el hecho de que con ello se abre la puerta, de modo ineludible a una tendencia nada nueva, desde una perspectiva más amplia, que consiste en querer acercar la experiencia del psicoanálisis a las más diversas técnicas y discursos esotéricos, oscurantistas y hasta espiritistas.
En el escrito que hoy nos convoca, Lacan recurre a la narración de Poe sobre el señor de Valdemar para equiparar el hecho de que éste muera bajo el trance hipnótico, lo que detiene el inevitable proceso de descomposición de su cuerpo, con la situación de la IPA que denuncia como igualmente hipnótica respecto del nombre de Freud.
Pero después de lo que acabamos de decir sobre la situación actual del psicoanálisis, se nos ocurre que esa imagen resulta ya insuficiente. Y esta vez es otra narración de Edgar Allan Poe la que parece venir a cuento para ayudarnos: se trata de “La máscara de la muerte roja”. Para protegerse de la amenaza mortal de la peste que asolaba cierta comarca, peste cuyo terrible signo distintivo era precisamente el color rojo de la piel de sus innumerables víctimas, el príncipe se fortifica en un castillo, rodeado de su corte más selecta, y pertrechado con los víveres y las condiciones de sobrevivencia más opulentas que se puedan imaginar; ello con la intención de burlar los temibles y devastadores efectos de la amenaza.
Un día que, como tantos otros, daba una fiesta de disfraces en su magnífico castillo, descrito magistralmente por el autor, aparece de pronto un personaje cuyo rostro está precisamente cubierto con la máscara de la muerte roja. El príncipe monta en cólera, pues, nos dice Poe, a pesar de su carácter liberal y aún en ese ambiente de desenfreno, hay cosas y situaciones con las que no se puede jugar. Tal el tema de la muerte roja. Presa de la ira, el príncipe grita a su guardia para detener al personaje y desenmascararlo antes de hacerlo morir ahorcado por su osadía. Pero he aquí que nadie se atreve a tocarlo y el enigmático personaje avanza impunemente entre la multitud hasta que, al acercarse revela su terrible identidad: la de la mismísima muerte roja. La peste había penetrado en el palacio, a pesar de todas las medidas y disposiciones tomadas para evitarlo.
Concluye Poe: “Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo”.
México, D.F., noviembre de 2006
[1] “Se sacude pero no se hunde”.
[2] Lacan, J. “La ciencia y la verdad”. En Escritos II, decimoquinta ed., México, Siglo XXI, 1984, p. 836.
[3] Lacan, J. Escritos I, decimosexta ed., México, Siglo XXI, 1990, p. 221.
[4] Cfr. Cuevas, J. “La trasferencia es una calamidad ¿‘etificación’ o ética del psicoanálisis? En la revista Carta psicoanalítica No. 2, enero de 2003. en www.cartapsi.org
[5] Por ejemplo durante el seminario “Los fundamentos del psicoanálisis”, en 1964.
[6] Allouch, J. “Spichanalyse”. En Me cayó el veinte no. 13. México, 2006, p. 10.
[7] Notemos simplemente de pasada que es este mismo autor quien no ha vacilado en lo más mínimo para decretar la caducidad de la metapsicología freudiana, así como, más recientemente, la pertinencia clínica del estadio del espejo de Lacan. Nos preguntamos si esa confusión que denuncia no está más bien de su lado; determinar si ello es causa o consecuencia pertenece ya al registro de la misma clínica.
[8] Ibidem, p. 18.
[9] Hadot, P. Exercices spirituels et philosophie antique. Deuxième éd. Études augustiniennes, París, 1987.
[10] Op cit., pp. 15-16. Traducción nuestra.
[11] Allouch, J. Op. cit., p. 26, subrayado nuestro.
[12] Pero ese asombro puede palidecer frente a este otro que produce la siguiente afirmación: “…usar una categoría hoy psiquiátrica, a saber, el delirio, para darle su estatuto al psicoanálisis parece, más que extraño, poco conveniente” (p. 13, subrayado nuestro). Lo que sorprende aquí no es el problema de lo delirante y/o científico de tal estatuto, cuestión aún abierta, sino la abdicación rotunda de lo más específico de la escucha analítica del delirio, y su cesión catastrófica al terreno de la psiquiatría, del que tanto Freud como Lacan se esforzaron por arrancar.
[13] Ibidem, p. 26.
[14] Cfr. Allouch, J. Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca. Edelp, Córdoba, 1996, p. 45.
[15] Lacan, J. “De un silabario a posteriori”. En Escritos, Op. cit, p. 702.