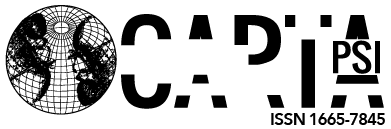El objeto del psicoanálisis o lo que acontece en el cuerpo
Alfredo Valencia Mejía
André Green, en una conferencia pronunciada en el seminario de Lacan, el 21 de diciembre de 1965, señalaba lo siguiente: Un problema surge de inmediato cuando se pretende hablar del objeto del psicoanálisis. En primer lugar hay que saber si uno se va a ocupar del objeto del psicoanálisis en el sentido en que se habla de objeto de una ciencia –a lo que apunta la marcha de la ciencia en su progresión-, o si se hablará del objeto tal como lo concibe el psicoanálisis. Aquí la sorpresa consistirá en que estos dos sentidos se encuentran estrechamente ligados y que son interdependientes.[1]
Coincidiendo con esa fórmula, plantemos de entrada lo que intentamos transmitir en este texto: en primer lugar y de manera general la idea de que el objeto del psicoanálisis es aquello que se produce en el acto de analizar. Intentando mostrar, en segundo lugar, que el objeto en psicoanálisis funciona como objeto teórico al mismo tiempo que como objeto práctico, ciertamente indiferenciables. En tercero, que ese objeto tiene su fundamento en el cuerpo y que resulta del encuentro con el otro. Para poder lograr nuestro objetivo trabajaremos algunos elementos conceptuales: el encuadre como escenario del aparato psíquico, la pulsión como causa de la representación, el representante como fundamento del fantasma. Ya veremos si podemos llegar a buen puerto. Partimos de una larga cita de Freud en la que se condensan la mayor parte de los elementos conceptuales necesarios para lograr nuestra tarea.
Empecemos con la larga cita. En el capítulo VI de su texto “Más allá del principio del placer”, escrito en 1919 y publicado en 1920, Freud señala: Ahora bien, llamó la atención de la observación psicoanalítica, en su cuidadoso avance, la regularidad con que la libido era quitada del objeto y dirigida al yo (introversión); y, estudiando el desarrollo libidinal del niño en sus fases más tempranas, llegó a la conclusión de que el yo era el reservorio genuino y originario de la libido, la cual sólo desde ahí se extendía al objeto. El yo pasó a formar parte de los objetos sexuales, y enseguida se discernió en él al más encumbrado de ellos. La libido fue llamada narcisista cuando así permanecía dentro del yo. Desde luego, esta libido narcisista era también una exteriorización de fuerzas de pulsiones sexuales en sentido analítico, pero era preciso identificarla con las pulsiones de autoconservación admitidas desde el comienzo mismo. De este modo, la oposición originaria entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales se volvía insuficiente. Una parte de las pulsiones yoicas fue reconocida como libidinosa; en el interior del yo actuaban –junto a otras, probablemente- también pulsiones sexuales. Y a pesar de ello, se está autorizado a decir que la vieja fórmula según la cual la psiconeurosis consiste en un conflicto entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales no contiene nada que hoy deba desestimarse. Sencillamente, la diferencia entre ambas variedades de pulsiones, que en el origen se había entendido con alguna inflexión cualitativa, ahora debía definirse de otro modo, a saber, tópico. Le neurosis de transferencia, en particular, el genuino objeto de estudio del psicoanálisis, seguía siendo un conflicto entre el yo y la investidura libidinosa de objeto.[2]
Démonos cuenta de la cantidad de conceptos metapsicológicos en juego: pulsión, libido, yo, investidura, conservación, sexualidad; lo importante es subrayar lo que dice de la neurosis de transferencia, es ella el genuino objeto del psicoanálisis. Es claro que las dudas y transformaciones en la metapsicología freudiana son consecuencia de su experiencia en la cura, así debería de ser para nosotros, así ha sido para lo que han venido después de él.
Pongamos la cita en contexto. Entre 1910 y 1913 Freud se compromete en la elaboración de sus escritos técnicos. Estos tienen la tarea de esclarecer lo que es el trabajo del analista con el yo del paciente. Los escribe para así poder dar cuenta de lo que será abordar el inconsciente. Sus conjeturas acerca del cómo y qué hacer en determinada situación (el método) y cómo ir resolviendo los problemas que se le van presentando, lo llevan a elaborar un vasto fantaseo teórico que desembocará en ese rico, difícil y confuso texto que es Introducción al narcisismo, verdadero punto de quiebre metapsicológico.
Cuando Freud plantea que el objeto genuino del psicoanálisis es la neurosis de transferencia tenemos que diferenciar lo que en este concepto hay, en primer lugar, de idea psicopatológica, es decir clasificatoria, y, en segundo lugar, lo que hay en él de fenómeno en la experiencia de la cura. En sus inicios, la neurosis de transferencia, aparece vinculada a un programa de clasificación basado en la teoría de las psiconeurosis de defensa (diferenciándolas de las neurosis actuales). Freud las fragmenta en transferenciales y narcisistas, partición que encuentra su fundamento en la disposición para libidinizar a objetos del mundo y a objetos fantasía (neurosis de transferencia) o a ese extrañísimo objeto que es el yo (neurosis narcisistas). Esta clasificación implica, para Freud, la posibilidad de un supuesto “saber hacer” (otra vez, la instauración de un método) que se registra como saber técnico, registro que garantiza, no lo olvidemos, cierta especificidad psicoanalítica.
A partir de 1913, en el trabajo “Recordar, repetir y reelaborar” (recordemos que este texto es un pasaje entre “Sobre la dinámica de la transferencia” de 1912 y “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia” de 1914) la neurosis de transferencia adviene al lugar de la experiencia misma de la cura, al grado de que sus vicisitudes serán la causa de todo posible teorizar el aparato. Desde entonces, neurosis de transferencia, cura y psicoanálisis nos aparecen como voces sinónimas. Este cambio es resultado del escollo que supone la teoría del narcisismo, la cual echó los cimientos, hasta Freud impensados, para comprender, de una manera inédita, toda posible relación humana de lo humano. A toda relación humana, decimos, pues no hay relaciones más que humanas, hasta las que tenemos con los dioses o ellos con nosotros, ahí está para demostrarlo el cadáver hecho añicos del presidente Schreber, a quien tanto debemos en este asunto del narcisismo.
Podemos decir que el genuino objeto del psicoanálisis es la transferencia. Esta es un proceso que resulta, desde la perspectiva fenomenológica o manifiesta, de la relación entre dos, pero entre más, lo sabemos, si asumimos que los yoes implicados en esa relación están configurados por y desde los otros; los otros del psicoanálisis. La transferencia es la puesta en juego de esos otros. Surge entonces la tesis de que el objeto del psicoanálisis (en singular) es los objetos del psicoanálisis (en plural), pues los otros son los objetos.
Si seguimos la cita de Freud nos damos cuenta que, en ese momento de su teorizar, la libido, en tanto que pulsión sexual, subyace a toda forma de relación, la cual debemos entender como ambivalente ante el objeto, pues el yo siempre es ambivalente, de tal suerte que el amor y el odio presentarán sus flores o su lanzas según hayan sido para él sus experiencias, esto no dejará de repetírnoslo. Acordémonos que Freud, en el momento final de ese periodo, conjuga las pulsiones sexuales con las de autoconservación. Más adelante hablaremos del asunto de la libido tomándola por su lado pulsional. Por el momento digamos que hay que ser prudentes para no pensar como equivalentes amor y transferencia. Esta, como bien lo dice Freud, tiene en la pulsión su razón de ser y ella es siempre dual. ¿No es así como encadenamos las referencias, un tanto equívocas, de transferencia positiva y negativa? ¿No es así como fantaseamos teóricamente con el objeto de la pulsión haciéndolo diferente del objeto de amor?
Para un psicoanalista el telón de fondo de todo su quehacer es la transferencia, esa misteriosa forma de encontrarse. Pero encuentros hay en todos lados, qué duda cabe que de eso está hecha la vida. ¿Qué hace que el psicoanálisis se sostenga en una experiencia que es indudablemente general y que sin embargo él apunta e insiste en singularizarla por la transferencia?
Lo artificial es lo que apunta a lo singular de la transferencia en psicoanálisis. La transferencia en psicoanálisis es un artificio. Es ficción, arte, lugar privilegiado en el que la verdad abona sus quehaceres. Artificio que es construcción esforzada, como todo arte; trabajo de cesura, acotamiento, límite. La artificialidad viene dada por la construcción de un escenario que tiene su definición en la historia misma del psicoanálisis, ella va de la hipnosis a la presión de la frente y culmina en el libre asociar en un espacio acotado. Ya sea que le llamemos encuadre, setting, dispositivo, escenario, o como le queramos decir, se trata de un cuadro, el cual es, de preferencia un cuarto, una experiencia a puertas cerradas, como las tapas de un libro. Algo habrá de suceder ahí dentro. El dispositivo es un espacio de libidinización, de reconcentramiento pulsional.
Se trata de un dispositivo que, bien mirado, es a fin de cuentas la puesta en escena del aparato conjeturado por Freud; se trata de la fantasmagoría teórica psicoanalítica llevada a escena. El encuadre no es una arbitrariedad, se trata del correlato espacio-temporal del aparato; es, si queremos llamarlo así, un performativo. Desde él podemos entrever lo que es el escenario del sueño, o los modelos escópicos diseñados por Freud, o la carta 52 en su especificidad cinematográfica, etcétera. Esto nos lo ha enseñado Laplanche[3].
El encuadre es nada sin reglas que establezcan su función, no se trata de reglas como las reglas de mesa ni nada parecido, son las peculiares reglas del proceso primario, lo cual implica que para poder seguirlas habrá que hacer un esfuerzo; son trabajo reglado que coincide con aquella construcción esforzada que habíamos dicho que era la artificialidad del encuadre. Ahí es donde la transferencia encuentra su singularidad. Hemos dicho construcción esforzada, se trata de un esfuerzo, de un trabajo, y en esto hay visos de lo que Freud nos legó como moción pulsional, Drang, y en tanto tal deseo, Wunsch. No hay, por tanto, dispositivo reglado, ficción procuradora de verdades, sin deseo, sin trabajo pulsional, y es por eso que se hace fundamental el análisis del analista, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. La neurosis de transferencia sólo es posible, en la segunda acepción freudiana, si hay escenario para el deseo, fingimiento desde el que se habrá de dar caza a la verdad.
Pero ¿qué ira a ponerse en escena ahí? Habíamos dicho que el encuadre tiene en Freud el modelo de su aparato psíquico, si es así, efectivamente, en el habrá producción de algo que revele sus productos: imágenes, palabras, ideas, tropiezos, fantasías, sueños, es decir aquello que el yo produce sin saberlo.
Abramos un paréntesis: ¿el encuadre o, nuestros encuadres, el dispositivo, sigue siendo funcional a nuestro propósito de analistas? Las vidas se juegan ahí, qué duda cabe, y sin embargo, en un libro reciente de Judith Butler, “Marcos de guerra. Vidas lloradas”, leemos: …intento llamar la atención sobre el problema epistemológico que plantea el verbo enmarcar, a saber, que los marcos mediante los cuales aprehendemos o no conseguimos aprehender, las vidas de los demás como perdidas o dañadas (susceptibles de perderse o de dañarse) están políticamente saturados. Son ambas de por sí, operaciones de poder. No deciden unilateralmente las condiciones de aparición, pero su propósito es, claramente, delimitar la esfera de la aparición como tal.[4] Pero en fin, dejemos esta cita ahí para seguir trabajando nuestro asunto.
Decíamos que en el encuadre algo se pone en escena, para nosotros se trata de las producciones del inconsciente o, dicho de otra manera, de la pulsión en acto. Si, en términos muy generales, de la transferencia tenemos la noción de que es un proceso en el cual los deseos inconscientes se actualizan en un objeto del presente, y esto por efecto de la repetición de mociones sexuales infantiles, tenemos que hacer trabajar una serie de conceptos, emparentados en el terreno de la metapsicología, para poder, lo más justamente posible, controlar aquello que damos en llamar la dirección de la cura. Repetición, recuerdo, huella, historia, representación, objeto, palabra y en todos ellos juega la pulsión de una manera radical.
Llegamos pues al asunto de la pulsión. Empecemos por el principio. Se trata de un pequeño recuento general, un modelo, si se quiere, del origen, o mejor, de lo originario. Al principio sólo masas en movimiento, es decir una X, lo que Freud decía que es el estímulo, el Reiz. Nada nos impide pensar y señalar que gracias a esa X, es decir a quién sabe qué, pero que entendemos, o creemos comprender, como energía, todo empieza; algo entonces por ella se mueve. A ese estímulo le hemos llamado instinto y es del orden de la naturaleza, o, dicho de otra manera, del orden de lo Uno, aquello de lo cual Hesiodo narra, fingiendo su certeza en el mito.
Eso que produce movimiento puede sin embargo cesar, o transformarse, como se dice, sobre todo si está en la esfera de lo humano; y es que no todo movimiento se juega en devenir humano. El movimiento, en el sentido estrictamente humano, cesa en la medida que no se cuenta con el otro, es el objeto de la acción específica de Freud: la madre, ni más ni menos. Subrayemos esto: lo específicamente humano aparece en el encuentro (antes habíamos hablado del encuentro como lo que es suscitado por la libido). Es por ese momento de encuentro que Freud muda el concepto de estímulo, en el concepto, más restrictivo y específico, de pulsión, Trieb, el motor de lo humano. La cenestesia (el estímulo) se transforma en imagen, dirá Freud, o, la fuerza deviene en sentido, dirá Derrida en su lectura del “Proyecto de una psicología”. Pero ¿Qué es la pulsión? En su acepción más general, es un concepto límite que señala el borde entre lo psíquico y lo somático, entre el estímulo, puramente somático, y la representación (ya psíquica). Esta definición, en verdad, no nos dice mucho o, tal vez, nos dice demasiado, en fin, puede servir de poco, o de mucho.
Qué pasa si, como Freud nos invitó a pensar, decimos que de ella, de la pulsión, no sabemos nada si no es por medio de lo que la representa. Entramos en los quebraderos de cabeza, pues si bien se trata de una moción, de una fuerza que impulsa el movimiento, es ella, a fin de cuentas, algo que quedará para nosotros registrado en el orden psíquico fijado en su representante: es un acto de representancia. Todos conocemos la importancia del concepto freudiano de representante representación (de la pulsión), importancia que se revela en las diferentes guerras conceptuales sobre la pertinencia de su traducción, (Vorstellungsreprâsentanz). La pulsión, en tanto no se diferencia de su representante, es indudablemente un asunto psíquico, y es así como comprendemos que Freud haya virado del concepto de estímulo al de pulsión. Formulémoslo así: la pulsión es aquello que ejerce funciones de representancia; no otra cosa es la pulsión, ni energía, ni estímulo puro, ni representación, es acto en sí de representar y en tanto tal representante.
Si el estímulo no cesa, es en la medida que adviene pulsión (pues el estímulo puede cesar y eso es morirse, y la pulsión, al insistir en su trabajo de representancia, es la vida) y esto porque hay, en el origen, encuentro. Es ella índice de lo humano, lo humano en tanto que encuentro. El estímulo deviene pulsión en el encuentro con lo otro: la pulsión no es natural, es un extravío de la naturaleza; puerta y llave hacia las múltiples formas del encuentro, acontecer que inaugura la ambivalencia, el amor y el odio, admonición de todo encuentro posible.
La función de representancia de la pulsión se puede enunciar de diferentes formas: escritura, huella, traza, marca. Es el fundamento del yo en tanto que cuerpo, pues, en qué otro escenario se da el encuentro sino en el de la carne que habrá de hacerse un cuerpo. El representante de la pulsión es causa de que seamos seres encarnados. Lo humano empieza ahí, en el yo cuerpo, placer puro para Freud. Para el psicoanalista el cuerpo siempre es psíquico, pulsión pura, herida, Eros.
Agreguemos lo central: la función de representar que es la pulsión se instituye por la falta; algo está ausente, algo se ha perdido, de tal suerte que se hace necesario presentarlo, re-presentarlo. Así, podemos pensar que todo encuentro original inaugura una falta que la pulsión contrarrestará mediante el representante: es lo que llamamos fantasma original. Creación o construcción de lo que Freud conjeturó como producto de la represión originaria o primera, la cual actúa ahí donde el cuerpo padece la pérdida para instaurar lo que llamamos zonas erógenas, basamento para el concepto de objeto parcial. El cuerpo, lugar originario del encuentro, zona de arraigo de la pérdida. Freud nos dirá que la pulsión es persistente, ¿podemos afiliarnos a la tesis de que la insistencia de la pulsión es un automatismo que insiste en representar lo ausente? Si la pulsión tiene una fuente es precisamente porque el cuerpo es el lugar de la presencia-ausencia que marca e inaugura un erotismo donado por el cuerpo erotizado del otro en el encuentro. Si la pulsión se vehiculiza por el objeto (parcial, decimos) es en la medida que este representa lo ausente, pues lo representado está constituido desde y por lo perdido, de tal suerte que el objeto no puede ser sino indiferente ya que no corresponde con aquello de origen que perdimos.
Hemos tocado tres rasgos de la pulsión: su insistencia, su fuente y su objeto. Nuestro problema aparece cuando Freud dice que el fin de la pulsión es la descarga. Estamos acostumbrados a pensar la descarga como acto motor, pero, ¿no es acaso representar ya una descarga? El acto se da en el cuerpo. Pensémoslo de esta manera: si el aparato psíquico conjeturado por Freud tiene como tarea postular y hacerse cargo de lo que sucede entre la satisfacción obtenida en el hoy y la satisfacción buscada del ayer, todo esto por vía de un objeto, entonces podemos plantear que la meta de la pulsión, en su vertiente de vida, sería mantener esa diferencia, pues la concordancia entre el placer obtenido y el buscado sería la muerte. La pulsión, por vía de su representante, es aquello que mantiene la diferencia entre lo buscado y lo obtenido, tal como lo propuso Serge Leclaire[5].
A esta diferencia le llamamos deseo, El representante de la pulsión, en tanto presencia de lo ausente, debe ser asumido conceptualmente como lo que inaugura y sostiene el deseo y, aún más, como su causa, pues en él pivotea la diferencia.
Es cierto, la cosa no termina ahí, pues también sabemos que no debemos confundir el fantasma originario (aquello que está anclado en el cuerpo) con las fantasías. De aquel a estas hay todo un trabajo psíquico que corresponde al yo en una vertiente diferente a la del origen. No debemos confundir fantasma original con fantasías, como tampoco el representante y sus representaciones; esto es simplemente asumir la diferencia entre las asociaciones de objeto (o de cosa) y las representaciones de palabra. Esta diferencia es posible, nos lo dice Freud, por la represión secundaria. Entre el representante o la huella, o la escritura, y las representaciones, o las palabras, acontece lo que Freud definió como la represión propiamente dicha, o segundo tiempo de la represión; fenómeno de encubrimiento total de la falta, ahí donde la palabra apronta sus desatinos en relación a la verdad. Es el visto y oído pero sólo después comprendido de Freud. Es cuando el mito edípico queda constituido.
Este fantaseo teórico lo podemos enunciar así: la huella del encuentro con el otro hace que yo devenga un fantasma erógeno que queda instituido como trauma, pues consiste fundamentalmente en una pérdida, trauma original que no es el del nacimiento, sino el del encontrarse indefenso ante el otro, que, digámoslo de esta manera, me marca; Luego, yo (por que la marca es lo que da origen al yo), se somete al empalabramiento del otro de acuerdo con la dimensión de ley que este otro transmite. Este proceso, subrayémoslo, se da siempre en el futuro anterior.
Para un psicoanalista, el dispositivo y sus reglas, la artificialidad de la que hablábamos, implican un diseño que facilita que lo construido por las experiencias vividas se deconstruyan. Se trabaja con y en las fantasías con el fin de re-encontrarse con aquella falta que dejo el primer encuentro (con lo real, podríamos decir). Es finalmente un trabajo con y en la diferencia. Señalemos, a partir de nuestra noción de meta de la pulsión, que la diferencia son las mociones sexuales infantiles (fantasías), erotismo escriturado por el cuerpo del otro no empalabrado. La diferencia es aquello que se instituye por la palabra. Se trata de la dimensión estética de nuestro quehacer como analistas. El psicoanalista trabaja con el discurso del paciente (el yo que habla), pero ahí, en esa falsa certeza de lo dicho, se atraviesa un sujeto (el fantasma originario y sus productos), la alteridad constituyente, la diferencia que arraiga en la zona erógena. La sexualidad freudiana, el sujeto freudiano, o el sujeto del inconsciente, si lo queremos decir así, es lo que resulta de poder advenir a la palabra.
Es en la experiencia de la cura donde adquiere relevancia práctica ese insumo del psicoanálisis que se llama fantasía. Lo que se produce de haber visto y oído, es decir, sentido en el cuerpo y sólo después comprendido, sólo después empalabrado. Sensación suturada en la palabra. Toda fantasía, diremos entonces, se construye como la liga entre una sensación corporal (corporal en tanto se juega en una zona erógena) y una sonoridad que quedará fijada en la posterioridad de la palabra. Fantasía: cuerpo y significante. ¿Objeto de la pulsión? ¿Objeto a minúscula? Otra vez Leclaire.[6]
La fantasía, enunciada en y por el encuadre, supone no perder de vista que el analista hace las veces de resto diurno. El analista está implicado en la relación y desde ahí asumimos lo artificial de la transferencia, el analista es causa, y en tanto tal, la transferencia empieza en él. Reconocer lo dicho en tanto que fantasía, he ahí el centro de nuestro quehacer, asumiendo que el analista es causa. El habla del analizante, la asociación libre, es un género literario alentado por la posición y la función del psicoanalista.
En la sesión del 1 de marzo de 1961, en su seminario sobre la transferencia, Lacan decía: Un elemento circunstancial (del habla) puede adquirir el valor representativo de lo que es la enunciación subjetiva, del objeto hacia el cual el objeto se dirige, o también de la propia acción del sujeto. Ahora bien, en la misma medida en que se presenta algo que revaloriza esa especie de deslizamiento infinito, el elemento disolutivo que aporta por sí misma en el sujeto la fragmentación significante, eso toma valor de objeto privilegiado, que detiene ese deslizamiento infinito. Un objeto puede adquirir así respecto al sujeto el valor esencial que constituye el fantasma fundamental. El propio sujeto se reconoce allí como detenido, o, para recordarles una noción más familiar, fijado. En esta función privilegiada, lo llamamos a minúscula. Y en la medida en que el sujeto se identifica con el fantasma fundamental, el deseo en cuanto tal adquiere consistencia, y puede ser designado –el deseo en juego para nosotros está también arraigado, por su posición misma, en la Horigkeit, es decir, en nuestra terminología, se plantea en el sujeto como deseo del Otro, A mayúscula. A mayúscula es definido por nosotros como el lugar de la palabra, ese lugar siempre evocado en cuanto hay palabra, ese lugar tercero que existe siempre en las relaciones con el otro, a minúscula, en cuanto hay articulación significante.[7]
La fantasía, en tanto lo que surge en análisis bajo la modalidad de la demanda, implica la ligadura entre el fantasma del origen, producto de la huella dejada por el otro en el cuerpo y la palabra que habrá de significar, por identificación, su coagulación en el sentido, siempre equívoco, por impropio, pues proviene de un tercero. ¿No es en esto donde se juega la problemática entre el yo ideal y el ideal del yo?
El psicoanálisis es una práctica que cuenta con un escenario (dispositivo, encuadre, reglas) en el que habrá de escenificarse una demanda equivoca por inactual. A eso hacemos referencia cuando decimos que la transferencia es la puesta en escena de mociones pulsionales infantiles. Demanda que enuncia un deseo también equívoco en tanto que se articula por medio de la palabra, artífico que oculta la indefensión original. Pero el analista cuenta, para no perderse, con su fantaseo teórico acerca del objeto, fantaseo que surge del encuentro, de la experiencia del encuentro. Experiencia clínica en su especificidad psicoanalítica.
Este encuentro está siempre por suceder y sin embargo es ya desde siempre lo acontecido, diferencia que teorizamos como el tiempo del representante y el tiempo de la representación, o también, y seguramente más puntual, entre el deseo y su causa. Correlato incomprensible si no es desde la dimensión temporal del futuro anterior. Por eso habíamos señalado que la pulsión no tiene como fin la descarga, sino la diferencia que inaugura el tiempo de lo humano, aquello que surge entre la satisfacción buscada y la satisfacción obtenida. Por eso la transferencia, sin ser únicamente amor, señala sus vicisitudes.
Dos acontecimientos sujetan lo humano a su condición relacional: en un primer tiempo, el encuentro con el cuerpo de la madre, siempre perturbador, siempre enigmático, encuentro que fija, que en-huella; y, en un segundo tiempo, el encuentro con la palabra del otro, encuentro que clausura y sutura el sentido de lo estético. Todo esto con tal de ocultar la ausencia de lo perdido en el origen, la indefensión original, el abismo anterior a toda configuración posible del yo. Decía Nabokov al principio de su autobiografía que no éramos sino el instante entre dos abismos silenciosos.
El encuadre es la construcción esforzada donde la transferencia habrá de producir lo que fue por vez primera (un después que es ahora primera ocasión del pasado); producción de lo mismo en el momento preciso en que se da la diferencia, el deseo: diferencia entre lo obtenido y lo buscado. Libido y deseo emparentados. La transferencia no puede ser sólo reconstrucción de la historia, o repetición de ella, sino más bien producción historizante a partir de la repetición del acontecimiento fundante de la diferencia. Si hay repetición lo es del fantasma del origen y no de sus vicisitudes en tanto narración significada. Para trabajar, el analista cuenta con sus objetos, a sabiendas que siempre son los del otro, de los otros.
Espero que hayamos podido transmitir algo de lo que está en juego cuando, como psicoanalistas, pensamos los asuntos de nuestro quehacer. La cosa no es fácil, menos aun cuando nos limita el tiempo, pero ¿no sucede así en la vida? Habrá que seguir trabajando el asunto, si es que no queremos que el psicoanálisis se vuelva artefacto de museo. Pensemos que los objetos del psicoanálisis son el objeto humano, y en ese sentido lo que se juega no es poco.
Alfredo Valencia M
México, D.F., en San Jerónimo Lídice
10 de mayo del 2011, ¡día de las madres!
[1] André Green, “El objeto (a) de J. Lacan y la teoría freudiana”, en Objeto castración y fantasía en el psicoanálisis, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 1972, pág. 11.
[2] Sigmund Freud, Más allá del principio del placer, en Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu editores (AE), 24 vols., 1978-85, vol. XVIII, 1979, pág.51.
[3] Jean Laplanche, Problemáticas V. La cubeta. trascendencia de la transferencia, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1987, págs. 209-221.
[4] Judith Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2010, pág. 14.
[5] Serge Leclaire, Escritos para el psicoanálisis I. Moradas de otra parte (1954-1993), Buenos Aires, Amorrortu editores, 2000, págs. 112-125.
[6] Ibid., págs. 153-158.
[7] Jacques Lacan, Seminario 8. La transferencia 1960-1961, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2003, pág. 198.