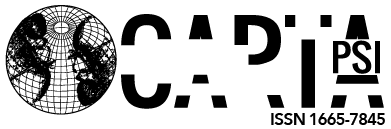El daguerrotipo de agua: objeto y encanto en Leclaire
Alberto Palacios Boix
Qu’avais-je eu, en effet, à recueillir
De l’évasive présence maternelle
Sinon le sentiment de l’exil et les larmes
Qui troublaient ce regard cherchant à voir
Dans les choses d’ici le lieu perdu ?
(¿Qué podría yo tomar, en fin,
De la evasiva presencia maternal
Sino el sentimiento de exilio y lágrimas
Que empañaban esa mirada que buscaba,
En las cosas de aquí, el lugar perdido?).
Yves Bonnefoy (2001)
A poco de cumplir 60 años, pensionado con honores por el gobierno francés, Louis Jacques Daguerre se vio asediado por delirios apocalípticos. Sudoroso e intoxicado, le confió a un impaciente Baudelaire su deseo: captar un desnudo, la fruta perfecta, el sol y la luna, el amor perdido, un boulevard parisino desierto, al rey de Francia y una flor por discernir (la autodenominada “Lista del Día del Juicio Final”). Más que un antojo melancólico, Daguerre hablaba de inscripciones, la letra que trasciende el cuerpo, la huella mnémica que se evaporaba en sus arrobamientos mercuriales.
Como un daguerrotipo, atávico e iridiscente, la noción de placer se caracteriza en su esencia por la demarcación nítida que impone en el lugar de la representación preñada del proceso de apaciguamiento de una necesidad. El objeto de la pulsión, en cambio, no está determinado específicamente, es lo más variable y no está ligado a ella de origen (Freud 1915). Se trata entonces de la experiencia de satisfacción que, al placar una tensión somática, se reconoce sólo en el aprés-coup, cuando la huella mnémica es pulsada nuevamente en su decantado de deseo (Wunscherfüllung). Así, el placer adquiere entonces una propiedad distintiva de la simple satisfacción de una necesidad: aparece en el desfase entre la satisfacción alucinatoria y el recuerdo, que se supone real. Es el propio despliegue del deseo el que pone en juego tal diferencia.
La incompatibilidad reiterada por Freud (Carta 52, 1896) entre conciencia y memoria da cuenta de un vector preferencial suscitado por la huella mnémica en respuesta a una inscripción perceptual, que Serge Leclaire recrea de forma fascinante al referirse a la pulsión escópica. “Recortar al objeto, aislarlo y distinguirlo dentro de un conjunto de detalles, requiere cierto trabajo; el placer interviene sólo cuando al regreso de la mirada interrogadora, aparece al ojo algo especificado” (Leclaire, 1981).
Leclaire precisa que de ninguna manera es la inscripción retiniana la que suscita el placer, sino el descarte, la diferencia donde se cierra de retorno el circuito pulsional. Emplea la analogía del anticuerpo que bloquea la ruptura, como una función aplicada a la diferencia erógena que instaura una nueva lógica en el inconsciente. Se trata de una especie de sutura, algo así como un “velcro”, que sella el lugar mismo donde se produce el distanciamiento. “La cicatriz de una fractura tisular es un símil adecuado para esta función de inscripción y fijación” -añade Leclaire- “sólo que, hablando con todo rigor, en el proceso descrito no deja ninguna huella in situ. Dicho elemento es abstraído (excluido, sacado fuera) del lugar del cuerpo donde se ejerce su función de sutura, y en ese sentido es que hay que considerarlo como escrito”.
El desvanecimiento de esa diferencia erógena instituye la letra, y la paradoja de esta función literal es que al tiempo que inscribe en un lugar, borra en otro. No hay substancia de sujeción, nos insiste Leclaire, las letras son, ni más ni menos, cualidades que aseguran lo uno distintivo. Articuladas en secuencia construyen el espacio metafórico que denominamos inconsciente, sin tiempo, en el gran volumen mnémico que antecede a todo sujeto. Asimismo, toda experiencia subjetiva está ordenada en función de tal literalidad inconsciente y es tarea del analista aprehender esa secuencia lógica en el discurso, por borroso que aparezca en transferencia.
En su delirio del fin del mundo, Daguerre mostraba esa falta de clivaje demarcado entre el cuerpo y el espacio literal: “Ya no distingues entre el espacio erógeno y el orden de las palabras, todo es goce” podría haber dicho apropiadamente Baudelaire al reanimarlo tras uno de sus desmayos. La locura es una seducción, atrae portentos y presagios, oscilantes reminiscencias de lo más amado. El mundo estaba imbuido de azogue vaporoso, de reflejos opalinos, precipitándose en un colapso donde Daguerre tendría impedido para siempre el acceso al placer. Louis Daguerre apropiándose del invento de Nicéforo Niépce, nombrándolo en despojo, aceptando sin reparo las gratuidades del reino, pero al fin exiliado de la aristocracia y denostado por sus mujeres. Ahí donde se funden vanidad y traición, reproche y paranoia, en el hueco incorpóreo que subyace al delirio y representa la falta, ominosa y dehiscente.
La función de la letra en la psicosis –señala Leclaire- se toma a pie juntillas; no hay demarcación discernible entre cuerpo y secuencia literal, la función alterna de la letra se remonta al horizonte cárnico, con lo que se anula dramáticamente el grabado de la alteridad misma.
La pantalla y la mascarada son el sitio de mediación de género. La fantasía es la pantalla que esconde algo más, a saber, la pulsión como falta de representación. Por tanto, la fantasía es la instancia mediática entre hombre y mujer, el velo es el recurso del encuentro sexual. Lo que se ama en el objeto es algo más allá de lo que es nada, que está adherido simbólicamente. Todo aquello que se proyecta en la pantalla es material del orden simbólico. Detrás de la imagen, la mirada, y todavía más oculta, como en la cámara oscura, la castración. La luz me mira: si hubiese una imagen en la pantalla, cuando surge la mirada, la luz se retrae y emerge el objeto.
Para Leclaire, la lógica inconsciente discrimina los artefactos y deja entrever, bajo la repetición de la narración consciente, una dialéctica inaudita donde la causalidad, la temporalidad y el principio de contradicción exigen sus propias reglas. Lo metonímico se hace literal y adquiere corporeidad. El proceso psicoanalítico se funda al considerar, sin prejuicios, los colapsos del discurso expresados a contramano como síntoma, sombra o sufrimiento. Tendremos acaso las palabras, refrendos de los relatos, hablados o escritos, que nos llegan por mediación del Otro, escapando a la lógica de los enunciados (la que se tiene por racional). En la medida en que las palabras registran una huella, la fijan privándola de su fuerza creativa, de su potencia de deseo que mana de lo inconsciente. Ordenadas en un discurso consciente pierden luminosidad y definición, hacen agua, como los daguerrotipos expuestos al entorno. Sólo si se las deja vertebradas con las huellas mnémicas inconscientes, es que pueden aparecer fecundas y activas, no como letras muertas en la inmovilidad de un saber abusivo, que se coloca por delante del sujeto, apresándolo en su transferencia.
El discurso inconsciente se revela como un entramado de encuentros singulares (de movimientos del cuerpo, de palabras robustecidas de imágenes, de sentido y sinsentido) que producen entidades inasibles, efímeras como gotas de mercurio en la lámina de cobre, pero tan determinantes como el código genético o la mitología humana. El verdadero psicoanálisis adviene como tal, únicamente “cuando el objeto, como índice sin nombre de lo real, es puesto en juego” (Leclaire, 1971). Lo real escapa, se sustrae del discurso, se traduce en muerte o castración, se desliza del orden simbólico y trasciende lo imaginario, lo que damos por vano y evanescente.
El objeto es, ante todo, el que tiene una función en la economía del deseo, un paraje en la estructura que se extiende alrededor del goce. Es menester distinguirlo de su acepción naturalista como aquello que satisface la necesidad manifiesta por la zona erógena; decir esto, por principio, niega el concepto de pulsión. Asimismo, el objeto no se devela mediante la sucesión de accidentes históricamente determinables para definir su elección o fijación. Eso conduce, apunta Leclaire, “a la reconstrucción figurada e ingenua de un embuste supuestamente traumático en el que el objeto aparecería para fijarse” (Leclaire, 1971).
En suma, el objeto se caracteriza parcialmente como un resto expulsado de la razón proporcional entre las letras. Así, el producto residual de la operación de ensamblaje literal, caído fuera de la cadena de significantes, puede considerarse como perdido. Se trata, una vez más, de la diferencia entre la huella y la experiencia de placer, un quebranto imposible de conciliar. El objeto mismo es evocado sólo como faltante. Desde esta perspectiva, el extravío se asimila a una precipitación en el vacío, en las brechas que deja el entramado literal. Lo relevante es que “ya no es posible deshacerse de él, nada más incómodo que este desecho que no puede asimilarse a ningún orden…tan perdido y tan presente como lo es para los suyos un muerto, por más ceremoniosamente que haya sido enterrado” (Leclaire, 1971). Lo esencial de nuestra relación con el objeto, por ende, estriba en esa conjuración ritual para exorcizar su presencia fantasmática. Pueden rastrearse ahí todos los ritos que arman la verdadera religiosidad. Se trata pues, de abjurar uno a uno, de todos los lugar-tenientes del objeto.
Desde Freud, el psicoanálisis ha enfrentado numerosas disyuntivas en torno al objeto de la pulsión. A partir de Melanie Klein el objeto, asumido como parcial, remite a partes del cuerpo, reales o fantaseadas, y a sus equivalentes simbólicos. Pero debemos precisar que el carácter parcial del objeto no supone una adición para gestar una unidad integradora, sino que en el objeto se basa la fantasía de la totalidad. Lo inconsciente no dirime entre una supuesta realidad subyacente y una representación que la valide. Por ello, aclara Leclaire, conviene evitar el desacierto teórico de suponer que la instrumentación de la letra (el desciframiento de la cadena significante) equivale a alcanzar el objeto, que de suyo es inasible. Recurre a las categorías o “especies” de objeto que caben en el sistema literal (como los arquetipos de voz, mirada, seno, excremento), para evitar la ambigüedad de adscribir al mismo elemento función erógena y depositario biológico. Nos referimos, claro está, a la voz que alude y con-figura, la mirada que perfila y precisa, el pecho como paradigma de la falta y las heces, como desechos y designios de lo pregenital. En última instancia, las diversas especies de objeto (parcial) están destinadas a ocultar el aterrador espectro de la falta, aquello innombrable que queda siempre desarticulado entre el entramado literal y lo ominoso del objeto, entre el verbo y la carne.
Para Louis Daguerre en otro tiempo, la muerte acudió en su sueño. Era apenas un muchacho, corriendo y clavando los pies desnudos, huellas fugaces sobre una larga playa, en penumbra. El aire salado le laceraba los pulmones y huía de algo o de alguien. La playa se cerró en una estrecha cala a su paso y pronto sintió el agua oscura bajo sus pies. Un bote con luces tenues zarpaba hacia el horizonte y supo de inmediato que debía nadar hacia allá. Era su única opción, su morada. Se zambulló en el mar frío y nadó ansiosamente en su vasta oquedad. Entonces los sintió: fantasmáticos, ululantes, surgiendo de las profundidades como sombras amorfas que lo engullían. El agua helada, cortante, le inundó la boca. Se despertó exhalando sangre y saliva, de un grito crispado, y se supo vivo, como nunca antes, como nunca después.
El psicoanálisis, nos conforta Leclaire, es la única disciplina que pone de inmediato en juego al objeto, sea de manera directa, como una brecha intempestiva en el discurso, como una alucinación aislada que irrumpe para desencajar la literalidad o una cavidad insondable en el entretejido del recuerdo. Lo fascinante y lo insostenible, lo terrorífico y paralizante, son su más preciado augurio. La escisión de lo corpóreo en una cadena literal, como un repudio, como un fragmento o un despojo, lo hacen apenas visible entre las sombras. Un artilugio, una sinécdoque fuera de tono, la palabra anclada en una imagen elusiva, pueden ser pautas que se esbozan apenas en el discurso, sorteando y saboteando la literalidad del texto. La singular irreductibilidad de la representación es la que indica el lazo privilegiado con el objeto. Ese es el rasgo distintivo del armazón de letras que encubre lo real del objeto.
Ahora bien, una de las preguntas clínicas fundamentales en el quehacer psicoanalítico desde Freud estriba en discernir como se inscribe una huella mnémica que asalta la lógica inconsciente y se yergue ominosamente como síntoma o vacío. Lo que se designa con cierta frivolidad como trauma psíquico, es una ruptura de la organización literal que rige el deseo, por “infantil” que parezca, nos dice Leclaire. En ese sentido, atestiguar la escena primitiva o desmentir lo genital puede entenderse como una catástrofe en la red de significantes, que provoca su dislocación abrupta. Como náufrago, el infante se aferra a lo que puede reconocer de esa imagen descarnada y discordante: “[…] lo que se disloca en ese caso es una red literal, una cierta economía libidinal, y lo que aparece y se devela entre las fisuras de la red es lo innombrable, la falta intolerable; sin importar qué representación parcial advenga, siempre y cuando sea coherente y reconocible, un pedazo de cuerpo, pero también una pieza de vestimenta o de mobiliario, puede servir entonces para ocultar ese horror de lo innombrable, ese fragmento de coherencia literal es el que se “fija”, investido de todo el poder de conjuración de lo real (falta) del objeto” (Leclaire, 1971). Se constituye así, en la épica inconsciente, en ese bote salvavidas que impide el hundimiento a lo insondable, en el éter de lo perdido. El problema clínico y crítico consiste, entonces, en denotar y de-mostrar el carácter miscible del objeto de la pulsión entre las líneas del dominio del sistema literal. Lo nulo y lo ausente, desde tal escucha, adquieren potestad más allá de la epifanía de las huellas inconscientes, más allá del principio de placer.
Por último, unas ideas sueltas respecto del problema del encantamiento en psicoanálisis, como lo discurre Leclaire. Nos recuerda que Freud (pionero empírico, lo llama) inventó un aparato conceptual, la metapsicología, que equiparó a una hechicera y que hizo de la teoría de las pulsiones, nuestra “mitología”. Conminar al paciente a enunciar todo lo que irrumpa en su pensamiento, sin orden ni sugestión; como si dejara salir sus reminiscencias cenando solo en una vasta mansión, atendido por un valet en silencio. “[…] sobre todo entender, a lo largo del discurso, la repetición, la insistencia de los fonemas, palabras o figuras, para reconocerlos en su sintaxis inaudita, que procede de una lengua no codificada socialmente. Lo que culmina, como en el análisis del Hombre de los Lobos, en el aislamiento de una secuencia […] para que ella lleve, por mediación de sus términos, a lo que se llama la cosa oculta” (Leclaire, 1981).
La práctica psicoanalítica, en su continuo desciframiento de fuerzas en conflicto, se nutre de esta dialéctica para animar sus nociones y teorías, pero se ve sorprendida una y otra vez, mofándose de sus construcciones y dogmas, como la lógica inconsciente, que no cesa de remedarse a sí misma. Más aún, la pareja analítica está atravesada por ese fenómeno que nos pre-escribe, a saber, la transferencia, que no es sino el efecto del registro, en el vínculo, de que el Yo se limita al estatuto de lo imaginario. Y que, sólo en su literalidad, articula compulsivamente el deseo del ser parlante, el referente de la castración y la abstrusa mitología del sujeto del inconsciente.
Pese a tal noble disposición, el psicoanálisis viene a fracasar como empresa en los mismos usos que denuncia: “el dispositivo psicoanalítico, concebido para ser un lugar de libre palabra, tiende a coagularse en un ritual coercitivo. El paciente no se abandona más que para recitar en él encantamientos erótico-teóricos, como respuesta al hecho de que el psicoanalista, imbuido de un pseudosaber, tiende a transformar su escucha en una lúgubre decodificación según una parrilla prefabricada […]. La irresistible institucionalización del movimiento psicoanalítico es lo que instaura las formas […] para reconducir las segregaciones, jerarquías y represiones que el psicoanálisis intenta deconstruir. Volvemos a encontrar en ellas lugares de poderes, feudales y hasta religiosos, iglesias y magisterios celosos donde reinan feroces tiranías y terrorismos ideológicos; […] donde florece con toda comodidad la indigencia de pensamiento” (Leclaire, 1981).
Ante los embates de una “neopsicobiologización” de lo inconsciente, que pretende reducir lo pulsional a una burda metaforización de gradientes de neurotransmisores y receptores moleculares, es preciso repensar la sexualidad para interpretarla en términos que convienen a un ser parlante constreñido entre su cuerpo y la literalidad de su discurrir psíquico. Se trata de defender, sin veleidades, un árbol teórico (y por ende, renovable) y un andamiaje clínico que correspondan a quien profiere y difiere; que lo historice, que lo remita y refrende en el orden simbólico que (lo) encontró al nacer.
Para nosotros, en fin, ¿será posible hacer del psicoanálisis un ámbito donde captemos la profusión de letras cual daguerrotipo de agua, sin memoria, sin deseo?
Posdata. Louis Daguerre empleó extensamente los vapores de azogue durante su carrera fotográfica. El proceso consistía en exponer una placa sensibilizada dentro de la cámara oscura durante largos periodos, llevarla a un cuarto en penumbra y pasarla una y otra vez sobre un baño caliente de mercurio. Millones de diminutas gotas de mercurio impregnaban la imagen, fijándola en permanencia. Así, el brillo del mercurio destella en los daguerrotipos y les brinda su lustre: una apariencia holográfica y resplandeciente, como de hechizo. Los objetos cambian con la perspectiva de quien los observa. Antes de morir en 1851, Daguerre sufrió numerosos síntomas derivados de su exposición crónica al cianuro de mercurio, al óxido nítrico y al cloruro de oro, impasible ante el daño que se infligía.
Bibliografía.
Anzieu, D. 1987. El yo-piel. Biblioteca Nueva, Madrid 1998.
Bion, W. 1959. Attacks on linking. En: Second Thoughts. Heinemann, Londres 1967.
Brusset, B. 1992. El desarrollo libidinal. Amorrortu Editores, Buenos Aires.
Freud, S. 1886 – 1899. Pre-psychoanalytic publications and unpublished drafts. Standard Edition, volumen I. The Hogarth Press, Vintage. Londres 2001.
Freud, S. 1914. On narcissism: an introduction. Standard Edition, volumen XIV. The Hogarth Press, Londres 1964.
Freud, S. 1915. Instincts and their vicissitudes. Standard Edition, volumen XIV. The Hogarth Press, Londres 1964. pp.
Freud, S. 1917. Mourning and melancholia. Standard Edition, volumen XIV. The Hogarth Press, Londres 1964. pp. 249 – 257.
Freud, S. 1921. Psicología de las masas y análisis del yo. XI. Un grado en el interior del yo. En: O.C. Tomo XVIII. Amorrortu Editores, 1997. pp. 123 – 124.
Grotstein, James S. 2007. A beam of intense darkness. Karnac Books, London, UK .
Juranville, Anne. 1994.La mujer y la melancolía. Nueva Visión, Buenos Aires.
Leclaire, Serge. 2000. El inconsciente y el cuerpo. En: Escritos para el psicoanálisis I. Moradas de otra parte (1954 – 1993). Amorrortu, Buenos Aires.
Leclaire, Serge. 1991. Le pays de l’autre. Éditions du Seuil. Paris.
Leclaire, Serge. 1981. Rompe les charmes. InterEditions, Paris.
Leclaire, Serge. 1971. Démasquer le réel. Un essai sur l’objet en psychanalyse. Éditions du Seuil. Paris.
Leclaire, Serge. 1968. Psicoanalizar. 4a.edición en español. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1980.
Pollock, Griselda (editor). 2006. Psychoanalysis and the image. Blackwell Publishing, Malden, Massachussetts.
| Texto leido en la Sede Sur, APM Durante el homenaje a Juan Carlos Pla Mayo 17, 2008 |