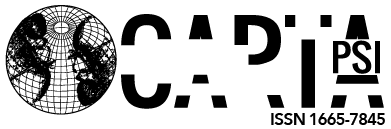La odisea es un asedio
De la epistemología de la subjetividad a la ética de la diferencia
Walter Beller Taboada
Al titular esta presentación elegí el anagrama «La odisea es un asedio» para subrayar la incongruencia de que el psicoanálisis sea un logro de la cultura contemporánea y al mismo tiempo se le rebata su especificidad como teoría y práctica científicas. Nuestro campo forma parte de la cultura, de la misma manera como ocurre con las innovaciones artísticas; o como sucede con los teoremas de Gödel, la lógica difusa, la teoría del caos y las estructuras disipativas de Prigogine; o como los estallidos de los movimientos contestatarios y las luchas de los excluidos. Sean científicos, artísticos o sociales, hay productos culturales que resultan inasimilables por la cultura. La situación del psicoanálisis es todavía más radical pues busca decirle al ser humano la verdad de su deseo; y eso lo perturba, lo irrita, lo desasosiega. Freud le dio nombre a tales objeciones en 1924: son las resistencias contra el psicoanálisis. Por supuesto, provienen de temas cardinales como la sexualidad y la muerte; pero también son resistencias en la palabra y a la palabra. Es inevitable: no hay ni puede haber psicoanálisis sin resistencias.
En el «Discurso de Roma» Lacan restituye y amplía el lugar de la palabra, al tiempo que desenmascara los intentos de disminuir las posibilidades del lenguaje y eclipsar el poder simbólico de la palabra. ¿De qué palabra se trata? De aquella que se dispersa y se nos escapa, que es plena, aunque fragmentaria, pero no vacía; la que elude la domesticación y libera sus elementos indóciles y salvajes; la que rehuye su traducción en términos exactos y cuantificables; la que habla en el silencio; la que al mentir expresa la verdad; la que se abre en la dimensión significante; en suma, la palabra subjetivizada. El psicoanálisis no toma a la palabra como información ni como comunicación, sino sólo en su relación con otras palabras, en su relación con el lenguaje y con el núcleo más entrañable e íntimo del hablante. Por eso, la oposición al psicoanálisis es, a la vez, la destitución de la palabra.
No se trata solamente de un asunto de teoría de la ciencia, pues la degradación de la palabra es una cuestión ética. El psicoanálisis anticipó lo que ha dando en llamarse la tercera revolución en ética, basada en el giro hacia lo lingüístico, después de que la ética estuvo centrada, primero en el ser, a la manera platónica o aristotélica, y después en la conciencia, a la manera kantiana. La verdad es el núcleo de la ética y para el psicoanálisis no hay presencia de la verdad sino en y por la palabra. La verdad, la palabra y el deseo resultan inseparables. Por el contrario, la tradición del «análisis lógico del lenguaje», de raigambre positivista, redujo las posibilidades de la palabra a una visión cientificista que ahoga y reprime al deseo, mediante la misma operación con la que forcluye al sujeto. Y puesto que esas interpretaciones anidan en el lecho protector del poder, la reprobación y desautorización del psicoanálisis se convierten en una cuestión política.
Para contradecir la odisea del psicoanálisis se suele contraponerle el criterio epistemológico de la objetividad. Con diferentes variantes, el argumento se reduce a lo siguiente: las ciencias elaboran un conocimiento objetivo, y puesto que el psicoanálisis no ofrece pruebas objetivas, no existe fundamento para considerarlo dentro del conjunto de las ciencias.
Se mantiene todavía hoy la versión de que la ciencia (así, en singular) conforma explicaciones objetivas, para lo cual hay que suponer que la realidad antecede al conocimiento y existe con independencia del sujeto que la conoce. Todos los materialistas, entre ellos Lenin, desplegaron un sinnúmero de argumentos para intentar «demostrar» la existencia objetiva, independiente de todo sujeto. Quien no acepta la tesis de la objetividad termina condenado como «solipsista». El solipsismo consiste en no creer más que en la propia existencia: considerar que uno mismo (ipse) es lo único (solus) que existe. Por supuesto, calificar a alguno de esa manera no implica refutar el solipsismo. En realidad, el solipsismo no tiene defensores; sólo adversarios.
Según versiones aún dominantes en muchos terrenos, el conocimiento no depende de las sensaciones, ni de la conciencia, del pensamiento o las pasiones, la voluntad o la imaginación de los sujetos. Una explicación será científica en la medida en que se refiera a procesos que existen objetivamente. Asimismo, se impone la exigencia de que el conocimiento pueda ser confirmado en cualquier momento y por parte de cualquier sujeto. La comprobación opera mediante la observación (controlada) y la experimentación (planeada).
Desde esa perspectiva, el psicoanálisis postula como objeto privilegiado el inconciente, pero no da pruebas objetivas de su existencia, pues no puede ser corroborado por la observación y mucho menos por la experimentación. Tal argumento parece apoyarse en la idea de que todo conocimiento se refiere a entidades que son de algún modo observables y verificables o falsables; pero esto ha sido desmentido una y otra vez por las corrientes críticas del empirismo lógico, las cuales demuestran que cada teoría crea sus propios observables y establece sus específicos criterios de confirmabilidad.
En el caso del psicoanálisis, no puede haber experimentación porque la emergencia del inconciente no puede ser decretada. Sabemos del inconciente por sus efectos: por el retorno de lo reprimido, por las formaciones de lo inconciente. Lo cual no es muy distinto a lo que ocurre con otros conceptos consagrados por el discurso científico, como sería el caso de la noción de estructura; no hay percepción u observable que den cuenta de ninguna estructura. La objetividad de los objetos es una noción crítica en la ciencia.
Freud demostró que en el análisis el objeto está irremediablemente perdido y, por consiguiente, no hay identidad de percepción. El sujeto es hijo del fracaso ante la percepción, ya que carece de unidad en el perceptum. Y por eso tiende a la alucinación. Sin la corrección de la ley de castración, sin la aceptación del fracaso de la identidad de percepción, el sujeto quedaría devorado en su alucinación.
Por su parte, las ciencias duras y las formales no quieren saber nada del sujeto, de modo que el conocimiento sería un proceso sin sujeto. Al contrario, el psicoanálisis reivindica una teoría del sujeto que no es subjetivista. En términos generales, se puede asentar que el subjetivismo es una doctrina epistemológica según la cual toda certeza y toda verdad dependen en última instancia de los criterios, percepciones o estados sensoriales del sujeto que conoce, ya sea en forma individual o colectiva. La teoría de la subjetividad en el psicoanálisis no es subjetivista porque, como lo mostró Lacan, el sujeto es sujeto del inconciente, de modo que constituye un lugar excéntrico, una alteridad respecto al yo oficial. Este sujeto no es una sustancia, sino una pulsación que se abre y se cierra a la aprehensión por la conciencia. Siendo ajeno a sí mismo, el sujeto carece de identidad, de permanencia, y se presenta escindido por la acción del significante. Se desvanece por la ausencia de un significante que lo represente en el universo simbólico.
Asimismo, el psicoanálisis abandona la dicotomía sujeto-objeto, tan para ciertas posiciones epistemológicas. El algoritmo de la fórmula del fantasma no deja lugar a dudas: el sujeto del inconciente se encuentra dividido y se muestra vacilante ante su propia desaparición, pero se sostiene en un objeto, el objeto a, que pasa a ser la causa de la división del sujeto y también la causa de su deseo. El sujeto no tiene una realidad al margen del fantasma; él mismo está atrapado, capturado, tomado por la propia referencia al fantasma. No le pertenece al sujeto, sino que el sujeto pertenece al fantasma. El objeto no se enfrenta a nadie porque está perdido y sólo tiene cabida en el fantasma bajo la forma de múltiples sustituciones. La fórmula del fantasma liquida cualquier parentesco con las clásicas duplas epistemológicas.
El psicoanálisis constituye, pues, la teorización de la subjetividad inconciente que nada tiene que ver con el subjetivismo ni con el solipsismo, ni mucho menos con el egocentrismo, el fenemenalismo o con el perspectivismo. Tampoco es una forma larvada de humanismo. Escapa a los moldes canónicos de la ciencia sin renunciar a la ciencia. Es una teoría y una práctica, y en ambas dimensiones encara resistencias.
Queda todavía otra avenida para el psicoanálisis: admitirlo como una técnica, como una terapéutica más. En tal caso su rendimiento tendría que medirse en términos de utilidad, pero el psicoanálisis no puede mostrar que sus procedimientos sean más eficaces que otros. Peor aún: el psicoanálisis cuestiona el concepto de salud-enfermedad, propio del campo médico. Es más, la experiencia analítica constituye un largo trayecto que culmina en algo distinto a la concepción médica de la salud. La cura analítica se sitúa en el ámbito de la resignificación, en el sujeto, de su historia y destino.
Lacan ha dicho que «el psicoanálisis es una terapéutica que no es como las demás»; afirmación que supone definir algo por lo que ese algo no es; el añejo problema de las definiciones negativas. Sin embargo, el psicoanálisis se determina por no ser como las demás terapéuticas porque éstas son terapéuticas y aquél es una terapéutica cuyo rasgo más destacado -en lo que se diferencia de las otras- es que no es una terapéutica. O dicho según los cánones de la lógica tradicional: no hay un género próximo entre las terapéuticas y el psicoanálisis; lo que hay es pura diferencia. De modo que el psicoanálisis debe su efecto profundamente terapéutico a la paradoja de sostener a ultranza su aspecto no terapéutico. Por eso no se puede tener la expectativa de esperar de un análisis la salud o la normalidad, sino que hay que esperar que afecte el destino, que convierta las «miserias humanas» en algo distinto de lo que hubieran sino de no haber transitado por el análisis. El camino del análisis es la aventura azarosa del deseo inconciente, sin otra promesa que la aventura misma.
Dígase lo que se diga, el psicoanálisis es hijo de la ciencia. La revolución científica iniciada con Galileo fue creando paulatinamente el clima cultural que desembocó en una nueva manera de interpretar los fenómenos naturales y sociales. Sin duda, el positivismo de Comte fue el portador más importante de esa nueva forma de interpretar el universo. Como puntualizó O. Mannoni, el psicoanálisis de Freud y el positivismo de Comte responden al mismo momento cultural. Para ese entonces la ciencia parecía haber triunfado definitivamente sobre la superchería y el oscurantismo. Ese es el programa de la Ilustración, de Bacon, y también de Freud: saber en lugar de ignorancia, ciencia en lugar de creencias supersticiosas.
Característico de tales creencias es que otorgan sentido a lo que no lo tiene: un gato negro, un eclipse o un sueño. Por el contrario, el psicoanálisis las asimila en el marco de un proceso causal y establece que los sueños, como los síntomas, vienen a configurar índices o efectos. Al buscar explicaciones causales de la misma manera que lo hacen las ciencias, transforma la superstición en objeto de saber y no de culto. Mientras que la superstición concede sentido a lo que no lo tiene, el psicoanálisis refiere el sentido a otra cosa y al hacerlo va disolviendo el sentido.
El psicoanálisis desaprueba la sugestión porque, como cualquier otra práctica mágica, puede inducir en el sujeto significaciones que le son ajenas. El método de la asociación libre supone que no hay un código para la interpretación simbólica, ni tampoco un sentido oculto y dado que hay que revelar. Las significaciones que busca la práctica analítica no se dirigen al referente ni al significado, sino que permanecen en la exterioridad de la cadena significante del discurso. De esta manera, lo que se produce son efectos de sentido, algo muy distinto a pretender un acceso al sentido. El análisis se sitúa en el polo opuesto de la certeza cartesiana que declaraba que lo mejor repartido entre los hombres es el buen sentido. Demuestra, por el contrario, que el único sentido es el sinsentido, puesto que hablar del sentido presupone identidades fijas, mientras que la experiencia analítica se enfrenta permanentemente con la división, la fragmentación y la multiplicidad subjetivas. Cuando hablamos de creación de sentido nos referimos a esa aventura que se abre a una pluralidad de sentidos que tiene insospechadas repercusiones y jamás unifican al sujeto.
Uno de los hallazgos de Freud es que no hay sentido del sentido. Desde luego, esto no deja perturbar al ser humano. El sinsentido emerge en las formaciones inconcientes y es a partir de ellas que aparece algún sentido como un efecto, de la misma manera en que se habla de efecto óptico, sonoro o lingüístico. No hay sentido primero ni último porque siempre hay algo que permanecerá ajeno, extraño, inaccesible, inescrutable. Si esta afirmación es verdadera, va en contra de toda aspiración humanística.
Las ciencias no revelan el sentido último de las cosas y de la vida; el psicoanálisis tampoco. Las religiones y algunas filosofías se echan a cuestas semejante empresa. En 1937, en una misiva a Marie Bonaparte, Freud acotaba de manera taxativa: «La existencia humana no tiene sentido. Cuando alguien se pregunta acerca del sentido, es que está enfermo». Su conclusión es científica aunque no quede comprendida por ciertos modelos de ciencia.
Con el positivismo, de vocación estatolátrica, la ciencia fue adquiriendo un cuerpo institucional, académico, universitario, al amparo del poder económico y político. Asimismo, la clasificación comteana de las ciencias se utilizó para ordenar las facultades universitarias. Desde el punto de vista positivista, el psicoanálisis selló su destino: nunca sería incorporado como conocimiento científico. La psicología fue incluida posteriormente por John Stuart Mill dentro del corpus de las ciencias. Pero nada más. Esta situación le quedó muy clara a Freud cuando se interrogaba, en 1919, si el psicoanálisis podía o no enseñarse en la Universidad.
No obstante, sólo sobre el terreno cultural abonado por la ciencia podría haber surgido el psicoanálisis.
Por supuesto, el positivismo no es la ciencia. Sin embargo, en la época de Freud parecía que tal equiparación era concebible. El propio Freud había firmado, con otros, en 1911, un manifiesto que proclamaba la creación de una sociedad en la que se desarrollaría y difundiría la filosofía positivista. Entre los firmantes se encuentran los nombres de E. Mach, D. Hilbert y A. Einstein. Desde luego, ese manifiesto revelaba la importancia que se concedía al positivismo como filosofía promotora de la ciencia, pero nada más.
Como quiera que sea, el positivismo, primero el de Comte y luego el de Carnap, incorporó el reduccionismo como tesis central de la filosofía de la ciencia. En el primer caso, el reduccionismo lleva a considerar que las ciencias no son más que física; es por ello que Comte concebía a la sociología como «física social». En el segundo caso, el reduccionismo se transformó en un programa titulado «fisicalismo», postulando que una teoría se reduce a otra cuando una es traducida al el lenguaje de la otra; o cuando las leyes de un dominio se reducen otro dominio más fundamental. El programa fisicalista implicaba que las leyes psicológicas se reducen a las leyes de la biología, que a su vez se reducen a la química, que a su vez se reducen a la física.
Cuando Freud sostuvo que no había más que dos ciencias, a saber, la ciencia de la naturaleza y el psicoanálisis, estaba en realidad defendiendo una posición antireduccionista que contravenía al positivismo de su época e incluso al de la época posterior. El inconciente freudiano es, por derecho propio, un concepto irreductible, de la misma manera que es un objeto indubitablemente nuevo en la epistemología y una constante referencia en la cultura contemporánea.
El concepto de aparato psíquico que Freud construye piensa un dispositivo autónomo y singular. No es un concepto físico, biológico, ni tampoco psicológico o social. Es un concepto no-reductible. En todo caso, los vínculos del aparato psíquico se establecen con la cultura, entendida, justamente, en oposición a la natura; como una dimensión propia, edificada en y por el lenguaje. No se trata de la cultura objetiva o de la cultura subjetiva, sino de la investigación fundamentada en el malestar en la cultura; del malestar inescapable que se origina por la esfera del lenguaje, ámbito donde el hombre no es dueño de su propia casa.
El antirreduccionismo freudiano, que es una forma de antipositivismo, alcanza su mejor expresión con la enseñanza de Lacan. Su teoría del significante recoge los logros más importantes de la lingüística estructural, pero colocados en otro orden de funcionamiento. En Radiofonía, Lacan señala: «el inconsciente es la condición de la lingüística». De esta manera, propone una teoría de la subjetividad dependiente del orden significante, que es el lugar donde se juegan la verdad y el saber.
Como lo había advertido Freud, el sujeto preferiría no saber, preferiría ignorar la verdad; preferiría no saber nada de lo que es, en la vida humana, el desgarro, el desamparo, la falta de objeto que constituye su relación con el mundo como consecuencia de la subordinación del sujeto al lenguaje. La resistencia al psicoanálisis significa que el sujeto antepone la ignorancia, el no saber, optando por el horror y la ferocidad pero pensando que horror y ferocidad son momentos transitorios, «malos momentos», circunstancias que a «cualquiera le puede pasar», salvaguardando así la imagen del humano como un ser esencialmente benevolente y amable.
Con la pulsión de muerte, descubierta por Freud, es imposible mantener la hipótesis o la creencia optimista del hombre como un ser naturalmente inclinado hacia el bien y la bondad. La pulsión de muerte implica que el ser humano tiene una disposición estructural para la ferocidad y el horror. Estructural quiere decir aquí que no es contingente, que no es consecuencia de determinadas condiciones sociales, familiares o somáticas. Asimismo, Lacan demostró que la pulsión de muerte freudiana es un efecto fundamental de la subordinación del sujeto al lenguaje. Afirmación que deja de lado por completo otras determinaciones, ya sean biológicas, psicológicas o mentales. Por el lenguaje el ser humano se separó de la naturaleza, y al distanciarse de ella se alejó de la causalidad natural. El orden significante impone otro tipo de relaciones causales que ya no son naturales. La lógica de la pulsión de muerte se impone sobre lo que hay o habría de naturaleza en el hombre.
Dada la subordinación del sujeto al lenguaje, el principio de objetividad científica pierde sustento: no puede probarse, pues cuando yo digo que hay un objeto que es del todo independiente de mí o de cualquier otra persona, tal objeto depende de mí o de cualquier otro que por lo menos lo nombra, y si lo nombra ya no es por completo independiente de algún sujeto.
Lacan sitúa la pérdida del objeto como inexorable resultado del lenguaje. En efecto, al hablar perdemos el objeto: las palabras no son las cosas, ni las cosas las palabras. Otra manera de expresarlo es definir que lo real previo al lenguaje está irremediablemente perdido para el sujeto. Antes del lenguaje, un árbol sería naturaleza pura, como lo es para el perro que lo orina, o para el pájaro que anida en sus ramas, o para la tormenta que lo arrasa y lo despega de la tierra. Pero ni el perro, ni el pájaro ni la tormenta saben nada del árbol. La existencia objetiva sin sujeto sería la cosa en-sí de Kant. En cambio, nosotros, sujetos parlantes, sujetos del lenguaje, podemos saber muchas cosas sobre el árbol, pero no podemos tener ninguna idea de él como puro real; nada podemos saber fuera del lenguaje; nada podemos saber que no esté contaminado por el lenguaje. Acceder al lenguaje implica perder la cosa. La palabra mata la cosa, decía Hegel y lo repetía Lacan.
La regla de la objetividad no es del todo incorrecta. Es evidente que existieron árboles antes del lenguaje. No se trata aquí de revivir el infructuoso solipsismo. Pero el punto de vista de la regla de objetividad es extremadamente limitado e insuficiente de cara a la relación entre lenguaje y realidad. Con Lacan sabemos que el lenguaje no sólo sirve para nominar objetos, sino que introduce la diferencia en el mundo. No únicamente la diferencia entre esto y aquello, sino la diferencia como tal, la diferencia propiamente dicha.
Diferencia y ética de la diferencia
Saussure demostró que en la lengua no hay más que diferencias; Levy-Strauss comprobó que desde las organizaciones elementales de parentesco hasta la estructura de los mitos, todos son efecto del pensamiento de la diferencia, y Lacan estableció que lo inconciente se encuentra regido por el significante y significante es diferencia. Hablar de diferencia significante implica un problema porque de ella no puede haber una representación mental o imaginaria. Supone introducir -otra vez- una definición de lo que algo no es, o que sólo es por la ausencia ante la presencia. Hegel mencionaba la negatividad para establecer diferencias. El psicoanálisis las piensa con categorías tales como falta o castración, que no corresponden al registro imaginario sino que se inscriben en el orden simbólico. La diferencia entraña un problema lógico y un tema de profundo interés ético.
Desde el punto de vista lógico-formal, se impugna la diferencia significante porque tarde o temprano conduce a paradojas, y las paradojas son anomalías inaceptables para los modelos clásicos de ciencia. El neopositivismo, como el primer Wittgenstein, admite que la lógica se inspira en el lenguaje común, siempre y cuando sea depurado y esclarecido con el fin de evitar las paradojas que inevitablemente surgen por su uso. Para eso se deben expulsar el equívoco, la ambigüedad, la homonimia y la indeterminación, privilegiando en cambio la identidad y la univocidad. Semejante expurgación trae como consecuencia una escritura que resulta útil para los cálculos formales o para la informática, pero que no puede ser hablada. Hablar es producir equívocos, ambigüedades, homonimias, homofonías. Cuando se habla se engendran cadenas significantes que implican necesariamente malentendidos. Por el contrario, la escritura implica hacer letra de lo que se dice, evitando así el malentendido. Cuando se construye una semántica se atiende al significado y no al significante, buscando prescindir o reducir el equívoco.
Decir y leer no son lo mismo. El decir se ubica en el nivel significante, mientras que el leer permite que haya significado, trasponiendo la barra que opone el significante al significado. El Amo, sea lingüista o lógico, desconoce la especificidad del significante y cree que es posible subyugarse a la lectura unívoca. Pero suponer un significado único para cualquier significante hace que el primero se convierta en letra muerta. El discurso del psicoanálisis no se encuentra en la misma posición del Amo, pues el analista escucha a partir de la letra y genera diversas lecturas de lo que el analizante dice. En la experiencia analítica predomina el significante. El lapsus, como el chiste o el albur, no pueden ser leídos por el Amo ya que éste se mantiene en la univocidad del lenguaje. En cambio, el analista hace infinidad de lecturas y de puntuaciones porque se basa en el significante, que es ambiguo, inconsistente, difuso. Cuando el analista lee, metaforiza y entonces traspone la barra en la producción de un sentido. De manera que su lectura corresponde a la escucha del significante. Esta lectura no supone la revelación de un sentido oculto, sino la producción de sentido a partir de una cadena que es inaprensible como tal, porque el lenguaje es diferencia y heterogeneidad. En psicoanálisis, hacer letra es explorar el malentendido en lugar de intentar domesticarlo. La letra que se lee es efecto y causa de la diferencia. Por el contrario, la lectura única esclerotiza la diferencia.
Ahora bien, desde el punto de vista ético, la diferencia se opone a la uniformidad y la homogeneidad en la que se quiere encajonar a los seres humanos. Todo concepto de normalidad concierne a una idea de conformidad con la uniformidad. El psicoanálisis muestra que una de las raíces de ello es la sistemática y neurótica oposición a la diferencia sexual, que no se refiere a las preferencias sexuales, sino a la diferencia entre lo masculino y lo femenino. La dicotomía fálico/castrado, que atormenta el fantasma del neurótico, que es diferencia de la que no se quiere saber.
De un tiempo para acá, es usual que se distinga lo masculino de lo femenino en tanto que género. La tan traída y llevada visión de género constituye un avance porque abandona el criterio de lo anatómico. Las diferencias no se dan por natura sino por cultura. Se desechan así los términos de macho/hembra, renunciado a la distinción biológica. Es cierto: el machihembreo es natura, no cultura. Sin embargo, con Lacan la diferencia masculino/femenino no se basa en la cultura sino en la lógica; lo cual no deja de ser sorprendente. Pero la sorpresa se diluye cuando se constata que las oposiciones del «enfoque de género» se refieren a diferencias culturales, sociales, jurídicas o históricas. En cualquier caso, se trata de diferencias contingentes y como tales con posibilidad de desvanecerse o eliminarse. Por ejemplo, el derecho al voto (que tanto les costó conseguir a las mujeres) eliminó las diferencias: porque ahora el voto de una mujer vale lo mismo que el de un hombre.
Es por eso que Lacan recurre a la lógica para establecer las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Pero la lógica en la que se apoyan las fórmulas de la sexuación no se ajusta a los lineamientos de la lógica clásica, ni tampoco a los de las lógicas no-clásicas (aunque tenga algunas similitudes con estas últimas). Para empezar, es una lógica que postula el No todo, consistente con la aseveración de que en una cadena significante siempre hay uno significante de más y uno de menos. Es consistente con la noción de falta en psicoanálisis. Por otra parte, las fórmulas de la sexuación, que emplean los cuantificadores clásicos, se fundamentan en cuantificador particular o existencial, cosa que contraviene los presupuestos lógicos basados en la universalidad. En suma, la lógica del significante que desarrolló Lacan es una forma transgresiva de usar la lógica ordinaria. Y es que con ella defiende el axioma de que No hay relación sexual, con lo cual Lacan constata la imposibilidad de escribir la relación de cada sexo con el otro. La fórmula No hay relación sexual significa que no la hay para el sujeto parlante, para el sujeto capturado y habitado por el lenguaje. Lo cual reafirma la distancia, la diferencia estructural que se le presenta al sujeto en su vinculación con el lenguaje.
Todos estos desarrollos parecen concordar con la ética de la diferencia, tendencia reciente entre las teorías éticas que se opone a las disposiciones homogeneizadoras y afirma las diferencias (entre ellas masculino/femenino). Por lo expuesto, se podría pensar que el psicoanálisis se adheriría a la corriente de la ética de la diferencia. Pero no es así. Esa corriente permanece en los límites del universalismo, tratando de encontrar pautas éticas que concilien la diferencia con la igualdad, que mantengan las particularidades dentro de la universalidad ética. Inclusive, la ética de mínimos -referida a aquellos contenidos éticos que todos deberíamos aceptar, más allá de las diferencias- se fundamenta en patrones de justicia que se proponen como universalmente exigibles. La historia reciente de los derechos humanos comprende un primer momento en el que se apuesta por una universalidad -abstracta, como dijera Hegel- concurrente con el principio de la igualdad formal, hasta derivar en un momento posterior en el cual se reconoce el derecho a la diferencia, como una de las prerrogativas de la tercera generación de derechos humanos.
Admitir y asumir la diferencia como un componente de la ética es importante. La lucha del psicoanálisis contra el reduccionismo positivista y contra la hegemonía del discurso del Amo, parece dotar de argumentos a favor de la ética de la diferencia. Pero de nuevo encontramos otros obstáculos. La ética en el campo del psicoanálisis es la ética del deseo, pero del deseo inconciente, aquel que siendo el motor de nuestras acciones y elecciones, desde las más nimias hasta las más trascendentes, es el deseo situado en lo ajeno, lo extraño, lo extranjero, lo difuso y lo confuso, lo incapturable y lo inasible. El deseo inconciente muestra que no es cierto que seamos dueños de nuestra propia casa, ni timoneles de nuestro propio barco. Creer lo contrario es una concepción del psicoanálisis dictada por la neurosis.
Guyomard ha propuesto una equiparación entre la ética del deseo y la ética del desamparo. Sostiene que la verdad del desamparo constituye un valor ético. Como ya lo había intuido Sartre, el desamparo es consecuencia de la soledad; de la soledad frente al Otro, añadimos nosotros. En última instancia, la soledad ante la muerte es la experiencia del «desamparo absoluto». Frente a la propia muerte no hay universalismo posible. Esta es una conclusión de la teoría y la práctica psicoanalíticas.
Por consiguiente, el psicoanálisis vendría a decirles a los defensores de la ética de la diferencia que todavía hay más diferencias que pueden y deben tomarse en consideración. Aunque no se puede ser optimista a este respecto, pues lo más seguro es que una aseveración así genere nuevas resistencias contra el psicoanálisis.