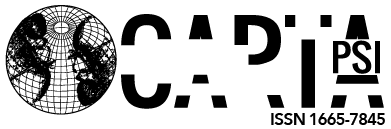Fénix o sobre los bordes del jugar
Mariana Osorio
“…determinado juego peligroso es soportable o no. Pero cuando
lo es, puede ser una salida, siendo la mejor salida la que va
lo más lejos posible, la que nos conduce al límite de lo tolerable.”
G. Bataille
“Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino… la realidad efectiva…”
Sigmund Freud
Sabemos que el psicoanálisis de un niño se centra en el jugar; un jugar, que tal y como nos reveló Winnicott, es un jugando, que apunta a movimientos, a procesos, a transformaciones, más que a productos terminados.
Pero lejos de que un juego de niños sea una simplicidad irrelevante o de fácil acceso –como pareciera significar una expresión tan usual- no desconocemos las complejidades que supone y el amplio abanico de interrogantes que plantea, en el contexto de nuestra práctica como psicoanalistas.
Pero, antes de entrar a tal contexto, quiero referirme a un sugerente ensayo escrito por George Bataille[1], a modo de comentario sobre el libro Homo Ludens: Ensayo sobre la Función Social del Juego de Johan Huizinga[2]. En dicho ensayo, Bataille elabora un agudo análisis sobre la naturaleza del juego: el juego, afirma, no tiene finalidad alguna, ni razón, y mucho menos utilidad. Es decir, su condición de ser es el derroche, y en su esencia está que nada lo justifique, “salvo la necesidad misma del juego.”([3]) ([4])
Bataille cuestiona esa diferenciación arraigada en el lenguaje, donde el juego sería la contrapartida de lo serio. Si bien esta misma aclaración la hace Freud en “El Creador Literario y el Fantaseo”[5], tal y como aparece en uno de los epígrafes que cité, Bataille le da otros alcances.
¿Por qué definir al hombre como un ser que juega no sería algo bien serio?, se cuestiona este autor. Al respecto plantea que la respuesta, se enlaza al hecho de que está en la naturaleza misma del juego –cuando es juego y no la comedia del juego- el subvertir, cuestionar y transformar, el orden establecido. Por ello, el sesgo devaluatorio, o de franco desdén, con el que suele hacerse referencia a lo lúdico –entendiendo lo lúdico en su amplio espectro[6]– no es más que un máscara tras la cual se oculta un profundo temor, respecto a lo que dicha dimensión implica.
Apoyado en Hegel y la dialéctica del Amo y del Esclavo[7], propone que no habría nada más soberano que el juego. De ahí su peligrosidad, pues lleva implícito en su propia naturaleza, el ubicarse en una posición de “exclusividad”: por encima del valor de lo utilitario, de lo controlable y por lo tanto, de lo predecible. En ello radica su poder. Y es ese poder el que busca mitigarse desde ciertas lógicas discursivas, cuando contraponen el juego (o más extensamente lo lúdico) a lo serio, a lo importante, o a lo que es valorado bajo condición de someterse a la lógica del trabajo productivo.
Nada más alejado del psicoanálisis que las conductas y las propuestas del mundo utilitario. De esa postura se nutren sus principales detractores. ¿Qué valor utilitario tendría entregarse a la insensatez de las palabras, a explorar las intrincadas sendas por donde nos guía una frase, un significante, un sueño o un juego, no digamos ya un silencio, cuando nada de eso embona en la lógica servil de un mundo regido por el marketing? ¿Pero, acaso, eso significa que no tenga un valor, aún si los parámetros de tal valoración sean otros, muy diversos a los autorizados desde los discursos dominantes?
Por ahora dejaré esa discusión, para entrar al ámbito de ese derroche –sin aparentes consecuencias- que trae consigo el jugar de un niño, en el contexto de nuestra práctica.
¿Qué estatuto tiene el jugar para el psicoanálisis?, ¿En qué consiste la eficacia de la actividad lúdica?, ¿Qué efectos produce en la constitución del sujeto, y cómo se producen tales efectos? Intentaré bordear algunas de las implicaciones que estas interrogantes puedan tener en la clínica.
Parafraseando a Doltò empezaré por decir que el juego es un trabajo. Pero ¿de qué clase de trabajo estaríamos hablando, respecto al juego que acciona un niño durante su sesión de análisis? Por supuesto, no de aquél que excluye el monto de placer que exige lo lúdico. Pero es un trabajo, es decir, implica un esfuerzo; en todo caso corresponde al trabajo en una de las acepciones a las que se refiere el diccionario: “aplicarse en la ejecución de alguna cosa que requiere cuidado o afán” y curiosamente, el siempre curioso mataburros agrega: “especialmente por aliviar a otro” Y siguiendo con este juego de acepciones, nos preguntaríamos: si jugar es un trabajo ¿a qué otro se alivia en el trabajo del juego?
Pero vayamos por partes.
El juego es un trabajo, en tanto exige hacer cosas. Es un accionar que implica un esfuerzo, o dicho de otra manera, un gasto. Un gasto que, sobre todo, es un gasto psíquico. Pero habrá que agregarle un elemento, que ya señalé más arriba: el juego es un trabajo cuya condición máxima es generar placer. Y esto vuelve aún más paradójico el asunto, pues tenemos entonces que lo lúdico siendo un trabajo que exige un gasto, sólo es capaz de aligerarse a partir de la carga que dicho gasto, o esfuerzo, supone al psiquismo.
Como toda cuestión de interés, el juego transcurre en los territorios de la paradoja.
No obstante, es en el contexto de una sesión analítica donde sus resonancias adquieren una dimensión especial.
Durante la sesión de un niño que juega, se establece un desorden limitado por la lógica implícita en el propio juego, donde esta actividad sin aparentes consecuencias despliega sus elementos – diríamos que prodiga las fuerzas de su sin-razón- frente a un adulto, el analista, que atestigua su advenir. Diríamos entonces que, aún si se basa en acciones, el juego durante una sesión, es equivalente a un discurso dirigido a la figura del analista. Un discurso, cuyos sentidos, éste habrá de decodificar a través de la escucha, transferencias mediante. No obstante, la cuestión es bastante más compleja.
Sabemos que no todo niño juega, y que no todo lo que parece juego, lo es. De hecho, una de las principales brújulas para revisar la gravedad de una perturbación en la infancia –y no sólo me refiero a los niños- es explorar la capacidad para jugar, del sujeto en cuestión.
En este sentido, siendo el jugar equivalente a un decir –quizás al decir del sueño o de la poesía- habrá que interrogar a esos procesos, situaciones o momentos donde el jugar se silencia tras la simulación del juego, o su franca ausencia.
La clínica, como siempre reveladora, quizás nos permita ahondar al respecto.
Se trata de Fénix, un niño de siete años, de movimientos desgarbados y torpes. Al entrar al consultorio saca juguetes –de aquí y de allá- que va dejando regados a su paso. No parece encontrar nada que lo anime a jugar. Muy pronto la habitación parece un campo de batalla, después de una batalla que yo no sé cuándo ni cómo ocurrió pues Fénix, al menos por ahora, no parece estar en posibilidad de escenificarla. Sólo dice que siempre se aburre. Y mientras, lo observo: Descuidado en su aseo hasta el mal olor, una ligera dermatitis le colorea las mejillas y prácticamente no mira a los ojos, ni sonríe. Sin embargo, cuando habla lo hace a gritos como si temiera no ser escuchado. Oigo los balbuceos de su lenguaje corporal –cierta incomodidad, un malestar impreciso, incluso algo rechazante- quizás esbozos de una historia temprana, que ha dejado sus marcas en el cuerpo.
Sus síntomas son antiguos. Su historial como incendiario se remonta a los dos años de edad; lleva cuatro incendios: todos ocurrieron mientras los adultos, demasiado ocupados, lo dejaban solo. Se siente atraído por los cuchillos, ha sufrido múltiples accidentes, se golpeaba a sí mismo, y llegó incluso a caminar por la cornisa de un balcón de donde el padre llegó justo para evitar una caída fatal. Los incendios cesaron después de cierto tratamiento psicológico interrumpido, pero ahora provoca otros: peleas con sus pares, produce rechazo en las maestras, en su entorno familiar. Suele repetir que es un bueno para nada, un tonto, y que estaría mejor muerto.
Los padres narran sus dificultades con él desde el nacimiento: Estuvo a los tumbos los primeros años, dirá la madre, era nuestro apéndice, y lo llevábamos a todas partes: nunca estaba en un mismo lugar, aunque básicamente siempre estaba solo, y desde que empecé a trabajar, agrega, me olvidé por completo de él.
El padre, un hombre deprimido, perdió el trabajo al nacer Fénix. Desde entonces, no ha podido conservar ninguno y es la madre quien funge como sostén familiar.
Al principio, el paso de Fénix por el consultorio estuvo marcado por su falta de confianza. No conseguía sostener una misma actividad por más de cinco minutos, y después de probar gran número de juguetes, solía decir: “siempre me aburro, mejor estaría viendo mi programa favorito”. Después de un tiempo, el tímido asomo de una confianza en ciernes lo llevaría a intentar un dibujo o armar algún objeto que le interesa. Sin embargo pronto se interrumpe y, consternado, terminaba por sentenciar: “no soy capaz de hacer nada bien.”
Tenemos un niño que toma juguetes, que intenta dibujar, pero ahí no hay juego, sino algo más que se impone, evitándolo.
Cuando no hay juego, estamos frente a un profundo miedo, a una seria obstrucción de lo simbólico que se pronuncia como una parálisis de la capacidad para poner en movimiento los significantes del sujeto.
Salir del marco de la copia, de los seudo juegos hoy tan de moda, -ante los cuales Fénix pasaba tardes enteras aliviando a los padres de tener que ocuparse de él- le implicaba un reto que parecía incapaz de enfrentar. No sentía confianza para entregarse a ello, desistía al primer intento, pues en el fondo intuía que para afrontarlo tendría que estar dispuesto a desafiar el embate de lo pulsional que sustenta todo juego sin reglas, toda creación o manifestación de lo lúdico, y Fénix no ignoraba que su vestimenta emocional, no era lo suficientemente fuerte como para tolerarlo. De ahí sus repliegues para escudarse en la trinchera de la impotencia.
Para que haya juego, es imprescindible que se haya asentado una base de confianza objetal previa. Y cuando no la hay, es labor del psicoanalista trabajar sobre la posibilidad de construir un espacio, equivalente al espacio transicional del que Winnicott dio cuenta con fina inteligencia. Y este asunto, no sólo concierne al psicoanálisis con niños. ¿Cuántos adultos no llegan a nuestros consultorios, con la sensación de que sus vidas carecen de sentido, pues están metidos en actividades que no les causan ningún placer, y sin acceso a lo lúdico, se van hundiendo en el pantano de la desilusión –incluso cuando tienen una carrera aparentemente exitosa- y buscan aliviar su malestar existencial con seudo juegos, que no son más que una especie de “fast foods” para el espíritu?
No hay perturbación que no se refleje de alguna manera en el jugar: cualquiera sea la edad cronológica del ser humano que la sufre.
Pero volvamos a Fénix.
Pronto me di cuenta que para acceder al juego era fundamental construir junto con Fénix, un espacio para ello. Un espacio que se sostuviera en la confianza en el objeto –que no destruya ni sea destruido- , como base que le permita tolerar la desintegración de la identidad que todo juego exige.
Poco a poco, Fénix intensificó su vínculo conmigo evidenciándose un, cada vez mayor, apego transferencial a pesar de los obstáculos que los síntomas de los padres, ponían al proceso: se olvidan de sus sesiones, lo llevaban tarde, no lo recogían a tiempo, o no vienen a las entrevistas conmigo; Y aunque a los tumbos, (para usar la expresión de la madre), el trabajo con los padres y sus deseos filicidas, la constancia del soporte transferencial, y el inmenso anhelo del propio Fénix por hacerse reconocer, empezó a darle lugar a lo nuevo.
Un día Fénix me pregunta si yo veo niños que se portan mal, y si dejo que me destruyan todo. La expectación en su rostro, lo delata: necesita una respuesta muy clara de mi parte. Le digo que no. Que no dejo que lo destruyan todo, pero sí dejo que jueguen, o intenten jugar para expresar las cosas que les son importantes. Y a veces hay cosas que se tienen que romper para ello, pero hay reglas: no me pueden lastimar a mí, ni a sí mismos, ni ciertos objetos del consultorio, pero ese niño puede buscar maneras de decir su enojo, y qué lo hace sentir querer destruirlo todo.
Fénix parece muy complacido con esta respuesta, y en cierto momento me preguntará si podemos encender algunos cerillos, hacer una fogatita para quemar algunos papeles. En cuanto lo dice corre a esconderse y hace ruidos de estar asustado.
De sólo mencionar la palabra fuego teme que el cuarto, él y yo misma quedemos hechos cenizas.
Sopeso su pedido. Sé que se trata de una oportunidad para acceder a algo capital para él, y explorar qué hay en juego en el fuego[8], quizás apostando a que se suscite –a nivel de lo simbólico- algo nuevo; Y no ignoro que acceder a su pedido, implica un gran riesgo real, posibilidad que, por supuesto, me inquieta. Y no obstante, accedo. No sin antes explorar, en sesiones subsiguientes, las implicaciones de abrir tal vía, y preparar el espacio para evitar riesgos innecesarios.
Pronto se instala un ritual, a través del cual Fénix comienza a acceder a sus propios significantes, empezando por la posibilidad de “quemar un papelito.” Un papelito asignado desde el nacimiento: Niño del diablo; lo destruye todo; bueno para nada, apéndice (de otros); es un infierno, sólo para mencionar algunos.
La apuesta en juego: averiguar si podrá salir de la prisión a la que lo someten sus significantes, hacia un espacio donde su subjetividad pueda moverse con mayor libertad.
En cuanto encendimos el fuego, Fénix se avocó por completo a su trabajo. Por primera vez se mostraba concentrado en una actividad, y el tiempo de las sesiones no parecía bastarle: “quiero venir siempre”, solía repetir. Sin embargo, la voracidad de su demanda señalaba que pese a su afán y concentración, aquella actividad estaba aún más cercana del fuego que del juego: ¿puedo quemar todos tus libros? ¿Y si quemamos el diván, los juguetes? Durante meses fuimos a tientas sobre la cuerda floja que separa el jugar del acting, cuando sabemos que el acting por sí mismo, en tanto verdad del sujeto no reconocida, que no encuentra acceso a la representación, implica un fracaso en la esfera del jugar.
Pero había que seguir adelante por esta vía, para llevar la apuesta clínica hasta el final y así averiguar si existía una salida para este sujeto, o al menos, intentar abrir una que no fuera la caída en el vacío.
En cuanto el peligro acechaba (es decir, el impulso) Fénix se mostraba sobre excitado, se desorganizaba y la posibilidad de seguir trabajando se suspendía, entonces había que recordar las reglas, evocar la función de un tercero, cuya interdicción (a una pulsión erótico destructiva) fuera capaz de contenerlo. Y eso funcionaba. Y sólo así aquel fuego, con sus oscilaciones, lanzó los chispazos significantes que empezarían a guiarnos, con más claridad.
Quemar cosas o aquellos objetos que él mismo empezó a elaborar apuntaba una y otra vez, a traer de vuelta lo traumático de un vínculo temprano apuntalado en el odio, y por ende, interrumpido sin cesar. Pronto empezó a revelarse la insistencia de un fort-da fallido, en tanto el fort-da, implica la fabricación de un espacio que abarca tanto lo externo, como lo interno en relación al vínculo con el objeto. Espacio que posibilita al niño el simbolizar la separación y sostiene la ilusión del regreso.
El fort-da de Fénix parecía prescindir de la segunda parte del proceso: es decir, el objeto se va (fort) pero no hay regreso (da). Lo que se va no tiene cómo retornar, o lo hace tan tarde, que desde la perspectiva del niño que espera, liberado a la furia de sus pulsiones, el objeto sólo regresa muerto, destruido, convertido en cenizas.
Verbalizar aquellos sentidos empezó a abrir nuevas sendas: Fénix comenzó a dar cuenta de saber que cuando el otro se va, no necesariamente se va todo con él; es decir, el otro no necesariamente se lleva consigo la posibilidad de la ilusión creativa, de lo nuevo; la ausencia no dejaba sólo destrucción y desolación tras de sí. [9]
Un buen día pidió unas crayolas y una hoja, y me aclaró que quería ver cómo funcionaba un experimento: iba derritiendo la cera hasta crear al centro del papel un espiral de color rojo, que evocaba una imagen fetal.
Este dibujo marcó claramente un hito, un punto de llegada y de partida de un proceso que ya llevaba al menos un par de años.
Muy pronto, la completa seriedad y cuidado con que Fénix empezó a jugar, no excluía la abierta expresión y exposición de su ser, tanto en sus dimensiones agresivas, como en las más amorosas. Empezaron a aparecer pócimas mágicas, ungüentos curativos, inventos terribles capaces de destruir a los monstruos y a los enemigos, así como de fortalecer a los héroes de las historias que Fénix empezó a traer. Aquel fuego inicial atemorizante y peligroso- empezaba a transformarse en el juego vivo de un pequeño alquimista.
A pesar de la insistencia parental en no ayudarlo a sostener sus vínculos (cambios de escuela, mudanzas, interrupciones por viajes respecto a los cuales no daban aviso), Fénix empezó a dar signos de que su quebrantado narcisismo había comenzado a integrarse de otra manera. Sus cenizas, se habían transformado en una imago fetal a partir de la cual empezarían a suscitarse cosas nuevas, que iban desde la integración de su imagen corporal –aspecto que saltaba a la vista- hasta su interés creciente por la química, los elementos y sus transformaciones, y la mitología.
Sabemos que el niño que entra en juego, entra, por así decirlo, en otra dimensión. Entra en un territorio absorbente, donde la consigna es sostener una concentración y un tal alejamiento de la realidad efectiva, que no es posible admitir ninguna interrupción. Y, sin duda, este estado del jugar implica necesariamente cierto grado de desintegración de la identidad pues tiene que ver con una experiencia de lo informe, es decir, de lo está aún por construirse a partir de la propia creación que el jugar implica. Jugar que, siguiendo a Winnicott, tiene como telón de fondo, la suma total de la fantasía agresiva y destructiva, en tanto que la agresión es un motor que suministra una de las raíces de la energía viviente. .[10]
¿Podríamos hablar de una patología del no-jugar? Una patología de muchas máscaras –máscaras que tienden a confundirnos, a despistarnos, con sus habilidades simuladoras, y que muchas veces guardan entre sus pliegues el sufrimiento de un sujeto silenciado, que el dispositivo psicoanalítico permite revelar. Y no sólo eso: acceder a la esfera de lo lúdico tiene sus efectos en la estructura subjetiva, en tanto el sujeto encuentra oportunidad para moverse de su condición de objeto del discurso a sujeto de su deseo, en tanto se reconoce a sí mismo –a través de un testigo- como alguien con poder de creación, de transformación, de subversión de un orden establecido.
Parafraseando a Freud diría: donde el aburrimiento y la desilusión era, el juego deberá advenir.
México, Df. 21 de octubre de 2006
Bibliografía.
Bataille, George. La Felicidad, el Erotismo y la Literatura. Adriana Hidalgo, Editora. Bs. As. 2004
Doltó, Francoise. En el Juego del Deseo. Editorial Siglo XXI México, 1987
Donzis, Liliana. Jugar, Dibujar, Escribir. Psicoanálisis con Niños. Homo Sapiens, Editores. Rosario, Arg. 1998.
Freud, Sigmund. El Creador Literario y el Fantaseo. Amorrortu, Editores. Tomo IX Bs.As, 1989
Kojeve, Alexandre. La Dialéctica del Amo y el Esclavo en Hegel. Editorial Pléyade. Bs As. 1987
Laplanche, Jean. ¿Hay que Matar Melanie Klein? En: Trabajos del Psicoanálisis. Volumen 1 no. 3, 1982
Rodolfo, Ricardo. El Niño y el Significante. Editorial Paidós. Bs.As. 1996
Winnicott, Donald. Realidad y Juego. Editorial Gedisa. Barcelona, 1992
El Gesto Espontáneo. Cartas Escogidas. Paidós. Bs As. 1992
[1] Bataille, George, “¿estamos aquí para jugar o para ser serios?” En: La Felicidad, el Erotismo y la Literatura” Adriana Hidalgo, Editora. Bs. As. 2004
[2] Huizinga, Johan. “Homo Ludens: Ensayo sobre la Función Social del Juego.” Gallimard, Paris, 1951
[3] Op. cit. pp. 186
[4] No deja de ser curioso cómo esa tendencia a devaluar o volver fútil el jugar, tiene su parangón en las diferentes maneras en que el hombre se aproxima al soñar, a la creación artística y, particularmente a la creación poética. Vertientes humanas por antonomasia que suelen ser encaradas de maneras bien opuestas: o se las sacraliza, o se las desdeña.
[5] Freud, Sigmund. “El Creador Literario y el Fantaseo” Amorrortu, Editores. Tomo IX. Bs.As. 1989
[6] Amplio espectro que incluye tanto al juego, como al dibujo, la creación de objetos, y al pensamiento en su acepción más creativa, entre otras actividades que podrían ampliar el término.
[7] Kojeve, Alexandre. “La Dialéctica del Amo y del Esclavo en Hegel” Editorial La pléyade. Bs. As. 1987
[8] Cuando este pequeño provocó el primer incendio, la familia extensa se hallaba comiendo “lejos de los niños, porque entre los adultos de la familia no hay mucho espacio para ellos”; la cama ya se quemaba cuando Fénix salió de otra habitación gritando: ¡fuego, fuego, mamá! Los adultos lo callaron, conminándolo a que se fuera a jugar a otra parte, pues entendían que era su impertinencia infantil que pedía ¡juego, juego, mamá!. Es interesante, pues la enorme diferencia la hace una sola letra, pero en una letra capaz de colocar al sujeto en lugares muy distintos, muy en relación a la respuesta del otro.
[9] Para ese entonces, yo misma sabía que el acting había quedado atrás… y aunque no dejaba de atender la situación, los cuidados que él mostraba hacia el espacio, hacia mi persona y hacia sí mismo, me hacían pensar en que un movimiento subjetivante había tenido lugar.
[10] Winnicott, Donald. “El Gesto Espontáneo. Cartas Escogidas.” Editorial Paidós. Bs. As. ¿?