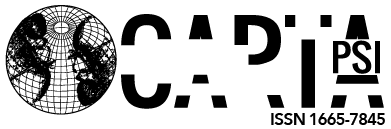El poder y la pasión
Crescenciano Grave Tirado
Las pasiones a las que declara la guerra nuestra moral negativa son fuerzas de las cuales cada una tiene una raíz común con la virtud que le corresponde.
Schelling
El genio, el superhombre, no es un «hombre superior». Es simplemente un hombre que sabe explotar al máximo los «momentos excepcionales» o las «ocurrencias superiores», eso que «ocurre» o «se le ocurre» a todo mortal una, dos o tres veces en la vida.
Y se las ingenia para repetir la experiencia.
Trías
La filosofía, asumida como excéntrica respecto a los carriles por donde se conducen los discursos dominantes, es expresión de ideas cuya constitución se nutre y se fortalece en y con la experiencia de lo vivido y lo pensado. El alzado o levantamiento de una filosofía que, por ser tal, no renuncia a la confrontación con los grandes temas que han constituido su asunto, se cimienta y estructura alrededor de una forma y un contenido que dan cuenta de una asunción peculiar de la experiencia del pensamiento. Ésta es la insistencia de las ideas que sujetadas, como aquello que pasa o le pasa, al alma fuerzan a ésta a buscar y hallar, mediante la elaboración detallada y el trabajo meditado, la expresión adecuada de las mismas ideas.
Las ideas distan de reducirse a los meros conceptos porque no pretenden subsumir lo singular en lo general sino pensar lo singular como variación recreadora de su esencia. La esencia se presenta, variándose singularmente, en la pluralidad de los fenómenos de modo que éstos no remiten a una cosa en sí situada allende estos mismos, sino que la esencia se da en la presencia misma. Es en la penetración amorosa de lo presente donde el pensamiento encuentra sus fuerzas crítica y afirmativa: la filosofía es filosofía de la experiencia en tanto se abre a lo empírico para señalar los fenómenos reconociéndolos como realización de ideas.
Lo vivido y pensado por el filósofo se trenza en la experiencia que se recrea, ideal y poéticamente, en su escritura. En la escritura la vida se renueva recreándose y fundándose como memoria de las ideas que han singularizado una vida dedicada a la filosofía.
La escritura filosófica de Eugenio Trías sobre el poder y la pasión –plasmada inicialmente en libros aparecidos en los ya lejanos años setenta del siglo pasado– ha dejado memoria que se ha reanimado modulando variaciones de la idea de límite que, paradójicamente, es la inmensidad por la que se ha aventurado su pensamiento durante las tres últimas décadas. Nosotros, aquí, queremos recordar y, en la medida de nuestras posibilidades, recrear las ideas germinales de Trías sobre el poder y la pasión.
Para el autor de La dispersión, la verdad de la filosofía se mide en términos de poder; su potencia afirmativa es lo que le otorga validez al mismo tiempo que muestra su valiente asunción cognoscitiva de lo esencial. “Pues todo pensar, si es esencial –y el pensar esencial, por ser pensamiento de esencia, es conocimiento– implica valor y arrojo.”[1] No renunciar a pensar la esencia no implica preservar, como a un cadáver en formol, vetustas nociones que al fijarse en el concepto someten a las cosas y los existentes a un mero estar encadenados a la monotonía de la individualidad sin cualidades. Reiterar diferencialmente el pensamiento sobre la esencia es no desligar a ésta del ser y del pensar mismos que se afirman en una filosofía singular.
Las filosofías se miden, por consiguiente, en función de su poder de afirmación, de modo que la más afirmativa es también, si verdaderamente lo es, la más poderosa; y por lo mismo la más verdadera.[2]
La verdad de una filosofía, definida por su poder afirmativo, implica que no puede haber síntesis definitiva; medir la verdad por el poder de lo que se afirma conlleva mantener abierta la posibilidad de una afirmación más potente. Y este aumento de la potencia proviene de afirmar el ser como poder que insiste en, variándose cualitativamente, ser más.
La potencia afirmativa de una filosofía como la de Eugenio Trías –en textos como Meditación sobre el poder, La memoria perdida de las cosas y Tratado de la pasión– se nutre de pensar la esencia misma del poder recreando estos términos en función de salvaguardar la singularidad de las cosas y las existencias y, en el caso de estas últimas, concibiendo el poder no como antagónico de la pasión sino a ésta como aquello que atiza el fuego de aquél para que alumbre mejor sus virtudes.
Lo que el poder es se dilucida aclarando su esencia. La esencia es aquello en lo cual algo consiste, y la condición de la consistencia se encuentra en el subsistir. La esencia del poder radica en la consistencia condicionada por su subsistir como poder.[3] La esencia como subsistir consistente no rebasa trascendentemente a las cosas y las existencias sino que se manifiesta en éstas intensificando su propia capacidad cualitativa. No es violentando o forzando a los entes como éstos revelan lo que propiamente son: en el dominio, lo sometido termina desvirtuado; el poder esencial se descubre desde un trato poético o artístico que permite que lo que es potencie sus virtudes.
Solo, pues, a través del arte y de la poesía es posible que la cosa –y cosa es, en este contexto, <>, un alma, un amanecer, una ola, un árbol, una caricia, una pelea, un rostro– revele su secreta virtud. O lo que es lo mismo, su poder, ya que una misma cosa es virtud, poder, capacidad. El arte y la poesía hacen que una cosa llegue a ser capaz de <>, sea pues fuerte y, en lo posible y permisible, también perfecta.[4]
Esta articulación poiética –pero también filosófica– de ser y poder permite pensar a lo que es como conteniendo en sí mismo sus posibilidades de llegar a ser lo que esencialmente es, y a este camino de transfiguración de lo existente hacia su perfeccionamiento esencial como precedido ontológicamente por la producción natural –por la poiesis productiva de la physis matricial– que lleva la esencia a la existencia.
El término esencia es aquí recreado como aquello que opera en la producción de lo presente y, a la vez, como lo que localizado en los fenómenos mismos permite que éstos alcancen, desde el trato artístico o el cuidado ético, la perfección de su ser.
El pasaje que va de la existencia a la esencia –o, dicho de otra manera, el paso de la existencia fáctica a la existencia adecuada a su esencia– requiere dejar a la cosa misma en libertad para que ella pula sus virtudes y alcance su singularidad propia. Esta singularización de la esencia en la existencia es la manifestación estética o ética de la idea. Manifestar o expresar la idea esencial en la singularidad de la cosa o en la singularidad existencial no es subsumir a una en el dominio general del concepto ni a la otra en la abstracción general del deber, pero tampoco es aislarlas en la mera individualidad cuantitativa; en la manifestación perfeccionadora de sus virtudes las cosas y las existencias se muestran como lo que son en un nexo de relaciones de poder cuya fluidez los patentiza como eventos, como aquello que ocurre o nos ocurre dándonos que pensar.
Parece pues, que ser y poder encierran una relación intrínseca, de manera que pueda afirmarse acaso que lo propio, lo característico, lo esencial del ser sea emanar poder, sea, pues, y valga la redundancia, ser poder. Entonces puede afirmarse que tanto se es cuanto se puede, cuanto se puede llegar a ser. Se es más o menos según el grado de intensidad en que se llegue a ser. En última instancia, el ser absoluto sería el ser que llega a ser uno con su absoluto poder, uno con el poder absoluto. El ser es, pues, en esencia, omnipotencia.[5]
La omnipotencia del ser es aquella que, pensando su ser en tanto que poder, excluye de su propio devenir productivo la realización consumadora de toda su potencia: la omnipotencia no coincide con la realización absoluta. El ser poder como poder ser es el permanente desgarramiento ontológico que, acaso, sólo alcanza una precaria y efímera redención en el perfeccionamiento estético y ético de aquellas producciones suyas que reciben y se dan el cuidado de su ser.
Pensar el ser como ser poder exige poner el énfasis en su inagotable potencia imposible de consumarse al mismo tiempo que aceptar y asumir la persistencia de ese poder en la presencia de las posibilidades efectivamente realizadas. En la presencia efectiva el poder del ser se refiere, por una parte, a lo que cada cosa o existencia es como potencia y virtud que puede expresar, y, por otra parte, a lo que cada cosa o existencia es como presencia expresando de facto su poder.[6] Estos dos planos de distribución del poder se distinguen y, a la vez, se conectan en el dinamismo potencial del ser: todo lo que es, es producción del poder cuya persistencia en la presencia posibilita su transfiguración perfeccionando sus virtudes.
Lo destacable de esta idea del poder consiste en sustraerse del concepto de posibilidad lógico-abstracta y asumirse como posibilidad física.[7] Poder es capacidad y fuerza que físicamente posibilita que lo que aún no es pueda llegar a existir. El poder, como productividad física, lleva el ser a la existencia presente. Y ese mismo poder, desde la efectiva y constantemente reiterada producción de lo existente, no se retrae de éste sino que continúa potenciándolo hasta la posible plenitud esencial de su entidad.
El poder, en consecuencia, permite que lo que es y no existe llegue a existencia –tal sería su virtud productiva– y que lo ya existe se adecue máximamente con su esencia –tal sería su virtud perfeccionadora–.[8]
El poder, pensado ontológicamente, es tanto producción que lleva el ser a la presencia como perfeccionamiento que lleva la presencia fáctica de las cosas y las existencias a la plenitud acorde con su esencia. En el último caso, la ontología se prolonga coherentemente con la estética y la ética: la poiesis artística consigue el tránsito de lo que es a la transformación transparente de su ser propio, y la praxis ética viste de hábitos que llevan a personalizar las virtudes propias singularizando al existente.
Esta reflexión ontológica sobre la esencia del poder tiene en Trías –aspecto este que lo coloca como continuador y, sobre todo, recreador de una tradición que, iniciada por Heráclito y Sócrates, se ha reanimado moderna (Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche) y contemporáneamente (Heidegger, Sartre, Bataille y. de un modo menos estridente pero intensamente sutil, Benjamin) – un punto de partida estrictamente existencial.[9]
La indagación desde la facticidad de la existencia permite profundizar reflexivamente tanto hacia atrás –la aparición de lo que soy propiciada por un ser o physis cuya necesidad productiva me precede– como hacia delante –la apropiación libre de las posibilidades que destinalmente se me han concedido y que pueden llevarme a sobrepasar mi ser fáctico.
Al identificarse, coincidiendo parcialmente, con la esencia del poder, el existente se posesiona libremente de sí mismo disponiéndose a su singularización personal. Así, la meditación sobre el poder es una irónica vuelta de tuerca a la clásica meditación cartesiana sobre el sujeto puro de la modernidad. Pero aquí la ironía no excluye a la razón sino que se incluye, constituyéndola en parte, en ella.
Existo, me reconozco situado y enmarcado. En algún profundo sentido encarcelado: hic et nunc, en este cuerpo, en esta alma, en este lugar, en este tiempo, en este nexo de relaciones. Pero algo distinto de mi existir fáctico es mi esencia. Reconozco en mi, a poco que sea atento a mi propio ser, un sustrato inagotable, casi inalcanzable, al que, de desviar un ápice el rigor racionalista en que quisiera moverme, me hallaría tentado de llamarlo espíritu o alma, eso que en mí mismo reconozco como inmortal. Eso inmortal es la sustancia, la esencia de la que yo participo. Participación que es esencial: soy esa parte de esencia y de sustancia que me ha sido otorgada y destinada. En ella se esconde el secreto de mi destino y vocación. Ya que en virtud de esa participación soy esencia y soy en principio perfecto. Perfecto en mi genero. Pero género que se agota en mi singularidad.[10]
La ironía de este procedimiento rigurosamente racionalista radica en que el sujeto de la meditación no se pone a sí mismo como Yo o sujeto trascendental del que, como presunto lugar exclusivo del logos, quede desalojado el cuerpo. El sujeto de la meditación sobre el poder se reconoce no sólo arrojado a su facticidad sino también llamado a desbordar las constricciones del aquí y ahora en el perfeccionamiento de sus virtudes. Esto lo atraviesa de padecimientos tales como la vacilación, la duda, la indecisión, el vértigo, el temor y la angustia, pero también lo colma de atracción, fascinación, amor, resolución y voluntad. Al percatarse de que sólo desde la libertad puede transformarse –partiendo tanto de lo que se le ha dado esencialmente como de la casualidad fáctica de su existir –en necesaria perfección de sus virtudes, el yo de la meditación se descubre como sujeto pasional.
La pasión, al interior de la filosofía de Trías, no es pensada como negativa respecto al poder y la acción que de éste se deriva, sino como la contraposición que permite que el poder se exprese propiamente, expresión que, al mismo tiempo, no cancela o suprime sino que manifiesta a la propia pasión. Esta expresión del poder propio del existente impulsada por una fuerza pasional dominante está precedida por el conflicto que ésta tiene que dirimir con otras pasiones que se disputan el papel protagónico en el escenario que es nuestro cuerpo como proceso de personalización. Nuestro cuerpo es un conflicto de tendencias estructuradas en un juego de fuerzas por imponerse unas sobre otras. En esta lucha, las fuerzas que consiguen afirmarse sobre las otras constituyen las virtudes que dominan lo que, como pasión propia, somos y que a la vez nos permite singularizarnos hasta constituirnos en personas insustituibles.
La pasión que llega a dominar y a redefinir lo que somos es indisociable del poder propio por el que cada uno se singulariza no como cualquier otro sino como persona cuyo sentido es nudo de pasiones más o menos fuertes que al tirar los cabos de lo pasivo y lo activo más se aprieta constituyéndose en trabazón de sucesos que anteceden el desenlace que manifiesta propiamente nuestra subjetividad pasional. El poder y la pasión son condiciones de posibilidad de que el sujeto devenga singularidad personal; de que asuma la máscara o las máscaras en las que resuene (per-sonare) la expresión del poder que se afirma contraponiéndose a la pasión y a la vez permitiendo que ésta se asuma en propiedad.
Pasión sobrevolaría, entonces, la dualidad de lo activo y lo pasivo; sería la Aufhebung, a la vez mantenimiento y suspensión, del sentido de los términos de esa dicotomía. Sería algo que sucede, ocurre o pasa de tal manera que eso-que-pasa constituye ni más ni menos la subjetividad, que sería efecto de aquello que padece o sufre. Y eso que padece o sufre es, ni más ni menos, la pasión. Respecto a ella, el sujeto sería efecto y resultado del poder de la pasión, o consecuencia de un entrecruzamiento de distintas fuerzas pasionales.[11]
El juego de las pasiones, como savia que impregna y anuda cada una de las fuerzas o virtudes del cuerpo en su acicate y fertilización mutuas, es lo que ocurre o acontece forzando al sujeto a hacerse cargo de sí mismo en la potenciación o empobrecimiento de su existencia. La disposición pasional dominante convoca de manera ineludible la decisión respecto a su contención arrepentida o su afirmación incluso hasta el límite de la propia vida asumiendo el riesgo de perder a ésta en el mantenimiento de la pasión.
La pasión enraiza la existencia en la esencia productiva del ser universal; la enajena en la alteridad que simultáneamente es la matriz y raíz de su fuerza y poder propios por lo que, a la vez, la impulsa conmocionando su facticidad y disponiéndola a la consumación de su acaecer. El acaecer pasional del cuerpo sujeta al alma de modo que ésta es aquello que le pasa en tanto está poseída por ello mismo. Ninguna experiencia ilustra esto mejor que el amor.
El amor nos arrebata de nuestro estar sometidos por las estructuras del Capital, el Estado o por su siniestra colusión. Asumir la existencia como poder ser poder no carece de obstáculos. Estos se concentran en la estructura social y el dominio político que, incorporándonos a su propia lógica, pretenden reducirnos a un estado. El estado es lo que se interpone, separándolas contradictoriamente, entre la esencia y la existencia. La estructura social y económica, por su parte, también nos constriñen a determinados papeles sociales en los que se persigue mantener al existente como mero estar. Este estar como orden reiterativo halla su culminación en el Estado que como poder desvirtuado, esto es, como dominio somete imponiendo e imponiéndose el temor de hallarse constantemente amenazado: el Estado domina desde la permanente sombra de la insurrección.
Para estas estructuras, como engranajes de su funcionamiento, no somos más que identidades vacías y subsumidas bajo un rol institucional que organiza muestro lugar garantizando el funcionamiento del orden establecido. Esta identificación abstracta pretende escamotearnos, señalándonos como culpables por el mero hecho de tenerlas, nuestras cualidades pasionales. Las pasiones –entre ellas, notablemente el amor– permiten alzarnos y, en cierto sentido, insurreccionarnos contra el orden dominante que amenaza sofocar nuestro poder propio.
El amor se dirige a la posesión de la esencia propia y, desde ella, hacia la esencia de los demás e incluso de lo otro. Esto se muestra más claramente en el amor a otro ser humano singular. El arrebato que experimenta el alma en el amor es efecto de hallarse poseído por el ser amado. Esta posesión que afecta y acontece en el que llega a amar es la pasión.
La posesión pasional que se experimenta en el amor es un don que le viene al alma no desde el exterior absolutamente ajeno a ella, sino de sí misma en tanto ella misma se halla poseída por el alma otra del ser que ama y que, por tanto, posee dentro de sí. En la posesión amorosa –en el doble sentido de poseer y ser poseída– el alma se dona a sí misma el perfeccionamiento de su propia esencia dándose al alma humana por la que se altera en su plenitud.
El alma se enajena en el amor en sí misma, se abisma en su propia plenitud esencial. Y en ella encuentra, bajo la forma de Alma o Imagen del ser amado, su ser genuino y propio. En tanto su ser es uno con el Ser, esa alma o imagen es la propia alma diferente, externa, del objeto de sus desvelos, que mantiene en el Buen Amor su plena libertad e independencia precisamente en el hecho mismo de poseer y ser poseída.[12]
En la pasión amorosa –desarrollada por Trías como una subversión crítica de la hegeliana lucha de las autoconciencias contrapuestas– el poder propio se manifiesta no como posibilidad previa al existir sino como potencia en acto constitutiva del existir mismo. Por esto, el amor nos lleva a excavar en nosotros para manifestar lo que somos en actos que pueden llegar a ser hábitos. Y estos actos y hábitos no se terminan mientras podamos descubrir, como diría Nietzsche, nuevos fondos del alma –de la propia y la ajena– que alarguen nuestra pasión.
Esta profundización descubridora de los fondos de nuestra alma no sólo no está exenta de riesgos, sino que ella es, en tanto tal, el peligro que nos confronta con la siempre presente posibilidad de pretender ir más allá en la sincronía parcial de nuestro poder con el poder del ser llevándonos no a la plena posesión propia sino al abismo de la perdición. Al acercarnos nuclearmente a las fuentes del Ser recreamos a éstas como poder pasional, el cual, avecindándose en la hybris, “tiene su lugar de prueba en la muerte, en la locura, en el crimen, en la trasgresión.”[13]
La pasión amorosa nos acontece como un don ambiguo: puede llevarnos a la perfección existencial de nuestras virtudes o puede también, sin que quepa establecer con precisión las fronteras, abrir el camino de exceso de nuestras propias potencias propiciando la inmolación y el sacrificio. No obstante este peligro, nada nos confronta más con la medianía de nuestro estar social y político que acoger nuestra existencia bajo el riesgo que lleva la afirmación de nuestras pasiones.
Es, pues, excesiva la pasión, la pasión dominante que constituye al sujeto pasional, pero ese exceso es perpetuamente resistido, de manera que el sujeto pasional es, en su estructura misma, carga y contracarga, embestida y repulsión, juego de violencia y contraviolencia que ejerce la pasión consigo misma, la cual funda a la vez su explosión y su expiación, o es ella responsable de la marcha que se da y de la contramarcha con que se resiste. Ese juego dual, dialéctico, halla en la cita última su síntesis y su consumación.[14]
Hay que aprender –como nos enseñó el trágico Zaratustra– a amar nuestras pasiones porque ellas nos harán perecer. El juego en que la pasión se pone en acto comprometiéndose hasta la consumación de su esencia es el juego existencial de nuestro propio poder. La complejidad constitutiva de nuestro cuerpo haciéndose alma desde lo que le ocurre se produce y perfecciona desde la disposición pasional que atiza consistentemente el poder. Y esta consistencia afirmativa de la pasión, aun con la ambigüedad que la caracteriza, es también apertura de lucidez.
La lucidez que se destila por los laberintos del amor se manifiesta en la filosofía afirmativa que con una pasión irreducible al dominio de las distintas jergas contemporáneas, Trías ha levantado en las distintas singladuras que constituyen su aventura filosófica. Esta aventura ensaya sus recorridos pensando ideas que le permiten afirmar, al mismo tiempo, lo más universal y lo más singular. De este modo –apelando al caso que nos ha ocupado– el poder y la pasión abren una consideración de lo que somos enraizada en el poder universal del ser y, a la vez, un desprendimiento existencial de ese mismo poder concentrado en la personalización singular de nuestras pasiones.
Pensar es, pues, para la filosofía afirmativa, abrirse a lo universal y singular sin reducir uno y otro a conceptos e individuos. Es un pensar necesariamente poético, en la medida que recrea singularidades, e ideal, en la medida en que muestra la idea de lo recreado.[15]
Así, en la filosofía, el poder del pensamiento se nutre de la idea que al repetirse en la experiencia, desde el principio de variación que la constituye, se afirma diferencialmente dando forma a la propia pasión de pensar: “[…] pues todo lo que hace padecer <>; de hecho no se piensa en general; no hay pensamientos en general, sino cosas, acontecimientos, sucesos que fuerzan a pensar.”[16] Y en el asentimiento a este acontecer sucede la variación que al repetirse en clave diferente trama la experiencia de una singular y potente filosofía.
[1] Eugenio Trías, Meditación sobre el poder, Barcelona, Anagrama, 1977, p. 86.
[2] Ibid., p. 88.
[3] Ibid., p. 21.
[4] Ibid., p. 22.
[5] Ibid., p. 26.
[6] Cf. E. Trías, La memoria perdida de las cosas, Madrid, Taurus, 1978, pp. 111-112.
[7] Cf. Ibid., p. 110.
[8] Idem.
[9] Este punto de partida existencial no coincide necesariamente con lo que, para su desgracia, se ha fijado escolarmente como existencialismo. La existencia es pensada aquí como aquello que, escindido de sus causas, refiere al mismo tiempo, como a su cuna y su sepultura, a una matriz que la precede y la excede.
[10] E. Trías, Meditación sobre el poder, pp. 29-30.
[11] E. Trías, Tratado de la pasión, p. 29.
[12] E. Trías, Meditación sobre el poder, p. 60.
[13] E. Trías, Tratado de la pasión, p. 118.
[14] Ibid., p. 115.
[15] E. Trías, Meditación sobre el poder, p. 100.
[16] E. Trías, Tratado de la pasión, p. 77