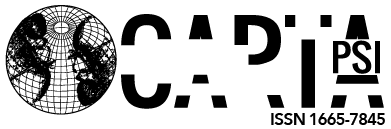Der Muselmann. Reflexiones psicoanalíticas en torno al Holocausto
Agustín Palacios López, Alberto Palacios Boix, Jorge Palacios Boix
De cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado, ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar el mundo no lo creería… Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegase a sobrevivir, la gente dirá que los hechos son demasiado monstruosos para ser creídos.
Advertencia cínica de los SS a los prisioneros.
Simon Wiesenthal citado por Primo Levi. «Los hundidos y los salvados»
Deseamos dejar testimonio de gratitud a la Dra. Mireya Zapata Tarragona por su enorme ayuda en la obtencion de material bibliografico y por sus ideas y ecos inteligentes de las nuestras.
El propósito de este trabajo es contribuir a la elucidación psicoanalítica de lo que ocurrió con los concentracionarios de los Lager alemanes. Este asunto, pese a la extensa bibliografía, ha sido tratado incompletamente y empleando de manera impropia conceptos metapsicológicos. Pero el impulso que animó la escritura fue el de sumar unas modestas voces a las que claman para impedir que se olvide la atrocidad nazi y, al colaborar en el mantenimiento de la memoria de tan descomunal horror, impedir que alguna vez se repita.
El intento de exterminio de los judíos así como el asesinato de los gitanos, disidentes políticos, prisioneros de guerra y, en un delirante intento de emular a Esparta, a los homosexuales y minusválidos que podrían enturbiar la “pureza de la raza aria”, constituyen un genocidio sin precedente en la historia de la humanidad. Así lo señala Hanna Arendt:
El punto está en que Hitler no era como un Genghis Khan y no era peor que otros grandes criminales de la historia sino diferente de ellos. Lo que carece de precedente no es el asesinato en si mismo ni el número de víctimas ni siquiera “el número de personas que se unieron para perpetuarlo”. Lo es más bien el sinsentido ideológico que las causó, la mecanización de su ejecución y el cuidadoso y calculado establecimiento de un mundo de muertos en que nada tiene sentido (l987, p. 651).
En este punto, es preciso salir al paso de quienes intentan paliar la gravedad de lo que los nazis perpetraron trayendo a colación cifras y datos de otras atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia de la especie humana. Historia lamentablemente más salpicada con sangre que con eventos que nos otorguen un sentido de orgullo de pertenencia. Conforme pasan los años y los hechos quedan sepultados en el alud de la informática, hay quienes apelan a distorsiones arropadas en verdades acomodaticias. Se niega que el Holocausto haya ocurrido y llega a decirse que es una más de las mentiras de los judíos siempre tan ávidos de notoriedad, de indemnización y de lástima. Por encontrarse advertido de ello, Primo Levi, uno de sus más lúcidos sobrevivientes, escribió
Ademas, hasta el momento en que escribo y no obstante el horror de Hiroshima y de
Nagasaki,, la vergüenza de los Gulag, la improductivo y sangrienta campaña de Vietnam, el autogenocidio de Camboya, los desaparecidos en la Argentina, y las muchas guerras atroces y estúpidas a las que hemos venido asistiendo, el sistema de campos de concentración nazi continúa siendo un unicum, en cuanto a magnitud y calidad. Nadie absuelve a los conquistadores españoles de las matanzas perpetradas en America durante todo el siglo XVI. Parece que causaron la muerte de por lo menos sesenta millones de indios; pero actuaban por su cuenta, sin instrucciones de su gobierno ni en contra de ellas; y distribuyeron sus ‘crimenes’, en realidad muy poco planificados, a lo largo de un arco de mas de cien años y colaboraron con ellos las epidemias que involuntariamente llevaron consigo (2001, pags. 18 y 19).
La informacion de lo ocurrido en los campos de concentración y exterminio alemanes o,
para emplear una frase de mayor utilidad para el tema que nos ocupa, el universo concentracionario, se ha ido construyendo como si fuera un rompecabezas a lo largo de los años, pero nunca estará completa. Los datos proceden del testimonio escrito o relatado de los pocos sobrevivientes que han trasmitido sus experiencias. Pero debe saberse que tales sobrevivientes lo son porque fueron apresados y confinados al final de la guerra cuando lo escaso de la mano de obra hacia impráctica su muerte, o bien porque pertenecían a los “privilegiados” que, por resultar útiles al sistema, fueron tratados mejor y tuvieron mayor posibilidad de subsistir Además, el concentracionario que vivió el rigor del Lager nunca obtuvo información suficiente para formarse una clara idea de lo que sucedía a su alrededor. “Rodeado por la muerte, el deportado frecuentemente no estaba en condiciones de evaluar la magnitud de la matanza que se desarrollaba frente a él (Levi, op cit, p. 6). La
memoria del concentracionario se ha reportado como fragmentaria y, a menudo, sólo recordando hechos intrascendentes o con calidad de recuerdo encubridor. Es así porque las huellas mnémicas quedan obliteradas por el dolor de la revivencia, y porque el aparato psíquico estaba desorganizado en el momento del registro dada la magnitud y cronicidad de los eventos traumaticos.
El mejor modo de defenderse de la invasión de recuerdos que pesan es impedir su entrada, tender una barrera sanitaria a lo largo de la frontera. Es más fácil impedir la entrada de un recuerdo que librarse de él después de haber sido registrado (Levi, op cit p. 28).
Es testimonio más oscuro y, seguramente, el más fidedigno es el de los musulmanes, así llamados por adoptar al sentarse una postura similar a la que suelen tomar los miembros del Islam cuando rezan. Estos escuálidos autómatas, “máquinas vegetativas” que parecían haber perdido las funciones superiores del Yo, vagaban en silencio por el Lager y con lentitud agónica cumplían las encomiendas de sus opresores. Obedecían de una manera casi automática y daban la impresión de hallarse ubicados en la frontera de lo humano y lo animal: eran quienes mejor respondieron al infame plan nazi de zoologizar a los prisioneros. Por eso, los relatores los llamaron los no-humanos y, con una afortunada expresión de profundas implicaciones psicodinámicas, “los que han visto a la Gorgona”. Esos fueron der Muselmann en quienes puede aplicarse con mayor propiedad la aporía de no ser propietarios de su propio cuerpo, éste le pertenece al amo, al SS.
Pero el testimonio que seria mas valioso nunca lo escucharemos. Es el de los millones que perecieron en la tortura, como consecuencia de las golpizas, por inanición, durante los “experimentos” de los médicos nazis, víctimas de la disentería o, casi todos, por inhalar ácido cianhídrico. Usamos deliberadamente la palabra perecer porque en esos infames lugares no se moría sino que se fabricaban cadáveres. Los nazis lograron lo que se antoja imposible: robarle la dignidad a la muerte.
Conviene en este punto aclarar que casi toda la información de la que disponemos procede de judíos que, justo es decirlo, conformaron la mayoría de los concentracionarios. Cabe suponer que las experiencias de otros grupos fueron similares aunque, en contados casos (casi siempre de alemanes gentiles), el trato fue un poco menos alejado de lo humanitario. Para estar en condiciones de sustentar nuestras conclusiones psicoanalíticas nos vemos obligados a relatar, con cierto detalle, cual fue la suerte del concentracionario promedio. Mucho de lo que sigue procede del magnífico análisis de Alberto Sucasas, que aparece en el libro titulado “La filosofía después del holocausto” editado por Reyes Mate y en el espléndido texto de Giorgo Agamben titulado “Lo que queda de Auschwitz”. El futuro concentracionario era apresado por los nazis o sus esbirros en los paises ocupados o en las márgenes de los territorios sometidos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Desprovisto de su dignidad, era sujeto a un interrogatorio sobre temas que desconocía y, con frecuencia, era maltratado o atormentado. De allí se le trasladaba al vagón de ferrocarril que lo llevaría a su destino final. Era deportado y, desde ese momento, quedaba segada la vida como tal para esa infortunada persona. . El mundo del Lager anula cuanto hasta entonces constituía su mundo: hogar, país, profesión, objetos personales, familia, amistades, hábitos, lengua materna…aniquilación, por tanto, de la identidad personal, pero también impugnación de la pertenencia a la especie: el trato humillante e indigno del que es objeto el concentracionario materializa la negación práctica de su humanidad. (Sucasas 2000, p.58) . El mismo autor define al Lager como un sistema cuyo rendimiento consiste en arrebatarle al sujeto su identidad. El resultado final es un residuo: el cuerpo sobre el que ejercerá su dominio el poder concentracionario. Si en el pensamiento clásico se consideraba el pensamiento como el sujeto sin cuerpo, el concentracionario, en su expresión mas acabada, el musulmán, podría concebirse como un cuerpo sin sujeto.
El vagón sellado de ferrocarril adonde era arrojada esa víctima de la insensatez era el debut de la ignominia. Su cupo forzado era de cincuenta a setenta personas, pero llegaron a abarrotarlos hasta con doscientos; ello obligaba a estar de pie todo el trayecto que podía tomar días. No había alimento, cobijas ni letrinas y, como es de imaginar, el aire se enrarecía por el exceso de consumo y por el hedor humano del sudor y sus excrecencias
A la llegada al Lager el prisionero era aún más desposeído de su dignidad y de lo que le quedaba de identidad. Se le desnudaba y se le rapaba (si era varón, porque el cabello de las mujeres ahogadas en las cámaras de gas se reservaba para procesos industriales como el relleno de colchones). Se le desinfectaba y se le sustraían los objetos personales que llevara consigo, incluyendo las fotografías de sus seres queridos. Una vez cumplida esa tarea de dejarlo sin remanentes del pasado, se le marcaba como ganado, se le imprimía un tatuaje indeleble en el antebrazo izquierdo, una cifra precedida de una letra que diferenciaba a los distintos grupos: judíos, gitanos, etc. Los alemanes, tan meticulosos en sus proyectos, se aseguraban de separar las familias y, de ser posible, a los que procedían del mismo lugar. Con tal método intentaban desarticular todo intento de organización social que podría ser la semilla de una resistencia al empeño de animalizar a quienes no consideraban Mench, es decir, seres humanos. Sin embargo, algunos lograron establecer una red social primaria; el impulso gregario prevaleció en tan extremas condiciones. Quienes lo lograron llegaron a sobrevivir en mayor porcentaje que los que sufrieron la perversa intención de sus captores.
Después de proporcionarles unos burdos trajes a rayas, que sólo por excepción eran de su talla, y de unos zuecos que dificultaban la marcha, eran destinados a alguna barraca de manera caprichosa. El tiempo cronológico dejaba de perder su habitual vigencia y era suplido por el tiempo biológico.
Al día siguiente empezaba la rutina de trabajo, entre gritos y golpes proporcionados por los llamados Kapos, jefes de grupo de trabajo o capataces, reclutados previamente por su fortaleza física entre quienes se hallaban mas desorientados y confusos en los andenes de llegada a los campos. Tenían que dirigir las tareas y las marchas ordenadas hacia los comedores, las letrinas, las revisiones periódicas o los baños con una violencia que era observada por los guardias. De no hacerlo, los Kapos pasaban a engrosar las filas de los prisioneros comunes.
Aquí es necesario hacer un paréntesis para describir, el sistema jerárquico de los campos de trabajo y los de exterminio. En su cúspide se hallaban los SS con sus propios mandos. Por debajo de ellos se encontraban los que se denominaron concentracionarios “privilegiados”: las mujeres destinadas a ser las servidoras sexuales de los guardias, los que transportaban las aguas negras, las excretas, y los que, por sus antecedentes profesionales, eran asignados a tareas especializadas. Seguían los Kapos, los Sonderkommandos, las llamadas escuadras especiales, que merecen mención aparte. El resto era el grueso de los concentracionarios, la mano de obra esclava, fácilmente reemplazable y fatalmente destinada a su exterminio.
Tales escuadras especiales son el mas atroz testimonio de la diabólica capacidad organizativa de los nazis: eran los encargados de conducir a los prisioneros designados a las cámaras de gas, a extraer de allí los cadáveres, examinar sus orificios corporales para asegurarse de que no escondían objetos de valor. Eran quienes arrancaban los dientes de oro y cortaban el cabello a los cuerpos sin vida del sexo femenino. Luego tenían la obligación de llevarlos a los hornos crematorios y de vaciar las cenizas. Todas esas macabras tareas eran cumplidas bajo la mirada supervisora de los SS. No fue nada excepcional que algunos de los integrantes de tales comandos tuviesen que cumplir su macabra tarea en el cuerpo sin vida de su esposa, de algún familiar consanguíneo o de alguna amistad de la vida previa a la prisión. Los destinados a tales infaustos grupos perdían la razón al iniciar su labor o su Yo creaba una coraza defensiva de total indiferencia.
Las escuadras especiales estaban formadas, en su mayor parte, por judíos, En verdad que esto no puede asombrarnos ya que la finalidad principal de los Lager era destruir a los judíos, y que la población de Auschwitz, a partir de 1943, estaba constituida por judíos en un noventa o noventa y cinco por ciento. Pero, por otro lado, uno se queda atónito ante este refinamiento de perfidia y de odio: tenían que ser los judíos quienes metiesen en los hornos a los judíos, tenía que demostrarse que los judíos, esa subraza, esos seres infrahumanos se prestaban a cualquier humillación, hasta la de destruirse a si mismos […].
Haber concebido y organizado las Escuadras ha sido el delito más demoníaco del nacionalsocialismo Detrás del aspecto pragmático (economizar hombres válidos, imponer a los demás las tareas más atroces) se ocultan otros más sutiles. Mediante esa institución se trataba de descargar en otros, y precisamente en las víctimas, el peso de la culpa, de manera que para su consuelo no les quedase ni siquiera la conciencia de saberse inocentes. (Levi, op. cit., págs. 47 y subs.).
El trabajo brutal, la incomodidad terrible de los camastros, las golpizas recibidas con el menor de los pretextos, los parásitos corporales y, más que nada, lo escaso de las raciones, pronto empezaban a mostrar su efecto en el prisionero. Las carnes se pegaban a los huesos y no tardaba mucho en aparecer la indiferencia ante los que estaban cerca, fueran cadáveres o no, porque lo que prevalecía era el instinto de sobrevivir, como única herencia filogenética. Los valores morales convencionales propiedad del hombre civilizado se olvidaban.
Somos sujetos de necesidad, siendo nuestra finitud la de un cuerpo atravesado por la carencia o la falta. Este régimen antropológico derivado de nuestro estatuto corpóreo, forma parte de las evidencias primordiales de la especie, aunque el orden civilizador tienda a relegarlo a un segundo plano. En el Lager ocupa, por el contrario, el primer plano; hasta adueñarse de todo el espacio de la experiencia: desnudez, incluso del cráneo (rasurado), apenas disimulada por el uniforme a rayas (“registro físico” de la realidad somática: harapiento, manchado de sangre –de la propia y de la de los piojos aplastados- y otros fluidos corporales, con restos de comida y suciedad) y unos zuecos que torturan los pies y causan heridas siempre infectadas; suciedad, frío y fetidez; fatiga (estado permanente más que ocasional) y enfermedad (si la distinción sano/enfermo todavía resulta aplicable al cuerpo concentracionario); heces y orina, cuya presencia constante es la irrisión de pudor civilizado, sed (“Que importan los golpes y las torturas imaginables; lo esencial, beber”) y, sobre todo, el hambre, nunca satisfecha por las miserables raciones de un alimento sin apenas poder nutritivo. De hecho, ese inventario de la necesidad tiene en la experiencia del hambre su centro, vivido como vacío del cuerpo (jamás lleno, nunca satisfecho) o nihilismo somático; acaso la imagen mas emblemática del cuerpo sea la de una boca que saliva y mastica, como un reflejo pavloviano, en ausencia de alimento[…].
En los campos, la necesidad vive en estado de permanente insatisfacción y deviene en absoluto. Hasta el punto de poderse hablar de una experiencia fragmentaria del cuerpo (o de un cuerpo metonímico); en función de la necesidad, en cada momento mas apremiante, del cuerpo no se experimenta tanto su unidad como la zona anatómica afectada (cuerpo-boca o cuerpo-estómago en el hambre, cuerpo-piel o cuerpo-pulmón en el frío…) generalizando así una vivencia que el mundo de “los vivos” sólo conoce en momentos de sufrimiento y enfermedad (Sucasas, op. cit. págs. 63 y 64).
La anterior descripción no corresponde al concepto psicoanalítico de regresión por mucho que lo forcemos. Otros han enfatizado la omnipresencia del hambre como el fenómeno más invasivo del mundo perceptual del concentracionario. Por ejemplo:
El Lager es hambre, nosotros mismos somos hambre, hambre viviente. (Levi, 1986, p. 54).
Siempre temblaremos ante la idea de no ser sino tubos de sopa, algo que se llena de agua y que mea mucho (Antelme,1957, p. 99).
Otro aspecto importante de la privación general sufrida era la incomunicación. Para la juventud adoctrinada por los nazis, es decir, para casi todos los que formaban las filas de los SS, la cultura superior era la alemana y quien no hablaba su idioma era inferior. Por ello no hacían el menor esfuerzo por comunicar sus órdenes de manera comprensible. Es más, se desarrolló una especie de variante dialectal que se convirtió en el idioma propio de los Lager. Ese lenguaje que Kemperer, filólogo judio alemán, bautizó como La Lingua Tertü Imperü. En ese idioma, como puede suponerse, habían impreso su huella las otras lenguas que allí se escuchaban. Los que hablaban alemán o yidish podían comprenderlo, pero los demás ni lo comprendían ni llegaban a contar con el tiempo suficiente para aprenderlo porque la rotación de presos solía ser rápida. Como se trataba de una versión siniestra de la Torre de Babel, el resultado era que pocos lo entendían. La consecuencia de esa incomunicación se hacía notar en hechos de poca importancia como las expresiones comunes e intrascendentes pero, también al no poder obedecer las órdenes dictadas en esa jerigonza pronunciada de modo imperativo, como si fuera una lengua-látigo.
Entre los mismos concentracionarios, la comunicación estaba restringida por la apatía, el cansancio, la carencia de temas atractivos, la prohibición de hablar que los guardias imponían a quienes realizaban las monótonas labores, el deterioro psicológico general y la convivencia con personas cuya lengua materna resultaba ajena. Los musulmanes rara vez proferían palabra alguna. Huelga añadir que la incomunicación suele reflejarse en un deterioro de la capacidad mental.
La muerte allí dejaba de tener el tono amenazante que solemos experimentar “los vivos” Si bien el instinto de conservación seguía ejerciendo tercamente su filogenética influencia y los concentracionarios luchaban por seguir viviendo, convivir a cada instante con ella la hacía un acompañante cotidiano que no inspiraba terror sino indiferencia. La muerte era:
“[…] tan rutinaria que el espectáculo del moribundo (sumisamente entregado a su destino) o la presencia del cadáver apenas despiertan la atención de una mirada indiferente. Ignorando los fundamentos y leyes de esa sociedad, lo primero que se mostraba era un mundo furiosamente dispuesto contra los vivos, sereno e indiferente ante la muerte. Ya ni siquiera cabe afirmar que la muerte sea la antítesis de la vida, pues parece haberla penetrado en una macabra simbiosis, que difumina la frontera entre el vivo y el cadáver (Sucasas, op. cit. p.70).
El individuo así degradado, perdida su identidad, incomunicado, sufriente crónico de hambre y de las intolerancias del clima, devenía en un haz de reacciones, en especial el terror, que lo convertía en materia maleable sujeta al capricho de sus captores.
El SS es, en primer lugar una mirada, escudriñadora y depredadora. Que hace del campo su campo visual [….]. En el mundo no-concentracionario, la mirada humana, en virtud de su poder objetivante, ya es una modalidad del dominio: mirado, me convierto en objeto para el otro, mirándolo, él es objeto para mí. Ese nexo de dominación alcanza el paroxismo en la mirada del SS, pues la reciprocidad está absolutamente excluida (el fiel sabe que la divinidad lo escruta, pero ésta se sustrae, por su trascendencia, a la mirada humana; una mirada invisible, ese es el estatuto del Dios), y la disimetría irreversible entre el que mira y el mirado es infinita. Objetivación sin residuos en la que arraiga la ontología de lo inhumano.
El SS es, en segundo término, una voz, la voz del amo. Su palabra ostenta el carácter de una exigencia u orden terminante, sin apenas función semántica: el único objetivo es -como ocurre con el animal amaestrado- desencadenar, unívoca e inmediatamente, una respuesta […].
Esa doble caracterización del SS (mirada invisible y palabra conminatoria) tiene su correlato en una doble actitud del concentracionario, Si ser visto por cualquier mirada genera inquietud y activa el pudor, convertirse en el objeto de la mirada del amo acarrea un sentimiento de vergüenza que se adueña de toda la existencia: asco y odio hacia uno mismo […]. El concentracionario interioriza la mirada del SS, viéndose a si mismo como aquel lo ve (Sucacas, op. cit. págs. 66 y 67).
Sólo nos queda, para terminar esta descripción, dedicar unos párrafos a ese personaje psicológicamente enigmático, pero bien significativo, que es el musulmán, razón del encabezado de este trabajo.
Der Muselmann es la expresión con la cual se denominaron en el Lager a quienes habían abandonado toda esperanza y que, muy significativamente, habían sido abandonados por sus camaradas. Parecían no contar ya con una advertencia de su situación ni de su entorno. Eran, como insinuamos antes, una especie de cuerpo sin sujeto, unos muertos-vivos incapaces, al parecer, de distinguir entre el bien y el mal.
¿Cómo se generó este infeliz personaje? Gracias a la destitución de su estatuto de persona; al miedo, el cansancio y, sobre todo, la desnutrición. Cuando ésta es avanzada, cuando se ha perdido más de la tercera parte del peso corporal, empieza a cambiar la expresión del rostro; la mirada se vuelve opaca y la faz adquiere una expresión de indiferencia y de tristeza. Los ojos aparentan estar cubiertos por un velo y las órbitas se hunden. La piel se descama, se decolora y se reseca; la temperatura corporal desciende. El que sufre de ese estado respira con menor frecuencia que la normal, camina y habla con lentitud, si es que tiene fuerzas para proferir palabras, cosa que resulta excepcional. Aparecen edemas en el cuerpo y, lo más dramático (como si lo expresado antes no lo fuera), es que se torna indiferente a cuanto ocurre a su alrededor y se margina de toda relación. Sobra decir que en tales condiciones, la víctima se vuelve muy susceptible a las enfermedades, en especial la disentería, que causó la muerte de muchos de ellos.
El musulmán no le daba pena a ninguno, ni podía esperar contar con la simpatía de nadie. Los compañeros de prisión, que temían continuamente por su vida, ni siquiera le dedicaban una mirada. Para los detenidos que colaboraban los musulmanes eran fuente de rabia y preocupación, para las SS sólo inútil inmundicia. Unos y otros no pensaban más que en eliminarlos, cada uno a su manera ((Ryn y Klodzinsky, citado por Agamben, 2002, págs. 42, 43 y 44).
Lo que causa asombro por su aparente incongruencia es la indiferencia de los otros prisioneros y que, en los testimonios de los SS, no se les mencionara, como si nunca hubieran existido. Ninguno parecía querer ver al musulmán.
La actitud de encierro en sí mismo, mutismo e indiferencia al entorno llevó a Bruno Bettelheim (1943) a equipararlos con los niños autistas. Tal analogía, ingeniosa y aceptable en el plano descriptivo, es errónea porque se trata de fenómenos semiológicamente diferentes y cuya psicogénesis tiene fuentes bien distintas.
El musulmán, muerto-vivo, zombie que respira y aterroriza, no sólo es un límite entre la vida y la muerte, sino entre el umbral entre lo humano y lo animal. Para los guardias es una monstruosa máquina biológica, privada de sensibilidad, de conciencia moral y de respuesta a los estímulos nerviosos más distintivos de la especie. Era, como resulta obvio, el seleccionado más frecuente para ir a las cámaras de gas porque no tardaba en dejar de tener utilidad. Existe el relato de un musulmán que, en su automático deambular, cayó encima de un SS; éste, con expresión de repugnancia (y seguramente temor), lo golpeó con su fuete provocando una emisión de heces negruzcas de disentérico; el asco se tornó en rabia incontrolable y empezó a darle de puntapiés hasta matarlo. Tal escena resulta elocuente testimonio del juego de emociones que se daban en los Lager.
Visto desde otra perspectiva, y parafraseando a Levi, el musulmán es la consecuencia de un experimento en que la humanidad misma se pone en duda. Es la figura extrema de una categoría en la que no sólo pierden todo sentido conceptos como la dignidad y el respeto, sino incluso todo límite ético.
El psicoanalista que intenta comprender lo que pudo haber ocurrido en el mundo intrapsíquico del concentracionario se encuentra en un dilema ya que sus conceptos, supuestamente de aplicación universal, parecen quedar cortos frente a la magnitud de los hechos. No es aconsejable caer en un pantano de analogías si se quiere preservar cierto rigor científico. No obstante, al carecer de la capacidad para inventar una nueva y más apropiada terminología y pese a tal autocrítica, no queda más remedio que apelar a los conceptos familiares intentando, eso sí, darles su justa aplicación y aclarando sus límites epistemológicos.
Quienes intentaron acomodar en el lecho de Procusto de la nosología consagrada por la tradición lo que observaron en los entrevistados que salieron de los Lager, tuvieron que renunciar y crear una denominación nueva: el síndrome del sobreviviente. Los síntomas son ahora consensualmente aceptados: depresión reactiva crónica, apatía general que alterna con estallidos de rabia, sensación de vulnerabilidad, inseguridad, intensos e insidiosos sentimientos de culpa y graves consecuencias a largo plazo tales como masoquismo y trastornos psicosomáticos, pesadillas y síntomas de apariencia psicótica o verdaderas psicosis (Niederland, 1968). Los suicidios no son raros. Quizás los psicoanalistas deberíamos emularlos metafóricamente y crear términos que mejor se adapten a tan terrible e inédita experiencia.
Para empezar a intentar corregir algunos reduccionismos conviene citar a Ornstein (1985) quien censura las “interpretaciones” que califican a los concentracionarios como inermes y pasivos, reducidos por los nazis a criaturas infantiles sometidas a intensas necesidades anaclíticas. Escribe el autor:
Los sobrevivientes fueron pasivos e inermes sólo ante quienes los juzgaron en su conducta manifiesta y desde “cierta distancia”, es decir, desde la perspectiva del observador. Para poder sobrevivir físicamente, los prisioneros tenían que cumplir las órdenes sin protestar ni ofrecer resistencia; tal comportamiento tenía que ser pasivo en relación con los SS y sus supervisores judíos. Pero sobrevivir no es dable en un estado mental de pasividad. Sobrevivir exige una gran actividad y resistencia en todos los aspectos de la vida en el campo; no quedarse dormido mientras se permanece en linea y de pie durante horas, no sentarse cuando se está totalmente exhausto, no comerse un trozo de pan que ha de durar para todo el día. Todo eso requirió de un gran nivel de energía (p. 106).
Aquel que se rendía era, casi invariablemente, exterminado.
Freud mismo nos legó una explicación aplicable a tan extremas circunstancias cuando señaló que un organismo que vive en concordancia con el principio del placer debe de contar con recursos que le permitan alejarse de los estímulos nocivos externos a semejanza de lo que hace la represión con los estímulos internos displacenteros (Freud, 1911, p. 220)). El repudio de una realidad en extremo amenazante (como la visión de un espejismo por quien está a punto de morir de sed en el desierto) no puede considerarse como psicosis, como se han calificado equivocadamente aspectos del comportamiento de los concentracionarios. Es una reacción también extrema de adaptación del Yo reclamado por tan penosas circunstancias a recurrir a defensas que sólo empleamos excepcionalmente en condiciones normales. Casi sería dable imaginar que el Yo se contrae para preservar su integridad funcional ante la severidad de la situación que enfrenta.
Por otra parte no debe desestimarse en hecho de que el concentracionario estaba sujeto a lo que, apropiadamente, se ha llamado una “situación extrema”cuya consecuencia era la desorganización del aparato psíquico.
Lo anterior está vinculado con la memoria de los hechos, uno de los aspectos que más ha despertado interés en quienes han entrevistado a sobrevivientes. La situación traumática que vivieron no es, en modo alguno, equiparable a lo que sufre en condiciones habituales un ser humano. Tampoco se compara con el estrés postraumático que se observa en los combatientes en épocas de guerra o en los desastres naturales. El trauma es acumulativo y puede causar cambios permanentes en el aparato psíquico. La amenaza de aniquilamiento narcisista no sólo se debió a la carencia crónica de reforzamiento externo sino también a las alteraciones del Superyo producto del ataque masivo a la autoestima del preso en el Lager. Estos cambios determinaron la aparición de formas adaptativas de comportamiento que recuerdan, aunque no son lo mismo, manifestaciones regresivas o formas arcaicas de funcionamiento del Superyo y, en ocasiones, a graves perversiones del Yo Ideal. La autoimagen devaluada, promovida por los perseguidores, afectó notablemente a los concentracionarios y tendió a convertirse en una insidiosa constante de merma en la autoestima. Como ya se propuso antes, resulta irónico que tal comportamiento se debiera a una especie de identificación con el agresor. Es verdad que las terribles circunstancias forzaron al Yo a recurrir a formas de funcionamiento muy arcaicas. Si el bebé, en la concepción lacaniana, es el objeto del deseo de la madre y para devenir sujeto debe renunciar a tan primaria gratificación narcisista, en la sujeción extrema del concentracionario parecería que se invirtió el proceso, pero de manera perversa. Al perder su estatuto de sujeto, el preso se convierte en el objeto del deseo maligno del SS.
De igual manera, como pudo comprobarse en las observaciones clínicas con algunos sobrevivientes, las alteraciones en el Yo muchas veces fueron irreversibles. Esto se demuestra, por ejemplo, en la incapacidad de recordar y relatar sus experiencias durante el confinamiento. Como se dijo antes, muchos sólo recordaban hechos intrascendentes o su descripción tenía una franca similitud a los recuerdos encubridores.
La tendencia de la situación extrema de afectar la estructura psíquica permanentemente es resultado de la traumatización masiva y acumulativa. Por ello, las terribles circunstancias vividas en los campos de concentración, no son susceptibles de contarse de forma coherente y lógica sino que surgen como el relato fragmentario de una pesadilla y, a menudo, carecen del dramatismo que se esperaría que lo connotara. Lo que se ha observado recuerda más el estado en que la libido se retrotrae más al tipo de pensamiento primario que al secundario. Es decir, el proceso de elaboración resultó obliterado (Jucovy, 1992).
El dolor psíquico intolerable puede definirse como la imposibilidad de representar y procesar afectos así como la dificultad y, en ocasiones, la imposibilidad de memorizar y mentalizar. Cuando el psiquismo tiene que contender con pérdidas de escala tan inmensa y catastrófica, la capacidad de simbolizar la pérdida deja de existir (Lebe, 2000). La Dra. Zapata (2005) ha insistido en que esto denota la no representación de la experiencia concentracionaria.
Debemos precisar que entendemos como presentación al impacto perceptual y la advertencia del mundo material por los órganos de los sentidos. Los traumas masivos, sobre todo, si son persistentes, suelen preservarse como presentaciones y no dejan la impresión de ser procesados como realidad psíquica. Para devenir representación es precisa la ausencia, como ocurre en las huellas mnémicas y en la formación de símbolos. En la presentación no hay ausencia sino presencia de objetos Los recuerdos que son apabullantes por traumáticos permanecen en la mente como presentaciones no procesadas, carentes de significado o conexión con la historia individual del sujeto (Scharff, 1998).
El sobreviviente es incapaz de elaborar su experiencia y, por ende, no la integra como proceso secundario. En su lugar se crea un “agujero negro” (que se trasmite a los hijos). En el núcleo de tal vacío se halla la destrucción de una madre simbólica que es la responsable de la incapacidad de representar el trauma masivo (Auerhahn, 1998). A semejanza del duelo patológico, en el cual la libido se retrotrae, el gigantesco trauma permanece en el interior del Yo como si fuera un cuerpo extraño que vincula a la libido y, en consecuencia, ésta no queda disponible para que el sobreviviente pueda vincularse empáticamente con las experiencias vitales de su progenie.
Durante la situación traumática se da una escisión en el Yo para evitar su completa fragmentación, y si bien una parte registra lo que está ocurriendo, otra permanece aislada en un esfuerzo por preservar la conexión con la vida; no raramente ésta se vincula con recuerdos e ideologías en un desesperado intento del Yo de obtener alguna significación. Por ello, al colectar relatos de sobrevivientes, sus recuerdos surgen teñidos de experiencias personales previas, a veces idealizadas, que delatan el intento de retornar a tal pantalla protectora. (Auerhahn, op. cit., 361).
Quienes han escrito sobre sus experiencias en los Lager confirman lo anterior en términos no psicoanalíticos. Por ejemplo
Trato de examinar aquí los recuerdos de experiencias límite, de ultrajes sufridos o infligidos. En este caso entran en acción todos o casi todos los factores que pueden obliterar o deformar las huellas mnémicas: el recuerdo de un trauma, padecido o infligido, es en sí mismo traumático porque recordarlo duele o, al menos molesta; quien ha sido herido tiende a rechazar el recuerdo para no renovar el dolor (Levi, 2001, p. 22)
La explicación que encontramos reduccionista en extremo y conceptualmente inapropiada es la que se refiere a la conducta casi vegetativa de los concentracionarios. Varios autores han apelado al término regresión. Concordaríamos si no se refiriera al recorrido en reversa de la libido hacia las zonas del desarrollo descritas por Freud. En cambio, resulta más aclaratorio, si nos referimos a la constitución del estatuto de sujeto. El empleo habitual del término regresión, sea transitoria o duradera, como parte de una neurosis o de una psicosis, implica la acción de un proceso defensivo para atrincherar la libido en un estadío anterior mas seguro y placentero. El concentracionario que sufre de hambre crónica no ha regresado oralmente sino que sufre el displacer invasivo de una necesidad imperativa. Los infelices presos que vivían en un ámbito de suciedad y de excrementos, o que estaban afectados por la disentería, no experimentaban tal situación como una fuente de gratificación regresiva anal (Bluhm, 1948). En realidad tan repugnante ambiente era sufrido por los concentracionarios como un tipo de violencia humillante y casi intolerable.
Si queremos darle una explicación psicoanalítica a la sed y al hambre crónicas e intensas que sufrieron los concentracionarios hemos de apelar a otros elementos de la teoría. En un inicio, como nos enseñó Freud, el Yo es el corporal; al ir apareciendo otras funciones, en especial las más diferenciadas (como el pensamiento abstracto y todas las que son resultado de la sublimación), el Yo tiene que retirar la investidura de catexia del cuerpo, al menos parcialmente. Cuando sufrimos del displacer del hambre, de sed o algún dolor corporal la catexia vuelve a su investidura original, también temporalmente. Este retiro, en su manifestación mas evidente, la perceptual, afecta nada mas a los elementos conscientes porque, para lo inconsciente, los órganos y los revestimientos corporales siempre se hallan presentes. En una síntesis exagerada de este proceso podríamos decir que, para ser sujetos, debemos de dejar de ser cuerpos.
En el caso del concentracionario que vive en carencia crónica e invasiva, a semejanza de lo que le ocurre a quien experimenta un dolor intenso (como un cólico vesicular o una obstrucción intestinal), el órgano afectado queda sobreinvestido de catexia a expensas de las otras funciones del Yo: en el caso del concentracionario de manera duradera, en el del que tiene dolor, solamente temporal. Empleando la exagerada metáfora anterior podríamos decir que dejan de ser sujeto para volver a ser cuerpo.
Podemos inferir, a partir del relato de Jorge Semprun que, a pesar del esfuerzo del sobreviviente por integrarse a la vida normal, después de haber pasado por experiencias a tal punto extremas, el impulso tanático se ha arraigado en la misma identidad del Yo. De allí, probablemente, la angustiante sensación, a modo de certeza, de que la vida en el campo de concentración, constantemente acompañada por la muerte, fuera más verdadera que el “sueño” de la vida después del campo. Joseph Bialot (2000) parece confirmarlo al hacer notar que, por debajo de la semblanza de normalidad en la vida diaria, el sobreviviente es como un muerto, tal como un “diente muerto”que se parece superficialmente a los otros pero que ha cambiado fundamentalmente por dentro.
Un tema que tenemos que someter a un escrutinio fuente de controversia es el sentimiento de culpabilidad al que se han referido casi todos cuantos han estudiado a sobrevivientes del Holocausto. En su acepción psicoanalítica más estricta, tal sentimiento tiene su origen en representaciones inconscientes que el Superyo rechaza. Cierto es que algunos, los miembros de los sonderkommandos por ejemplo, tenían motivos más que suficientes para sentirlo; aunque, en verdad, estaban obligados a cumplir tal función a riesgo de su propia vida. Muchos se culpaban de no haberse rebelado (cosa casi imposible) o de no haber huido a tiempo. Pero debe saberse que abandonar la Patria, el lugar donde se había nacido y donde se hallaban sepultados los ancestros, no era opción fácil de considerar. Para hacerlo se necesitaba dinero y contactos-puente en el lugar elegido, cosa que pocos tenían y las visas eran escasas. Loa judios alemanes estaban muy integrados al país y creyeron que el antisemitismo sería pasajero a pesar de la desposesión de su cuidadanía, algunas agresiones y encarcelamientos y a la presagiante Kristallnicht. . Los judíos polacos, casi tres millones, fueron casi totalmente exterminados porque, si bien la larga experiencias con los pogromos debe haberlos advertido del peligro, la rapidez de la ocupación militar los dejó confinados a sus fronteras. Los demás, los habitantes de otros países ocupados por los alemanes, como Francia y Holanda, fueron casi todos deportados a los Lager muy lejos de sus hogares.
Pero la culpa estaba adormecida porque el imperativo de sobrevivir prevalecía sobre cualquier consideración moral.
Habíamos estado viviendo durante meses y años de aquella manera animal, no por propia voluntad, ni por indolencia ni por nuestra culpa; nuestros días habían estado llenos, de la mañana a la noche, por el hambre, el cansancio, el miedo y el frío, y el espacio de reflexión, de raciocinio y de sentimientos, había sido anulado. Habíamos soportado la suciedad, la promiscuidad y la desposesión sufriendo mucho menos de lo que habríamos sufrido en una situación normal, porque nuestro parámetro moral había cambiado. Además, todos habíamos robado en las cocinas, en el campo, en la fábrica, en resumidas cuentas a “los otros”, a la parte contraria, pero habíamos hurtado; algunos (pocos) habían llegado incluso a robarle el pan a su propio amigo. Nos habíamos olvidado no sólo de nuestro país y de nuestra cultura sino también de nuestra propia familia, del pasado, del futuro que habíamos esperado, porque, como los animales, estábamos reducidos al momento presente (Levi, op cit págs. 71 y 72).
Quizá la frase que lo resume todo y que exonera del sentimiento de culpa, fue la proferida por una médica que, en realidad, resultó muy generosa:
¿Como he podido sobrevivir en Auschwitz? Mi norma es que en primer lugar, en segundo y en tercero estoy yo. Y luego nadie más. Luego otra vez yo, y luego todos los demás (Ibid, p. 73).
Muchos sobrevivientes han negado sentir culpa. Porque aseguran que no tenían alternativa y que todo valor ético quedó opacado por la necesidad. En cambio, muchos confiesan sentir vergüenza de haber sido apresados y recuerdan sentirla agudamente en el momento de su liberación. Levi rememora la llegada de las avanzadas rusas que fueron los primeros en contemplar aquel amontonamiento de cadáveres y moribundos que eran los restos del Lager abandonado a toda prisa por los alemanes (pese a la intención de borrar toda huella de la atrocidad, el avance impetuoso de los aliados impidió que se eliminara la totalidad):
No nos saludaban, no sonreían, parecían oprimidos, más que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que conocíamos tan bien, la que nos invadía después de las selecciones, y cada vez que teníamos que asistir o soportar un ultraje (op cit p. 67).
El sentimiento de culpabilidad y el de vergüenza suelen emplearse como sinónimos. Pero no son lo mismo. Si hemos de ser rigoristas debemos reservar el primero a una experiencia intrapsíquica, tanto más intensa cuanto más punitivo sea el Superyo con las representaciones inconscientes que lo causan. Cuanto más evolucionado culturalmente sea el individuo, mayor propensión tendrá para sufrir sentimientos de culpa porque habrá introyectado más rigurosamente las normas éticas que privan en su medio. El sentimiento de culpa corroe en la soledad.
La vergüenza, en cambio, se experimenta frente a los otros y, si bien en su génesis es tan intrapsíquica como la culpa, cumple una función interrelacional. Tiende a observarse más en personas que viven en comunidades menos desarrolladas, donde la dependencia de la familia extendida prevalece y donde la sobrevivencia está más ligada a la pertenencia a un ambiente social mas inmediato. Uno se enrojece cuanto es sorprendido en una falta, cuando se siente desnudado frente a otros. La vergüenza, en contraposición a la culpa, se experimenta en compañía. Está vinculada al temor de perder la aprobación de los demás y, en consecuencia, siendo intrapsíquica, pareceria serlo en menor medida que la solitaria culpa. La vergüenza demanda alejarse de los semejantes que puedan ser testigos de la falta como lo demostraron algunos sobrevivientes.
Tal vez, para ser justos y dejar zanjada tal diferendo, debemos conceder que ambos sentimientos hicieron presa de los concentracionarios.
En el trasfondo de la psicogénesis del sentimiento de culpa yace el terror de perder la protección materna, fuente original e indispensable de la vida. Apelaremos adelante a este concepto que, como debería ser obvio, es el instrumento fundamental que se usa en la enseñanza de lo humano, el cincel que permite hacer sujetos. Los otros modeladores del comportamiento son sucedáneos de la madre cualesquiera que sea su ropaje.
Sólo resta volver al musulmán e intentar darle explicación al temor que infunde y que forzó a que negaran su existencia sus captores y evitaran verlo sus camaradas de desgracia.
¿Por qué esta urgencia de hacerlo invisible cuando su presencia debe haber sido tan conspicua? Como sinónimo para designarlo se le llama “el que ha visto a la Gorgona”. Pero, psicoanalíticamente, ¿qué significa esto? La Gorgona era una de tres hermanas mitológicas (seguramente se referían a la Medusa), con serpientes en lugar de cabello, que convierte en piedra, es decir, en no-vivo, a quien la mira. Ya hemos dicho lo obvio al referirnos al sentimiento de culpa: la madre es la fuente primigenia y protectora de la vida. Entonces la Gorgona debe ser la anti-madre o, tal vez más apropiadamente, la madre maligna, la que mata. Es bien posible que, en la incapacidad de representarnos la propia muerte, lo que más se le asemeje sea la pérdida de la madre en su aspecto mas primordial y más profundo, su representación introyectada (y no sólo en lo simbólico como pretender algunos sino en lo afectivo mucho más ligado a la filo y ontogénesis). Ya mencionamos que el sentimiento de culpa tiene allí su origen. El musulmán, ese semimuerto, ha sido maldecido, su madre interna ha sido en parte delegada al SS; éste ocupa ahora el lugar todopoderoso que, por urgencias biológicas, le perteneció a la madre.al debutar la vida. La mirada de la madre va esculpiendo la imagen del bebé, dada la inermidad y casi total dependencia de éste. En el Lager la posición del sometido es, también, de una dependencia extrema. Por eso allí, como en el principio del desarrollo humano, la mirada del todopoderoso SS también tiene la capacidad de ir deformando la autoimagen del infeliz preso. Este ya no es el objeto del deseo amoroso que otorga el placer más básico y esencial para la vida, sino el objeto de un deseo maligno, perverso, que exige la muerte. El musulmán testimonia el proceso de cumplimiento de ese deseo. Por eso se le intenta ignorar, pues amenaza con invocar el polo maligno de la imagen ambivalente de la madre que todos llevamos dentro. Verlo supone el peligro de contagiarse de la maldición. Por eso resultaba tan urgente eliminarlo, en la realidad o en el campo perceptual.
En el documento cinematográfico que recabaron los británicos para dar testimonio del Holocausto, de lo que los judíos llamaron la Shoá y que muchos hemos podido ver, aparece, en primer plano, el cúmulo de cadáveres casi desposeídos totalmente de masa muscular pero, otra vez, los pocos musulmanes sobrevivientes apenas son objeto de una toma fugaz. También a esos soldados, endurecidos quizá por la guerra, les fue imperativo verlos, con el ojo de la cámara, lo menos posible.
Por las razones éticas más fundamentales que sirven de argamasa a la urdimbre social, no debemos permitir que tales imágenes se borren ni que llegue a olvidarse lo que sabemos del Holocausto. Los humanos tenemos el deber de mantener un permanente estado de alerta y cobrar conciencia del disgusto, casi ontológico, que produce el advertir que, en condiciones apropiadas, la mayor parte de nosotros somos potencialmente capaces de tan inconmensurable atrocidad.
Referencias
Agamben, G. (2002) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Pre-Textos, Valencia.
Antelme, R. (2001) La especie humana. Arena Libros, Madrid.
Arendt, H. (1987) Los orígenes del totalitarismo. Alianza, Madrid.
Auerhahn, N.C. y Lave, D. (1998) The primal scene of atrocity. Psychoanal. Psychol., 15: 360-377.
Bettelheim, B. (1943) Individual and mass behavior in extreme situations. J. Abnormal & Social Psychol., 38: 417-452
Bialot, J. (2000) C’est en hauver que les jours rallogent. Seuil, París.
Bluhm, H. O. (1948) How did they survive?. Amer. J. Psychother., 2: 3-32.
Freud, S. (1911) Formulations on the two principles of mental functioning. S. E., l2: 218-226.
Grubrich-Simitis, I. (1981) Extreme traumatization as cumulative trauma. Psychoanal. Study Child., 36: 415-450.
Jucovy, M.E. (1992) Psychoanalytic contributions to Holocaust studies. Int. J. Psycho-Anal., 73: 267-282.
Lebe, D:M: rep. (2000) Holocaust: affect and memory.Int. J. Psycho-Anal., 81: 145-148.
Levi, P. (1986) If this is a man. Remembering Auschwitz. Summit Books, Nueva York.
______ (2001) Los hundidos y los salvados. Muchnik, Barcelona.
Niederland, H. (1968) The problem of the survivor. En: Massive Psychic Trauma. Ed. H. Krystal, Int. Univ. Press, Nueva York.
Ornstein, A. (1985) Survival and recovery.Psychoanal. Inq., 5: 99-130.
Reyes Mate, ed. (2000) La filosofía después del Holocausto. Riopiedras, Barcelona.
Scharff, D. F. Rep. (1998) The Holocaust.Int. J. Psycho-Anal., 79: 376-379
Semprun, J. (2002) La escritura o la vida. TusQueto, Barcelona.
Zapata T., M. (2005) Comunicación personal.