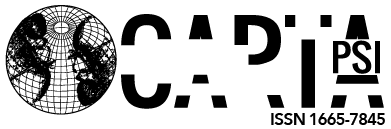Mario Domínguez Alquicira
The End es una novela aparecida el mes de octubre de 2015, a 161 años del natalicio de Arthur Rimbaud, el satán adolescente, en las ediciones Gente de México. Su autor, Arturo Meza, me era conocido desde hace mucho tiempo. Descubrí su interés de manera inmediata, por la calidad de su lengua, por el contenido de la historia, que es extraña. En efecto, es difícil saber, en cualquier momento del libro, sobre qué realidad descansa. O, para decirlo de otro modo, si hay la mínima distinción entre realidad y sueño. El personaje del libro que se expresa con un yo enigmático, atraviesa diversas experiencias en su vida: víctima de la guerra en Bosnia-Herzegovina, interno de una clínica psiquiátrica en Sarajevo, incierto escritor y presunto asesino, hace la experiencia de una clarividencia próxima a la de Rimbaud que le permite ver cosas particulares en su cotidianeidad, encontrar personajes extraños de los que no se sabe si son personas reales o si son simplemente el fruto de su imaginación. Así ocurre en la escena en la que, habiendo descendido de un autobús se encontró con un muro enorme que era como una posible piel de piedra, casi paquidérmica, que parecía no concluir en ningún punto. Al tocar la muralla sus manos se hundieron en aquella piel de piedra, como si fuera hecha de plastilina blanda. La enigmática muralla se desvaneció tras de él, como si nunca hubiese existido. Era un extravío de su mente.
The End es la historia de un escritor de los Balcanes; escrita y publicada por un hombre de los volcanes (sí, del Paricutín que lo vio crecer en tierra purépecha, pero también del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que lo vieron llegar como un forastero a esta ciudad de locos). Es la historia de un poeta yugoslavo que se sueña a sí mismo; despertó en el sueño de un loco. “Teatro de locos, enfermos para enfermos locos”. Es la locura hablando. Se dice de él que está loco. Que un hombre sea tenido por “loco” según los criterios de la sociedad es algo que interroga sobre la aparente contradicción de razón y sinrazón. A propósito de esto, no se puede dejar de citar la frase de Pascal: “Los hombres están tan necesariamente locos, que sería estar loco, con otra clase de locura, el no ser loco”. Asimismo, en su conocido ensayo Elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam nos revela una gran verdad al señalar que la locura está unida al hombre. La locura nace en el corazón del hombre y es parte constitutiva de su ser. Se ofrece así como el espejo de la verdadera naturaleza humana.
La locura no es, como señala Tamayo, sino una presentación privilegiada de la verdad. El loco tiene una importante función social. Ha de ser considerado, fundamentalmente, portador de verdad. Tiene un mensaje a transmitir, incluso a espetar, a la humanidad toda. Cuando la locura es admitida, tolerada, valorada y escuchada el loco cumple su función social de transmisor de una verdad. Pero eso no siempre ocurre. Hasta el loco se cansa de portar un mensaje que nadie escucha y su identidad puede perderse. Y ello por no poder transmitir su mensaje. La locura es, de hecho, un asunto de transmisión (de un saber), y el loco, un perpetuo fracasado en su intento por transmitir ese saber.
La verdad que presenta la locura es insoportable y por ello se pretende extirparla, acallarla. Pero la verdad no es a extirpar (como la famosa pintura de El Bosco que retrata a un cirujano o charlatán extrayendo una piedra —la de la locura— de la cabeza de un enfermo mental), es a escuchar, a descifrar, a leer. La experiencia de la locura es una manifestación de una verdad que irrumpe, explota. Horroriza a aquella humanidad que no está dispuesta a descifrar sus rasgos, a leer la razón de su sinrazón. Tal y como dice Tamayo: “Porque la locura constituye una escritura de aquellos elementos que la humanidad aún no entiende de sí misma, es un texto en busca de lector”. En esos códigos indescifrables y signos borrosos la verdad se revela de manera abrupta y directa a aquellos que están dispuestos a enfrentarla. Pero que a los ojos de aquellos que no saben entender la eficacia y el poder que tienen los poetas son vistos como códigos intraducibles, como mensajes ininteligibles, como legajos del infierno.
Tamayo aborda así el nivel general de la verdad de la locura, desde el cual ésta espeta a la humanidad todas sus verdades:
Los llamados por la psiquiatría con el nombre de psicóticos, los más alienados de los insensatos, esos que aún los locos llaman locos, no escapan al principio de que la locura dice verdad. Los llamados psicóticos nos muestran los agujeros de nuestra comprensión de la humanidad, de nuestra comprensión de nosotros mismos.
Es por ello que resultan tan insoportables y se les encierra, ataca, interroga, denigra y aniquila. Es por ello que se les declara la guerra. Uno de esos denominado “esquizofrénico” es el Señor Agua que refiere Meza. El alienado balcánico o lunático (término este último acuñado por la supuesta influencia de la luna en el origen de la enfermedad mental) vaga por las calles de Europa durante veintiún años, desde que era un adolescente. Es un viajero del infinito, un viajero de la nada, un náufrago de todos los mares, un peregrino en todas las tierras, un indocumentado, un ciudadano del mundo, un inmigrante anónimo sin filiación humana, un pasajero en tránsito… un exiliado celeste. Loco vagabundo que afirma ser un río o, mejor, todos los ríos. Ex trabajador del sistema hidráulico yugoslavo es también uno de los guardianes del agua; un emisario del agua, su amante, su hijo, su traductor, su loco. El delirante nos arroja al rostro una verdad: la de que la guerra ha sido perpetrada por psiquiatras locos, exterminadores de mentes (modernos Caligaris) y asesinos de almas, manipulados a su vez por la máquina maestra, el cerebro del control, la mente siniestra.
Françoise Davoine y Jean-Max Gaudillière dirían que la locura tiene que ver con una dislocación, un traumatismo radical del lazo social. Con la palabra locura designan una forma de lazo social en circunstancias extremas como las guerras, en las que el desmoronamiento de todas las referencias hace surgir lazos por fuera de la norma. Afirman que los locos antes que nada nos dan la medida de lo que ha debido hacerse para sobrevivir. Un delirio, dicen ellos, es «una memoria que no olvida» y que quiere inscribirse. Y es precisamente ese pedazo de historia que se escapó de la Historia el que el Señor Agua tiende a inscribir. Su esposa e hija murieron en la masacre de Srebrenica. Ese fue su último día en el planeta, antes de quedar como fantasma.
“¿Cómo, de qué manera nos perdemos en la locura?, ¿es el hambre, es esa constante miseria de los mal comidos, o acaso la guerra de los unos a los otros, esa infinita violencia perpetrada sin miramientos?”, hará decir Meza a uno de los personajes del relato El Santo nunca pierde, el joven michoacano Diego Lucatero Valencia. Guerra ha habido desde que la humanidad hace historia, la misma, única y multifacética guerra. “Planeta de guerras donde amar es sangrar”. La guerra no tiene vencedores. Eterniza la venganza. Pues, como ha escrito Tamayo: “un enemigo no es sino nuestro espejo, nos refleja nuestra verdad más repudiada y es por ello que guerreamos contra él; igualmente es posible que si lo escuchamos nos escuchemos”. Si lo matamos nos suicidamos. Suicidio y asesinato son equivalentes. Recordemos Der Student von Prag [El estudiante de Praga] que mata a su doble y muere a raíz de ello.
Aquel a quien llamo mi enemigo es mi espejo. En efecto, la fuerza del racismo viene de la fascinación primordial de cada uno por su semejante. Generalmente no se reconoce al enemigo como una representación de uno mismo y, a consecuencia de ello, se lucha despiadadamente contra él, se le veja, se le degrada e, incluso, aniquila. A tal ferocidad entre hermanos Sigmund Freud le dio el nombre de “narcisismo de las pequeñas diferencias”:
Dos ciudades vecinas tratarán de perjudicarse mutuamente en la competencia; todo pequeño cantón desprecia a los demás. Pueblos emparentados se repelen, los alemanes del Sur no soportan a los del Norte, los ingleses abominan de los escoceses, los españoles desdeñan a los portugueses. Y cuando las diferencias son mayores, no nos asombra que el resultado sea una aversión difícil de superar: los galos contra los germanos, los arios contra los semitas, los blancos contra los pueblos de color.
Es tan difícil el reconocimiento de que el enemigo se encuentra construido a partir de los recortes de la propia imagen que, en múltiples casos, la única posibilidad de terminar con la lucha fratricida es mediante el establecimiento de una nueva guerra en la cual los oponentes iniciales se unen contra un enemigo común, viviendo, por ello, una guerra interminable. La guerra es eso: destrucción, arrasamiento, crueldad, muerte. Desencadenada la guerra, surge la barbarie sin freno ni escrúpulos, como lo fue durante toda la historia. Se forja una confabulación de países para destruir a otro, para aniquilarlo, para empobrecerlo. Repetición de la historia que se reitera y parece que seguirá repitiéndose. “Y vendrán los nietos a probar la guerra contra los otros nietos de la otra orilla”. Entonces, como ahora, se guerreaba por amor al dinero, “ese papel y metal que llaman moneda, una completa abstracción, una insensata irrealidad”.
Freud tenía razón: la pulsión de muerte domina. Los hombres no son hermanos y la fraternidad humana es una quimera. Él sabía que las guerras no podrían desaparecer en un orbe dividido por tales contrastes, “mientras los pueblos vivan en condiciones de existencia tan diversas, mientras difiera tanto el valor que cada uno de ellos atribuye a la vida del individuo y mientras los odios que los dividen sigan siendo unas fuerzas con tanto imperio en lo anímico”. Estaba resignado a que la humanidad padeciera todavía, por mucho tiempo, envuelta en conflictos bélicos. En las guerras el sujeto suele encontrar la ocasión para liberar sus impulsos homicidas.
Emmanuel Levinas formuló: “El ser se revela a sí mismo como guerra”. Esa propuesta describe la hipótesis de que, siendo la guerra un componente primordial del ser, ha de surgir de la estructura misma de la existencia. Sólo Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo inglés, vio la luz que todos tenemos delante: “La guerra es el estado natural del hombre”. Sin una sociedad constituida, el hombre se halla en un estado de guerra de todos contra todos. El hombre está dispuesto a destruir a los demás. Homo homini lupus, escribió Plauto. Esta conocida sentencia latina revela una verdad: “El hombre es el lobo del hombre”. Hobbes trabajó esta sentencia en su Leviatán para dar cuenta del egoísmo, de los horrores a los que son capaces los hombres contra sí mismos. Hegel señaló que justo con la instauración de la guerra nació lo humano. Y sin duda en esta línea hay que situar la teoría de Freud sobre la pulsión de muerte en el hombre, el llamado tanatos, que buscaría restablecer el estado inorgánico:
[…] el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es […] sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo.
El núcleo inhumano de la humanidad es captado con mayor acierto y expresividad por poetas y novelistas, pues su capacidad para comprender a las almas afligidas va más allá de la descripción de los hechos, en sí mismos crudos y abominables: “Todos los seres humanos somos anti raciales, no nos soportamos, nos odiamos a muerte” […] “En toda guerra el hombre saca su verdadera esencia ruin […]. El ser humano es por su naturaleza: genocida”. Nos parece adecuado recordar en este sentido la obra maestra del director estadounidense David Griffith, Intolerancia, una película donde presenta cuatro historias distintas unificadas por un tema común: la deshumanización del hombre contra el hombre. Esta lúcida reflexión de Lois-Vincent Thomas ilustra la capacidad intrínseca que posee el ser humano para destruirse a través del odio y el miedo: “En efecto, los odios múltiples entre etnias, razas, clases sociales, partidarios convencidos de tal o cual ideología política, o sectarios de esta o aquella religión; los conflictos de intereses económicos; la creencia en la superioridad absoluta de una civilización, incitan desde siempre a los hombres de un grupo a destruir a los de otro grupo definidos como enemigos”.
“Pero el planeta no quiere llamarse Hiroshima ya nunca más”. Por todo esto, considera Tamayo, una tarea fundamental de la humanidad estriba ya no en la forma de ganar la guerra, sino en el modo de ponerle fin. La tradición cristiana nos ha proporcionado un modelo para lograr este objetivo. Meza toma el principio cristiano del amor: “Es fácil amar a mi enemigo como así de fácil él nos mata un hijo”. (La doctrina cristiana dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”). Es a ese amor al prójimo que se refiere la orden, a aquel que es tú mismo. En “Porque el amor es”, de Planeta miedo, Meza dice:
Porque el amor eres Tú: vendrás tú mismo a encontrarte con tu esencia
Después del largo peregrinar por los abismos y conocerás tu casa y te sorprenderás
Y ya no habrá lágrimas que acudan a tus ojos
Para expresar la sorpresa de cuán bella es tu morada.
La del Uno, la del Otro, la del diverso, la del vecino: Que eres TÚ mismo.
Meza se pregunta: ¿Qué es amar? “Amar es dejar sonar el sonido inicial de nuestro ser, saber escucharlo, saber resonar con todas las cosas, animales, minerales, plantas, que viven a nuestro alrededor”. La filosofía de Levinas le concede especial importancia a la alteridad. Su sentencia, “Desde el momento en que el otro me mira yo soy responsable de él” resume parte de su ideario. Las enfermedades del mundo son múltiples: luchas fratricidas, conflictos étnicos, racismo contra los pueblos indígenas, desprecio y violencia contra homosexuales, desdén ancestral contra los gitanos y hacia la población negra, y la estigmatización de lo diferente, hacen de la alteridad urgencia. Reencontrarse con uno mismo al reencontrar al otro es una de las apuestas básicas de los filósofos preocupados por la alteridad.
Curarse de la locura implica poner fin a la guerra. Detener la guerra es detener nuestra guerra. Implica descifrar lo que mis sueños, esos recuerdos de guerra me dicen. El terapeuta del loco, como Meza, puede concebirse como un excombatiente (un poco quijotesco), formó parte de alguno de los bandos de las multivariadas guerras humanas y se curó de ello. Conoce bien a los combatientes, porta las huellas de las batallas, viejas heridas, las cuales reconocen los que se acercan a él. Pero sobrevivió. Y guarda consigo el conocimiento de la futilidad de la guerra. “El mundo es guerra, el odio de los unos contra los otros. Eso estudian en sus escuelas: historia de las guerras sangrientas, no existe una historia del amor y los logros evolutivos. Todo es competencia y crimen”.
En 1979, Francis Ford Coppola utilizó “The End”, una gran canción, sin duda, por la belleza melódica de las letras, en su película Apocalypse now. A los acordes melódicos de esa canción explotaban bombas, sobrevolaban helicópteros de guerra y se incendiaban aldeas de campesinos pobres. La canción arremetía contra la familia como institución hipócrita y represora, pero el estribillo acerca del fin y la dolorosa interpretación de Morrison expandía su sentido —efectivamente apocalíptico— hacia todo lo que formaba parte de ese mundo destruido por la guerra.
The End es El Fin, la consumación, la conclusión, la terminación… ¿de qué? El fin de la violencia, el fin de la locura, el fin de la impunidad, el fin de la destrucción, el fin de los muros de dolor, el fin de los yugos, el fin de la esclavitud, el fin de las guerras fratricidas entre Abeles y Caínes, el fin de las fronteras, de las banderas, de los himnos, de los credos, de las credenciales y de los créditos. El formidable tema “Fin”, que da título al disco de Meza, termina con las palabras: “Fin al dolor de los otros que es nuestro mismo dolor”.
El fin de las políticas del delirio: en nombre de la paz universal se potencia la guerra, en nombre del Dios pacífico se proclama la muerte del vecino, en nombre del bien común se destruye lo más singular de cada civilización, lo que es diferente. Si no estás conmigo estás en mi contra; el que pega primero pega dos veces; divide y reinarás. Exclusión recíproca: o uno o el otro, no los dos; esto implica una lógica de oposición: “O él o yo”. Es decir: Si eres tú, yo no soy. Si soy yo, eres tú el que no es. Es la lógica de afirmaciones como la de las siniestras campañas de “limpieza étnica” realizadas en diferentes países. Así es como van a generarse grupos que se organizan con base en el principio de la “pequeña diferencia” que señala como máximo enemigo al vecino. Hablar de rechazo de la diferencia y lo diferente evoca la religión en la medida en que ésta, con su máxima susceptibilidad a la pequeña diferencia, canaliza de un modo importante la pasión del odio al diferente. La política que se instaura es la de segregación. A esto habrá que sumarle la ideología feroz del exterminio absoluto del otro. Para decirlo en términos mezianos: “Así los persas Chiítas y los turcos Sunnitas, siendo ambos musulmanes se odian a muerte considerándose unos a otros falsos creyentes”.
Al principio de la década de los noventa algunas exrepúblicas se enfrascaron en cruentas guerras civiles, étnicas y separatistas, de esas que poco se sabe y más se olvida. La moraleja de la historia es, ciertamente no la simplista que se temería en un relato antibélico, sino la de una fábula estoica que funciona a nivel universal. En The End la guerra y el impulso belicista, así como la posibilidad de sentir amor y compasión, son responsabilidad de todos. “Amar por amar ya es agua que debemos beber todos los hombres y planetas”. Meza les escribe a todos los pueblos del mundo como le canta a la gente de México. A los invisibles, leprosos, adictos, rameras y locos; a los apátridas. Sí, seres olvidados de dios. Fumigando un local para exterminar plagas y alimañas, Meza se intoxicó con insecticida. Regresando a su casa se dio un baño, intentó pulsar la lira pero no lo consiguió. Se sentó a escribir y salió este libro; mejor dicho: fue parido este libro (no sin dolor). Fue terminado en un mes, que fue el tiempo que duró con el alma enervada. Estaba muy enfermo, temblando, vomitando; al borde del suicidio, que es decir: del abismo. Se convirtió en insecto moribundo, agonizante (digno de la imaginación de Kafka). Quedó como “cucaracha fumigada”. Curiosa paradoja: envenenando resultó envenenado. Pero fue ese mismo veneno el que lo curó (principio esencial de todo antídoto: “Poquito veneno no mata, nomás ataranta”; “Aquello que no te mata, te fortalece” —frase contundente y hasta “lapidaria” de Nietzsche—). En el siglo XVI, Paracelso escribió: “La dosis determina si una sustancia es venenosa o sanadora”. Meza quiso arrancarse de tajo ese “veneno del espíritu” escribiendo. No es por azar que Platón compara el medicamento con la escritura. La escritura literaria devino un antídoto contra el veneno lento de la realidad. Este libro lo limpió, lo sanó, lo salvó, lo curó, como me limpió, me sanó, me salvó y me curó a mí. Los invito a abrevar de él. This is the end, my only friend |