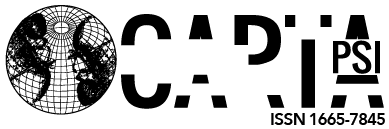Acerca del lugar del psicoanálisis ante el tratamiento institucionalizado al loco durante la modernización del sistema de salud mental en México.
Por: Marco Antonio Macías Terríquez[*]
Resumen
Mediante una revisión documental se examina la influencia del psicoanálisis en la atención al sujeto loco en la institución pública de salud mental de México, a partir de una indagación en textos donde se hace mención vinculante del freudismo y la atención clínica psicoanalítica con la atención a las formas de locura nombradas “psicosis”; lo que necesariamente llevó a consultar las historiografías del psicoanálisis en el país, así como bibliografía no relacionada directamente con lo “clínico” o referido específicamente a la asistencia de dichos sujetos en la institución pública. El periodo temporal examinado de efectos del psicoanálisis en el proceso aquí llamado de modernización está datado a partir de la década de 1920.
Palabras clave: Psicoanálisis, locura, psicosis, asistencia institucional, salud mental.
Remarks about the place of psychoanalysis in the institutional treatment of the madness during the period of modernization of mental health system in Mexico.
Abstract
A documentary review about the influence of psychoanalysis is surveyed in relation of the attention of madness in the public institution of mental health in México. An inquiry hooked on texts where binding mention of Freudianism and the clinical psychoanalytic care is made, attending to forms of madness named «psychosis»; it necessarily leds to consult the historiography of psychoanalysis in the country, as well as bibliography not directly related to the «clinical» or referred specifically to the assistance of madness in the public institution. The time period in which the influence of psychoanalysis is processed is the so called modernization, that dates back to the 1920s.
Keywords: Psychoanalysis, madness, psychosis, institutional care, mental health.
“la verdadera Historia, pertenece al orden de los actos o de la práctica –por grandiosa que ésta sea– siempre está hecha de trivialidades.”
- Felman (1980) El escándalo del cuerpo hablante p. 109.
INTRODUCCIÓN
En las relatorías oficiales sobre atención a la salud mental en México las menciones concernientes a la influencia del psicoanálisis en las políticas de atención pública no permiten ubicarle por completo. El historiador de la medicina mental mexicana Héctor Pérez-Rincón ha calificado al psicoanálisis como “contrapunto saludable” en relación al auge de la psiquiatría organicista; pero aún habría de especificarse cual ha sido el alcance del mencionado contrapunto en los discursos y prácticas sobre los sujetos institucionalizados.
Aunque la noción “salud mental” ha estado presente en la jerga psi de antaño, esta se estableció como modelo específico de atención (sistema de discurso y procedimientos) a mediados del siglo XIX. No obstante, para fines prácticos, se utilizará dicha noción en su sentido generalizado de atención profesional. De manera adyacente viene al caso especificar que el nominativo organicista –empleado aquí para nombrar cierta postura que centra su atención en la búsqueda e intervención de las patologías orgánicas que supuestamente condicionan las “enfermedades mentales”– no presupone una falta de humanitarismo en los profesionistas orientados en tal perspectiva (en general, pues no es exclusivo de algunos médicos, sino también otros profesionales ligados al campo psi). Cuando se revisan a fondo sus orígenes, la psiquiatría organicista parte de una premisa humanitaria: la intención de hacer un tratamiento en beneficio del loco; pero independientemente de lo que el loco asuma como su bien.
Desde su formulación freudiana, el psicoanálisis ha sido una de las posturas consecutivamente críticas al discurso y las prácticas de la medicina mental; incluido el humanitarismo. La situación en México no es la excepción. Sin embargo existen lagunas sobre el lugar del psicoanálisis en las instituciones del país. Cuando se revisan historiografías oficiales sobre la atención a la salud mental en el país (generalmente elaboradas por psiquiatras) se encuentra que lo tocante a la función del psicoanálisis siempre es otra historia por narrar, nunca del todo elaborada. Este escollo empieza a ser tratado por investigadores que, desde tiempos recientes, se han avenido a ubicar metódicamente el lugar del freudismo y la práctica analítica en el país. Tales trabajos han tenido una tónica similar a la historización de la psiquiatría; pasando del recuento de los hitos (el establecimiento de asociaciones psicoanalíticas), al comienzo del análisis de las significaciones y efectos recíprocos de los discursos y la actividad de los psicoanalistas con los sujetos en atención; pero a diferencia de las relatorías sobre los personajes y los establecimientos de atención psiquiátrica –que dan la apariencia de una regularidad y concordancia entre los hechos institucionales y las actuaciones de los sujetos inmiscuidos en dicha práctica (cosa que parece insostenible)–, las del psicoanálisis reflejan posturas personalizadas, de grupo, así como intereses y discordancias.
La discusión sobre el lugar que ha tenido el psicoanálisis en la atención y la política hacia los locos (sujetos diagnosticados y sancionados como “enfermos mentales” o “psicóticos”) –situación difusa y conflictiva que es menester esclarecer– aparece como indispensable si se pretende que el discurso y la práctica analítica sostengan un lugar ante el constante avance del proceso de anulación de la subjetividad que establece la tecnificación en la atención al malestar subjetivo; particularmente en la atención a los sujetos locos “psicóticos”.
Dado que el objetivo radica en dar cuenta de una particularidad del devenir de las lógicas de atención al loco y a la locura en el país, no se abordarán a profundidad cuestiones como las discusiones internas del psicoanálisis respecto a las “psicosis”. Por centrarse en la situación de la relación medicina mental–locura–psicoanálisis no se exponen las convergencias con disciplinas enlazadas al tema (psicología, etnología, sociología, etcétera) o la presencia del psicoanálisis en intuiciones de otros ámbitos.
Aunque necesariamente se recurrió a datos históricos, este documento no pretende ser la historia del psicoanálisis en la institución mexicana de salud mental; sino fungir como una advertencia para la posible práctica analítica con el loco y el abordaje de la locura. Antecedente necesario para quien, como el autor, esté concernido por la cuestión del loco y la locura, así como orientado hacia el estudio de los discursos del psicoanálisis y la psiquiatría.[1]
EL PSICOANÁLISIS ANTE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN A LA LOCURA EN MÉXICO
La atención a la salud mental en México tiene su prehistoria en la implementación de políticas públicas para el control social: la intención de modernizar al país y la instauración de un estatus político homogéneo para los habitantes del territorio en un ideario de nación; proyecto cuya raíz es la filosofía positivista de Auguste Comte, importada al país en época de Benito Juárez por Gabino Barreda. La construcción y devenir del Manicomio General de La Castañeda (inaugurado por Porfirio Díaz en 1910) y la Cárcel “Palacio negro” de Lecumberri, fueron ejes de la modernización del Estado. El positivismo y el plan de reingeniería nacional dieron las condiciones de entrada para la implementación de la higiene mental a partir de la década del treinta del siglo XX; desde los años del cincuenta el modelo asumido es el de la salud mental.
En el Manicomio General los tratamientos médicos al loco fueron las sangrías, electroterapias, lobotomías, paludización, opiáceos, hipnotismo, hidroterapias, actividad física y la terapéutica ocupacional o laborterapia, entre otras. Las influencias teóricas de la medicina mental mexicana estuvieron orientadas por personajes como Emil Kraepelin o Pierre Janet, quienes hicieron acto de presencia en el país vía invitación expresa. El aparato manicomial de la atención y la estrategia higienista para la prevención de la locura resultaron ser un fracaso. El modelo de salud mental vigente en las instituciones es actualmente objeto de críticas por su tendencia a la atención protocolizada y masificada, que deja sin voz a la subjetividad.
El advenimiento del psicoanálisis a México
Se han encontrado antecedentes del interés por la literatura freudiana en la medicina académica de México desde el segundo decenio del siglo XX: se trata de cursos dados en la Facultad de Medicina de la entonces Universidad Nacional de México (después UNAM, al establecerse su autonomía) sobre psicopatología; también una tesis para obtener el grado de médico elaborada por Manuel Guevara Oropeza en 1923, titulada Psicoanálisis; además de cursos, traducciones de textos de Sigmund Freud y discusiones sobre el psicoanálisis o temas vinculados a este (donde se encuentra una insistente presencia de nociones propuestas por Alfred Adler o Carl Gustav Jung).[2] Un psicoanalista de apellido Gonzáles Pineda formó parte de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría a poco de ser fundada en 1937.[3]
En medio de ese proceso de institucionalización académica,[4] el referente generalizado se ha ubicado en la presencia de Erich Fromm en la UNAM en 1949, entonces ya conflictuado con la International Psychoanalytical Association (IPA), fundador del Instituto Mexicano de Psicoanálisis (IMP); a quien se le adjudica la difusión de literatura humanística en el campo de la atención psi en el país.[5] Después Ramón de la Fuente encabezó tanto la extensión académica, editorial como la política de asistencia en las instituciones de atención a la salud, con su ecléctica propuesta de la psicología médica que daba cabida a los planteamientos psicodinámicos.
Prácticamente a la par, en los años del cincuenta, aconteció el retorno de los primeros psicoanalistas formados en el extranjero, como Gustavo Quevedo, José Luis Gonzáles, José Remus, Rafael Barajas, Ramón Parres o Santiago Ramírez, entre otros; quienes emigraron a países como Argentina, Uruguay, Francia o Estados Unidos y que desavenían de la concepción frommiana del psicoanálisis; formando grupos y asociaciones: la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis o la Sociedad Psicoanalítica de Monterrey, establecimientos ligados a la IPA. Aunque de manera no exclusiva, el eje teórico en boga era kleiniano.
Un campo adyacente fue el de la criminalística, particularmente el interés por la determinación de la responsabilidad legal de los actos del loco. Ramón Carrancá, un jurista y criminalista, en 1934 escribió un ensayo donde elogia al psicoanálisis como herramienta para conocer la mente de los criminales, publicó un libro, aplicó psicoanálisis silvestres a reclusos y sostuvo correspondencia con S. Freud.[6]
Desde otros costados el psicoanálisis se introdujo por vía de las inquietudes de escritores e intelectuales en la década del veinte. Personajes como Salvador Novo o Samuel Ramos se interesaron por las doctrinas de S. Freud. Respecto a estos primeros lectores y sus peculiares interpretaciones, Rubén Gallo los menciona respectivamente como: “un dandi gay, un filósofo conservador […] Novo usó a Freud para reivindicar las experiencias marginales de la sexualidad; Ramos, para diagnosticar las neurosis colectivas del país”.[7]
En Guadalajara hay antecedentes con los médicos Carlos Corona Ibarra y Sergio Gorjón Cano, en contemporaneidad a los primeros freudistas agrupados desde el cincuenta en la región centro del país; en Monterey Rafael Barajas; en Veracruz Fernando Díaz.[8] Lo anterior es indicativo de que el psicoanálisis estuvo presente en otros espacios de la república en tanto práctica clínica; situación que en la historiografía del mismo ha quedado de lado por el centralismo. Juan Capetillo menciona que C. Corona, quien fue uno de los fundadores de la APM, a diferencia de algunos de sus contemporáneos sí había pasado por la experiencia del análisis.[9]
Los gremios se han caracterizado por escisiones y desencuentros ante las discusiones y procesos sobre la teoría, la práctica, la formación y la habilitación de un sujeto como psicoanalista; de esto que las historias sobre el psicoanálisis estén escritas desde visiones partidistas.
Fernando Gonzáles señala que las pugnas entre los psicoanalistas estaban centradas en la cuestión de la legitimación: ¿Quién autoriza al psicoanalista? ¿Cómo se autoriza a sí mismo un grupo para determinar lo que es o no el psicoanálisis?; lo común de los grupos en pugna es que desde los diversos frentes el psicoanálisis tenía que ver con lo extranjero: importar a algún personaje o formarse en otro país.[10] En la actualidad, además de un considerable número de asociaciones y grupos, el psicoanálisis tiene un lugar como materia de transmisión y discusión también en algunas universidades.[11]
El que historiografías del psicoanálisis en México hayan ignorado la extraterritorialidad de éste, es un eje de análisis que José Velasco hace en su texto Génesis social de la institución psicoanalítica en México; de ahí que proponga una “análisis transversal” de la “génesis social”. Esa transversalidad “inconsciente” de lo político en los psicoanalistas y sus instituciones, como se verá, ha sido determinante para las posibilidades del psicoanálisis en la asistencia pública al loco.
¿Ha existido atención psicoanalítica a las “psicosis” en la institución pública mexicana?
- Pérez-Rincón en Breve historia de la psiquiatría en México abarca la relatoría de la atención a la salud mental en México hasta fines de la década de 1970, sin que aparezca ningún dato que vincule al psicoanálisis en la práctica institucional.[12] Guillermo Calderón dedica media página al final de Las enfermedades mentales en México al psicoanálisis y sólo comenta la conformación de grupos y sociedades psicoanalíticas durante el cincuenta y el sesenta, pero ninguna mención a la intervención analítica en la asistencia pública. Estos y otros relatores nada señalan respecto a dispositivos de atención basados en el psicoanálisis como alternativa al cierre de La Castañeda.[13] Por ejemplo sobre las Granjas de recuperación (uno de los proyectos que se dispusieron para desalojar el Manicomio general) no aparece ninguna alusión al psicoanálisis, pero sí a una lógica más ligada a las posturas organicistas como lo son el uso de fármacos, el electroshock, la psicocirugía, el encierro o la terapia de trabajo u ocupacional; tecnologías utilizadas en los establecimientos hospitalarios del Estado que relevaron al Manicomio general.
No obstante la hegemonía organicista en la psiquiatría mexicana y la práctica institucional, el psicoanálisis ha tenido presencia e influencia en varias generaciones de quienes tienen relación de asistencia con sujetos “psicóticos”. S. Ramírez aseguró que:
“la influencia que el movimiento psicoanalítico ha tenido en la psiquiatría mexicana es indudable. Gran parte de los miembros de la asociación [APM] ejercen influencia técnica y científica en diversas instituciones oficiales y privadas”.[14]
Dicha influencia estaría presente también en diferentes áreas de la UNAM (el Colegio de Psicología, el Departamento de Métodos Clínicos de la Psicología), el personal psiquiátrico del Instituto de Neurología y Psiquiatría o el Pabellón de Psiquiatría del Hospital Militar. Lamentablemente en su “reseña panorámica” S. Ramírez no explicita en qué consiste y cómo “El personal psiquiátrico del Instituto de Neurología y Psiquiatría sustenta, orienta y encausa en el orden de una psiquiatría dinámica” en términos de una praxis o dispositivo de atención a las “psicosis”.[15]
Según R. de la Fuente, en la década del cincuenta, los “avances terapéuticos” (es decir el cambio de disposición del médico hacia el loco, el acercamiento entre ambos) ahondaron la separación entre los clínicos interesados en el psicoanálisis y quienes sostenían la postura médico-psiquiátrica (léase organicista).[16] En su libro Psicología médica[17] –texto de divulgación que intenta sintetizar un amplio margen de posturas que integran lo llamado bio-psico-social, estableciendo una suerte de discurso estándar de las disciplinas psi– postula a lo psicodinámico como uno de los ejes para una medicina más comprensiva de la problemática de los padecimientos orgánicos y mentales. Respecto a la intervención de los psicoanalistas en el diseño de políticas públicas, en otro lugar indicó:
“con algunas excepciones, los psicoanalistas han restringido su trabajo a la práctica privada, se han mantenido alejadas de los foros académicos y no han mostrado interés en el trabajo hospitalario ni en la salud mental pública”.[18]
En un artículo de 1988 R. de la Fuente y coautores señalaban que de 1,108 médicos psiquiatras en activo 170 practicaban el psicoanálisis en México, la gran mayoría en el Distrito Federal (145); según datos de la APM y del IMP. De los psiquiatras con estudios complementarios, 50 tendrían alguna formación nombrada específicamente como “psicoanálisis”, otros tendrían formación como “psicoterapeutas”.[19]
Posiblemente esa divergencia entre quienes eran nombrados como “psicoanalistas” o “psicoterapeutas” desde una formación académica fuese parte de las desavenencias entre los grupos y asociaciones. Para lo que interesa en este documento desafortunadamente no se menciona cuál es la injerencia de los psiquiatras orientados psicoanalíticamente en las instituciones públicas.
Rafael Velasco también ubicaba al “advenimiento de la psicodinámica, que inspiró la creación de diversos métodos psicoterapéuticos” como uno de los factores que produjeron cambios en la práctica de la medicina mental mexicana tanto privada como institucional; los otros dos factores serían la práctica de la psicología clínica y los psicofármacos modernos.[20]
- Calderón aseveró que con la aparición del psicoanálisis la psiquiatría sufrió una completa transformación:
“El entusiasmo por esta novedosa orientación de la psiquiatría, hizo que muchos especialistas abandonaran los viejos manicomios y se dedicaran a practicar el nuevo procedimiento terapéutico en sus propios consultorios”.[21]
Cambio en los agentes de la salud mental ante los padecimientos subjetivos; que sin embargo no se reflejó en beneficio de una amplia población:
“ya que los profesionistas al abandonar las gruesas murallas de los asilos, se refugiaron en los pequeños recintos de sus consultorios particulares, persistiendo el tradicional enquistamiento de la psiquiatría”.[22]
En el 2014 Juan Ramón De la Fuente señaló:
“El psicoanálisis dejó una huella profunda en la cultura occidental, sin embargo, el descubrimiento de los medicamentos psicotrópicos y el establecimiento de la psiquiatría moderna cambiaron la visión en la enseñanza, remarcando su importancia en la carrera de medicina y en la especialidad. Por otro lado, el desarrollo de las neurociencias y de las ciencias sociales en las últimas décadas ha traído consigo un avance en la clasificación de las enfermedades mentales y su tratamiento”.[23]
En base a los autores citados pareciera fácil concluir que: o bien los psicoanalistas mexicanos de la época de la modernización del sistema de salud mental en el país no mostraron interés en la atención al loco “psicótico”, o bien que se autoexcluyeron de una lógica manicomial que se contrapone con la política del psicoanálisis.
Pero desde otras narrativas se advierte que esos desenlaces sugeridos no dan cuenta cabal de la situación. El psicoanálisis siempre ha mantenido un interés vivo por la cuestión de las “psicosis” en los lugares donde se les localice, se les aloje o se les restrinja (que en muchas ocasiones ha sido en las instituciones de salud mental). En otras latitudes –pese a que la medicina mental por lo general ha llevado la batuta en el diseño de políticas públicas– existen ejemplos donde el psicoanálisis ha acompasado el transcurso de las lógicas y procedimientos de atención a la población, particularmente a sujetos considerados “psicóticos”. Esto ha seguido vaivenes, tenido sus momentos de auge y no ha sido un proceso homogéneo ni constante; que cada vez de difumina más con el avance de las prácticas para la normativación de la subjetividad. Se pueden mencionar en el conteniente americano a ciertas regiones de Estados Unidos y a la Argentina; pero el freudismo ha tenido presencia en prácticamente toda Latinoamérica.[24]
Un escenario clave para ubicar la entrada del psicoanálisis a México es La Castañeda. El Manicomio General no sólo recibió la visita de E. Kraepelin y P. Janet (la presencia de este último habría propiciado la formalización de la psiquiatría como materia universitaria a partir de 1926), sino que se ha encontrado una vena de conexión entre la llegada del freudismo, cambios en las prácticas asistenciales y la psiquiatría en general. Cristina Sacristán menciona que José Mesa Gutiérrez, el primer director de aquel manicomio, impartía una cátedra de clínica psiquiátrica con lecturas de S. Freud.[25] El alienismo mexicano de la segunda década del siglo XX fue un suelo donde surgiría el freudismo en México, su protohistoria.
Desde el análisis de J. Velasco el requerimiento de la atención al sufrimiento subjetivo y la necesidad de entender lo que se atiende como una “demanda” signa que alienistas mexicanos apelaran al psicoanálisis al revelarse como rebasada su disciplina por el loco y la locura; desborde que implicó un “desdoblamiento de demandas”:
“ante el sufrimiento psíquico aparecido en un hospital psiquiátrico, en un espacio universitario, en una cárcel, en un barrio o comunidad marginados, hay quienes convocan el saber psicoanalítico, para transformarlo en otra cosa. La demanda va cobrando cuerpo.”[26]
La doble demanda –tanto social como teórica– que puso en crisis al asistencialismo institucional de inicios del siglo XX.
Según J. Capetillo el discurso del psicoanálisis llegó al país ante dos circunstancias:
“1) La ausencia de historización en la percepción, cuidado y tratamiento de la locura en México en los últimos años del siglo antepasado y los primeros del pasado [siglos XIX y XX, respectivamente] y 2) El fracaso de La Castañeda como institución terapéutica de la locura”.[27]
La primera situación denota una práctica asilar o manicomial, previamente existente a lo ejercido en La Castañeda, que carecía de registros sobre la historia de los sujetos de los cuales se ocupaba. En los primeros diez años del Manicomio General el único registro fue la marca del diagnóstico y la clasificación, basados en las significaciones del alienismo, lo que se estableció para sancionar al loco.
Es hasta 1922 que la historia clínica se instituyó como una obligatoriedad en el expediente de los internados; época donde se localiza la presencia del freudismo, doctrina que habría entrado como guía para una psiquiatría de campo, para procurar entender el “fenómeno mental” más allá de la biografía del sujeto;[28] pero también como muestra de la afectación de algunos psiquiatras ante la insistencia de los internados en exponer una narrativa de su padecimiento contra la tecnificación diagnóstica.[29] J. Capetillo lo nombra “Tipología psiquiátrica contra relato del Sujeto”.[30] Ahí, en el Hospital General, en el Pabellón 16 se fundó un grupo denominado Estudios Sigmund Freud; que habría tenido participación también en el Hospital Infantil en la Ciudad de México.[31]
Esa inquietud por sacar del atraso o inoperatividad de la atención asistencialista habría impulsado el interés de los médicos psiquiatras; provocando en los años del cuarenta la migración para buscar formarse en el extranjero y al regreso implementar cambios, ligados al psicoanálisis, en la institución de salud mental del país. La nueva generación de psiquiatras:
“tomó consciencia del notorio atraso de la psiquiatría en México, de la falta de normas y requerimientos que regularan su ejercicio, de la incapacidad de recibir una preparación adecuada en el país; también adquirieron conciencia de la necesidad de que en el futuro existiera una escuela sólida, capaz de brindar preparación y entrenamiento, fue así como en los años de 1947 a 1950 muchos de sus miembros salieron al extranjero a recibir las enseñanzas correspondientes”.[32]
A su retorno se fundaron los mencionados grupos y asociaciones orientados por el discurso psicoanalítico, que estuvieron ligados a la psiquiatría institucional del país.
Pese a lo anterior, cuando se posibilitó una práctica clínica con el loco desde el psicoanálisis en la institución pública, una progresiva desligazón con la medicina mental institucionalizada sucedió dada la convergencia de las complejas problemáticas adyacentes y posteriores al movimiento revolucionario, del relevamiento del modelo del gran manicomio que era La Castañeda por la construcción de los Centros de Salud regionales en las crecientes urbes del país, así como la tecnificación de la práctica médica; situación coadyuvada por la migración en la década del cuarenta de los psiquiatras organicistas de España a México, generación de médicos en exilio que albergó a muy pocos adeptos al psicoanálisis.[33]
También confluyeron las políticas sobre la regeneración u homogenización de las etnias del país que los regímenes postrevolucionarios reimplementaron (pues ya estaban latentes desde antes del porfiriato) y la migración de los mexicanos interesados en el psicoanálisis a otros países en busca de formación al término de la década del cuarenta. El entendimiento organicista de la locura convergió con el ideario postrevolucionario: durante el cardenismo se creó la Secretaria de Asistencia Pública y los locos entraron en la categoría de “débiles sociales”; situación que siguió dando camino a la práctica tutelar.[34] Las décadas posteriores se caracterizaron por la adopción de modelos de intervención provenientes del pragmatismo organicista norteamericano (modelos normativos elaborados para la masificación de la atención a la salud mental, por ejemplo el de la psiquiatría preventiva).
Dato significativo es el contraste ocurrido en tiempos de Lázaro Cárdenas: la política médica de concepción organicista, en gran medida, bloqueó la emergencia de la práctica analítica en la institución de salud mental; mientras que el exilio de los republicanos españoles allegados a la filosofía, la literatura y el arte –en convergencia con los movimientos culturales autóctonos– abonó el ambiente que posibilitó la instauración del psicoanálisis como ligado al campo de la cultura y las humanidades: Octavio Paz, Rodolfo Usigli, Héctor Azar, José Luis Cuevas, Frida Kahlo, Mariano Azuela, entre muchos otros, se vieron influenciados por el discurso freudiano.[35]
De los años del treinta a los del cuarenta, tanto en el ámbito intelectual como a nivel de la institución de salud en el país, personajes con fuerte capacidad de liderazgo como Raúl Gonzáles, Guillermo Dávila y Alfonso Millán eran a quienes se ubicaba en la “corriente psicoanalítica” de la psiquiatría mexicana (que posteriormente fundaría la corriente frommiana). Empero sus actitudes respecto a la locura desentonan con la política del psicoanálisis freudiana: sostenían concepciones degeneracionistas-eugenésicas (A. Millán participó en materia de legislación hacia el control del loco y en la práctica del narcoanálisis).[36] No obstante, según J. Capetillo, R. Gonzáles parece merecer una deferencia respecto a esto último, pues mostró madurez en el entendimiento del psicoanálisis y a diferencia de sus contemporáneos plateó una crítica al degeneracionismo (situación que evidenciaría un efecto del discurso freudiano).[37]
Son localizables situaciones específicas de cómo en México se fueron desvanecido las condiciones para el ejercicio clínico psicoanalítico con las “psicosis” en las instituciones públicas: En el Pabellón 16 de La Castañeda, cuando se organizaba un servicio de atención psicoterapéutica con orientación psicoanalítica a iniciativa de R. Parres y S. Ramírez, el proyecto habría sido abortado por los ejecutivos del Consejo del hospital, los médicos A. Millán y Raoul Fournier (del grupo de los frommianos).[38] Otra oportunidad de orientar la atención desde el psicoanálisis en la Clínica de Neuropsiquiatría del Seguro Social se habría perdido cuando R. Gonzáles retornó de su formación en Nueva York y la admisión fue aplazada por R. Parres; súmese la subsecuente muerte accidental (o quizás trágica) de R. Gonzáles.[39] Una más habría acontecido alrededor de 1958, cuando Jorge Velasco fue candidato a ocupar la plaza de psiquiatría infantil en la Academia Nacional de Medicina, pero R. de la Fuente presionó políticamente para quedarse con dicha plaza (situación que E. Fromm respaldaría); circunstancia que propiciaría una primera ruptura del grupo de los frommianos.[40]
En los mencionados casos el motivo subyacente sería el mismo: la pugna por la ostentación de lo que legítimamente es el psicoanálisis; pero también una lid por el monopolio de la atención clínica y hasta la asunción de la toma de poder político en la medicina mental. Esta cuestión se revela como uno de los elementos específicos, de cariz político, que han incidido en el lugar que el psicoanálisis ha tenido ante la atención del loco en el país.
Cuestionamientos al discurso y la praxis psicoanalítica
Para tomar ejemplos en los que el psicoanálisis ha tenido participación en espacios de discusión sobre el loco, la locura y su atención, se pueden citar un par de textos producto de congresos y discusiones que en los años del setenta y el ochenta se llevaron a cabo en México relativos a la cuestión del trato al “enfermo mental” y a los grupos vulnerables: El libro Razón, locura y sociedad recopila las ponencias y el debate del ciclo de conferencias de 1975; donde intervinieron Franco Basaglia, Marie Langer, Igor Caruso,[41] Thomas Szasz, Eliseo Verón, Armando Suárez y Guillermo Barrientos. En las transcripciones puede encontrarse el debate sobre el lugar del psicoanálisis respecto al marxismo, la ideología, la opresión, la liberación, la enseñanza de Jaques Lacan y otros tópicos; asuntos que en esa década estaban en auge. En las intervenciones resuenan señalamientos al psicoanálisis como práctica burguesa (alejada de la población con carencias) y la crítica a lo embotado del psicoanálisis institucionalizado. Se discierne que el psicoanálisis no tiene un lugar concreto en la atención a las “psicosis” más allá del consultorio particular.[42]
En otro libro titulado Manicomios y prisiones, del I Encuentro Latinoamericano y V Internacional de Alternativas a la Psiquiatría celebrado en 1981, pueden revisarse discusiones y participaciones de Félix Guattari, Robert Castel o Franco Rotelli, entre otros; así como de psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos mexicanos críticos a la institución de salud mental. Sylvia Marcos señalaba como métodos de opresión de la sociedad las tecnologías “psiquiátrica (electroshocks y fármacos)”, “psicológica (el condicionamiento operante)” y el psicoanálisis: “la tecnología psicoanalítica (identificaciones, transferencias a figuras paternas)”; denunciando el uso de estas técnicas para “extraer información y para torturar mejor […] como tecnología de control político y como medio de destrucción”. Advertía del uso del psicoanálisis como un poder utilizado para manipular, mediante “el amor filial de una pobre mujer latinoamericana”, para que esta “delate y traicione su adhesión y fidelidad a una causa”; el uso de “las terminologías psiquiátricas, psicológicas y psicoanalíticas para denominar los efectos de la explotación, del hambre y de la masacre en nuestro continente” o para la fabricación de caracterologías al servicio de la alienación social desde “la interpretación sociológica burguesa”.[43]
A esas imputaciones se le podría señalar que mientras se habla de la libertad de la persona, paradójicamente se ubica al sujeto como objeto dependiente de las maniobras de cualquier técnico; prácticamente incapaz de ejercer crítica o tomar postura a partir de su situación. Como si el adherirse, militar, abstenerse o ser reaccionario ante determinada “causa” (lo que a fin de cuentas es una postura política) no fuese circunstancia también debida a la historicidad y la ubicación discursiva que disponen respuestas; se puede hablar entonces de sujetos no advertidos de su posicionamiento político. Igualmente se puede indicar sobre la circunstancia de solicitar, someterse o ser sometido a algún tipo de atención psi; no es un asunto que se reduzca en el ejercicio del poder. Aquí el sujeto está en juego y cada situación es específica; hasta en el caso de quienes son tomados como objetos de atención tienen que ser considerados desde la condición ética del semejante, en los límites que una “discapacidad” disponga. A este respecto la cuestión del loco “psicótico” puede ser particularmente complicada.
No obstante, entre aquellos señalamientos (que reflexionarlos no significa desestimarlos) la autora declaraba: “psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras latinoamericanos rechazamos esta ideologización de la miseria en nuestro continente”. Acusa la utilización de las disciplinas por los regímenes de control; pero al tomar la voz por los sujetos que las practican distingue a estos del uso manipulante.[44] La crítica igualmente fue sostenida por R. Castel: mientras el psicoanálisis y las múltiples derivaciones psicoterapéuticas contribuyeron para la modernización de la psiquiatría pública, a la vez habrían favorecido la psicologización de la vida cotidiana; para lo cual concurriría un tipo de cliente “movido por un hambre de psicología”. Asimismo criticaba la aparente postura apolítica del psicoanálisis.[45]
Las referencias citadas hacen cavilar que ciertas prácticas y discursos que en México se nombraron psicoanálisis –como ha ocurrido en otros países– han tenido una relación con los pasajes cuestionables de la historia de la medicina mental en tanto estrategia de control social. Piénsese en las tipologías o caracterologías del mexicano: empresas de orden normativista que dan lugar a procesos de exclusión social; de lo cual F. Gonzáles puntualiza:
“Pero lo que me parece más importante es que a un problema de poder [la pugna por el monopolio institucional de la legitimación del psicoanalista] se le intente recubrir con un discurso que hace alusión a un tipo de nacionalismo mexicano, o a una supuesta «psicología del mexicano», la cual no es ni psicoanalítica ni sociológica ni histórica, sino una especie de sociohistoria espontánea”.[46]
Construcción de la que eran participes tanto agremiados de la APM como frommianos de aquellas épocas.
Otra es la higiene mental, ideología y práctica regidora de las maneras adecuadas de vivir o preventivas de la “enfermedad mental”, la disciplinarización del cuerpo y de la mente por vía de la persuasión o sugestión; discurso del que los psicoanalistas mexicanos no han sido ajenos, pues en el momento del despliegue de los programas de salud mental basados en la higiene mental hubo la presencia de médicos vinculados al freudismo[47] (por cierto que el llamado psicoanálisis humanista o frommiano tuvo su nicho en el Departamento de Higiene mental de la UNAM). J. Velasco comenta el devenir e influencia en las políticas públicas, tanto de salud como educativas, del movimiento higienista en México; el interés de los higienistas se había centrado en los campos de la regulación de la sexualidad, la alimentación, la práctica del deporte, el control de los adictos a drogas o la civilidad de la población en general, haciendo énfasis en la vigilancia de la infancia y la moralidad de los adultos.[48] El mismo autor señala:
“Ese papel protagónico tiene que ver con el enorme apoyo que tuvieron los médicos a partir de del siglo XIX por parte de gobierno mexicano, para que ellos se hicieran cargo de la salud mental […] los médicos tienen el encargo formal de emplear todos sus recursos teóricos y prácticos para hacer frente a la locura […] los médicos son protagonistas del movimiento higienista que impulsan bajo la tutela del gobierno […] En ese recorrido el psicoanálisis se va haciendo visible de manera contundente”.[49]
Si lo anterior se concatena con las lógicas y finalidades de “reingeniería social” en los programas de gobierno para la modernización del sistema de salud, el efectivo lugar del psicoanálisis como discurso y práctica subversivos queda problematizado. Los señalamientos críticos hacia el psicoanálisis siempre aparecen cuando este es utilizado como una psicología normativista: aplicación de nociones teóricas para determinar el “carácter” o “personalidad” del mexicano o sancionar comportamientos como anormales; con lo que queda alineado a los objetivos de las ciencias de la conducta y la psiquiatría organicista. Algunos de esos ejercicios sobre el establecimiento de la “idiosincrasia del mexicano” fueron de lectores de S. Freud: Ezequiel Chávez y el ya mencionado S. Ramos, que revelan peculiaridades en sus elucidaciones no acordes con lo freudiano; en el caso de E. Chávez una apelación a la espiritualidad o mística en el ser humano; con S. Ramos resuena el discurso higienista. Lo común es que ambos suponen como su interlocutor al Estado mexicano –pues no hablan a un sujeto o grupo de estos, sino a la estructura de poder–, asumiendo una misión: la buena intención de la comprensión de aquello que está mal en el mexicano para su reencause, o quizás su salvación.
Aparece una divergencia que necesariamente incide en el lugar que ha tenido el psicoanálisis en relación a la atención al loco “psicótico”. Por una parte como un tratamiento alterno al manicomio, que hace crítica del poder sobre los sujetos; por otra como una teoría y técnica utilizada por el propio sistema de control gubernamental para la manipulación de la gente ¿Cómo entender esta contradicción? Para continuar habrá que hacer una localización del sentido que el vocablo “psicoanálisis” ha tenido en el país.
¿A qué se le ha nombrado “psicoanálisis” en México?
Como en otras latitudes, lo que se ha denominado en el país “psicoanálisis” ha pasado por una serie de interpretaciones, lecturas en ocasiones parcializadas, en otras confusas y hasta equívocas. Historiadores de este campo han mencionado cómo en la década del veinte y subsiguientes, durante los inicios de la psiquiatría profesionalizada en el país, las alusiones al psicoanálisis pasaban por las discusiones entre S. Freud/P. Janet, S. Freud/A. Adler o S. Freud/C.G. Jung; constituyendo una arenga teórica ya debatida desde el discurso freudiano (por ejemplo el uso de las nociones de “subconsciente”, “síntesis mental”, “degeneración”, “complejo/sentimiento de inferioridad” o “utilidad social”); así como las lógicas que sostienen los discursos y prácticas de la eugenesia o de la higiene mental. Pero también a cuestiones sobre la legislación e interdicción de los alienados o hasta posturas políticas basadas en circunstancias de afinidad ideológico-racial ante los conflictos bélicos.
Durante los últimos años del auge de la higiene mental en México el psicoanálisis habría sido convocado como componente comprensivo para la implementación del higienismo; no sólo en el campo de las “neurosis” o “psicosis”, sino también en la intervención con procesos educativos, sociales y cultuales. La orientación psiquiátrica se estableció entonces en la psicosomática y la noción de “personalidad” se tornó eje del discurso. En esta situación se llegó a nombrar como psicoanalistas a psicómetras, orientadores educativos o a participantes en la corrección de sujetos con “comportamientos agresivos y deficiencias de la personalidad que tenían como base ‘alguna deficiencia orgánica’”.[50]
Hasta la década del cuarenta otro factor es la ausencia de uno o varios actores específicos que sostuvieran el discurso y la práctica psicoanalítica en términos de una enseñanza doctrinaria (como en otras latitudes sucedió, que alguien se encargaba de fundar y sostener el psicoanálisis en determinada ciudad o región del orbe); pues las pequeñas agrupaciones de estudiosos del psicoanálisis tenían un carácter informal y los pocos intelectuales mexicanos (que no fueron psiquiatras) que tuvieron contacto con textos de S. Freud no buscaron establecer una práctica clínica analítica.
Como se señaló, después de La Castañeda (donde se dieron los primeros acercamientos al freudismo) y de la extensión de la influencia psiquiátrica fuera del hospital con el proyecto higienista, una de las vertientes que se denominó psicoanálisis tuvo nicho en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya se ha mencionado la presencia de E. Fromm y su psicoanálisis humanista, después rebautizado como dialéctico.
Pero es menester preguntarse: y en el humanismo frommiano, ¿cuál es el lugar a la cuestión del tratamiento a las “psicosis”? Víctor Saavedra en La promesa incumplida de Erich Fromm cuestiona la existencia de una técnica de abordaje clínico –congruente con los postulados teóricos– elaborada por E. Fromm; puntualiza que dicha elaboración quedó sin consecución, situación condicionada por los mismos resortes que mueven el pensamiento frommiano: la elaboración de una Weltanschauung, la no utilización del método psicoanalítico, el rechazo de la metapsicología, de la formación y función del síntoma, una lectura confusa de la transferencia –por ende rechazo de la formulación freudiana del inconsciente–, así como una suerte de ostracismo que llevó a dicho autor a no dialogar con los psicoanalistas que le fueron contemporáneos, ente otros factores.[51] Desde el discurso y tónica frommiana es difícil ubicar lo concerniente a la atención analítica de las “psicosis”, pues la formación se dirigía a la intervención educativa y social con un cariz trascendentalista; además de que, como Guadalupe Rocha señala, resulta confuso que quien se formara en el psicoanálisis humanista –considerado ciencia psicosocial– recibiese un grado académico de ciencia médica.[52]
Una posibilidad es que el llamado a E. Fromm fuese la respuesta (formación de compromiso) ante otra demanda transversal adjudicada a la psiquiatría: el control de los “anormales”. Sujetos problemáticos no clasificables como “enfermos mentales”: los vagos, los alborotadores, los disidentes sociales y políticos, etcétera; aquellos que desde la infancia debían se cooptados en la familia, lo social, la institución de educación y los sistemas de producción de alimentos, bienes y servicios (que ya estaban en proceso de industrialización en el país). Tómese nota de hacia dónde apunta el discurso frommiano y que éste llegó justo en el momento del declive del discurso de la higiene mental a fines de la década de 1940 (que da cuenta de la caducidad de las nociones adlerianas y jungianas; pero sobre todo de un desplome de los efectos de la conducción de los sujetos vía la sugestión); quizás a manera de relevo ante el inminente fracaso higienista; y que dio paso al modelo de la “salud mental” como política de intervención psico-social protocolizada, establecido globalmente desde organismos internacionales en torno a la década de 1950.
Posterior al retiro de E. Fromm, la psicodinámica (que amalgama las perspectivas interpersonales o culturalistas, la fenomenología, el existencialismo, etcétera) se academizó con el Departamento de Psicología Médica de la UNAM en 1955. Desde el ámbito de la psicología universitaria la psicodinámia se incluyó hasta los años del setenta; precedida por una década de psicólogos conductistas y en medio del debate académico sobre la base epistémica y aplicación de la psicología. Es de resaltar que lo psicodinámico generalmente ha sido un eclecticismo; por ejemplo en R. de la Fuente la psicodinámica tiene una resonancia más bien en P. Janet que en S. Freud.[53]
Entre los disidentes a lo frommiano, entre los cuales estaban algunos clínicos de La Castañeda, aparece el tema del tratamiento a la “enfermedad mental”; varios de ellos habían tenido una experiencia clínica orientada psicoanalíticamente con las “psicosis” en otros países e impulsaban cuestionamientos al discurso organicista en la década del cincuenta.[54] G. Rocha cita a R. Parres, quien menciona que fue la exclusión del psicoanálisis en el tratamiento de las “enfermedades mentales” por parte de la psiquiatría oficial el motivo de la migración al extranjero; pero G. Rocha señala que, respecto al tal conflicto con la “psiquiatría oficial”, no queda claro a qué se refiere R. Parres con tal denominación.[55] Quizá R. Parres aludió a los médicos del grupo de los frommianos, con quienes se sostuvo la pugna por la legitimidad.
Por otra parte, la medicina mental organicista, aunque no siga sus postulados, nunca ha sido del todo ajena al discurso psicoanalítico; y eso ha sido desde el comienzo con los escritos de S. Freud. Hay que tener en cuenta qué vertiente del psicoanálisis se difundía en la enseñanza psiquiátrica en general. No todo lo que se ha nombrado psicoanálisis ha sido necesariamente disidente a la medicina mental. Renato Alarcón señaló que el psicoanálisis (después de la Segunda Guerra Mundial) en América latina entró bajo la lectura anglosajona:
“los psiquiatras latinoamericanos vemos a Freud y a la psiquiatría freudiana como un fenómeno típicamente norteamericano y, más específicamente aun, estadounidense […] la influencia norteamericana sobre la psiquiatría en Latinoamérica fue originalmente de naturaleza psicodinámica”.[56]
Zenia Yébenes indica:
“la visión orientada hacia la psicoterapia y el psicoanálisis en México los declaró [a los diagnosticados como “dementes precoces” o “esquizofrénicos”] irrecuperables […] Se propuso un modelo en el que la esquizofrenia era el fruto regresivo del surgimiento automático de las fuerzas primarias del ello, en un yo debilitado que sufría irremisiblemente sus efectos”.[57]
En ese manejo de nociones resuena al entendimiento “psicodinámico” y fenomenológico. El siguiente apunte de Z. Yébenes es fundamental: una continuidad de las ideas de degeneración y regresión en diferentes marcos conceptuales (que para fines de esta exposición se pueden centrar en las vetustas distinciones de psicogenetistas u organogenetistas) que darían el aval de legitimidad científica para distinguir a los pacientes curables de los incurables:
“el psicoanálisis y la psicoterapia que, tal como fueron comprendidos en México, suponían una prolongación de los antiguos anhelos del alienismo por la regeneración moral del nación”.[58]
El psiquiatra Carlos Rodríguez mencionó en 1981 que las orientaciones psicoanalíticas en México han seguido influencias sucesivas: “ortodoxas frommianas, grupales, lacanianas u otras de mayor delimitación heterodoxa”; práctica clínica que ubica como “psiquiatría de ricos”; por ende la psiquiatría para los pobres sería la atención institucional masificada, aquella terapéutica de la hospitalización, de una lógica asistencialista. Pero aclaraba que tal divergencia no fue pura; las posturas de las terapias organicistas se confundirían con las psicoanalíticas.[59]
Ejemplo de esto último podría ser el ya citado texto de R. de la Fuente Psicología médica. Cuando en dicho libro se hace referencia a la doctrina psicoanalítica se insistente en apelar a la supuesta falta de comprobación para las tesis sobre el lugar y la importancia de la sexualidad, calificándolas como especulativas o ya rebasadas. Un lector atento encontrará alusiones a las nociones y teorizaciones freudianas; pero sin empacho en mezclar proposiciones de E. Fromm o de C.G. Jung con las de S. Freud; posturas que en múltiples puntos y en sus consecuencias tanto clínicas como doctrinarias son divergentes. En no pocas ocasiones las referencias a lo freudiano son toleradas, pero con la condición de suprimir (o al menos difuminar) lo sexual; lectura muy influida por la ego psychology y vertientes interpersonales (culturalistas y humanistas). En un texto posterior del mismo autor, La patología mental y su terapéutica, aparece radicalmente la exclusión de lo freudiano del campo de la atención psiquiátrica (por tanto institucional):
“las formulaciones psicodinámicas no metapsicológicas son válidas como aproximaciones a la verdad y a mi juicio deben mantener un lugar en el marco de la psiquiatría moderna”.[60]
Si se hace un cruce de lo anterior se deduce entonces la existencia de varias orientaciones llamadas psicoanálisis, relacionadas con la atención clínica en instituciones públicas de salud mental:
- En La Castañeda los alienistas/psiquíatras lectores de S. Freud.
- Los agentes o profesionistas psi de la época de la higiene mental; ante la inexistencia del discernimiento de lo específicamente freudiano.
- La perspectiva frommiana. Que fue relevada por la ecléctica psicología médica encabeza por R. de la Fuente; que daría el matiz psicodinámico (pero no freudiano) a la formación de psiquiatras en la UNAM.
- En la que se formaron psiquiatras que buscaron hacer la especialidad en Estados Unidos, con una orientación nombrable como “psicodinámica”; para la época serían las vertientes interpersonales y la ego psychology (que seguiría la estructura de una postura tendiente a la positivización teórica y estandarización de la práctica, orientación que enarboló la profilaxis social y el higienismo). La frommiana quedaría ligada y fusionada a esta, perdiéndose sus límites en el eclecticismo.
- Otro frente lo conformaron las “escuelas” argentinas (kleinianas) y francesas (previas a la escisión encabezada por J. Lacan) fomentado en grupos y asociaciones fundados por otros clínicos que emigraron del país para formase como psicoanalistas; cuyos sujetos de atención en buena medida serían de clases sociales con solvencia económica (a excepción de la atención dirigida a población abierta, que por lo general las asociaciones y agrupaciones ofrecen con cuotas módicas; una suerte de servicio social[61]).
- Una serie de circunstancias se agregaron dada la irrupción de las mujeres en el escenario del psicoanálisis, con la formación de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG) en los años del sesenta. A partir de la década del setenta hacia el ochenta la formación de otras asociaciones no supeditadas por la IPA, como el Círculo Psicoanalítico Mexicano; un nuevo frente editorial que difundió la literatura psicoanalítica dirigido por Armando Suarez; así como la llegada de los psicoanalistas exiliados por la represión y persecución de las dictaduras sudamericanas, muchos de ellos lacanianos, que se incluyeron en universidades y la atención asistencial institucional. Estas condiciones progresivamente abrieron el panorama de la formación y el ejercicio del psicoanálisis en México.[62]
No son las mencionadas todas la orientaciones, vertientes, escuelas o sociedades que se han gestado en el país; como tampoco se pretende especificar la formación que hayan recibido los clínicos de este amplio periodo que comprende varias décadas;[63] pero ya estas reseñas permiten ubicar una heterogeneidad respecto a lo que ha sido nombrado o vinculado al psicoanálisis en la atención al loco “psicótico”.
Además la situación de aislamiento entre agrupaciones no habría sido tan tajante como se desprende de los decires de algunos de los citados autores. Se sucedieron intercambios entre los implicados en determinados niveles (esto si se tienen en cuenta las discusiones y disputas por la determinación de la legitimación del psicoanalista); como lo sucedido en Guadalajara, donde Manuel Fernández (frommiano) y Enrique Torres (de la APM) participación en la fundación de la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, o la inclusión de las discusiones sobre J. Lacan en los diversos gremios.
- Capetillo ha planteado seguir la dirección tomada por Hugo Vezzetti y diferenciar entre “freudismo” y “psicoanálisis” a partir de incluir la práctica psicoanalítica únicamente en el segundo término.[64] Lo enuncia así: “consideramos como freudismo: la mera función enunciativa del discurso, mientras que: psicoanálisis, incluiría esta función y, además, el ejercicio de la clínica psicoanalítica”. Propone la aparición del freudismo en La Castañeda y como inicio de la práctica psicoanalítica la década del cincuenta. Este acontecer lo establece en tres etapas: Recepción (1920-1931), implantación (1932-1948) e institucionalización (1949-1957).[65]
Sin embargo, aunque facilite una distinción, la diferenciación freudismo (discurso) – psicoanálisis (práctica + discurso) no solventa completamente la situación. La propuesta admite ubicar al freudismo como una utilización de la doctrina psicoanalítica a manera de una Weltanschauung o concepción de mundo, característicamente acrítica y con fines de comprensión; como una ideología (lo que, en efecto, ha ocurrido; piénsese en los primeros acercamientos de los años del veinte en adelante, que buscaron una orientación para la aplicación de medidas preventivas-correctivas de las patologías mentales o la creación de mistificaciones de una mexicanidad); situación que supondría una contrariedad a la doctrina proveniente de S. Freud. Por otra parte llamar psicoanálisis a la práctica “ortodoxa” convoca a la discusión sobre qué es lo legítimamente designable como psicoanálisis y quién es psicoanalista; quién es freudiano y quién no (el debate más bien pasional de aquellos grupos psicoanalíticos en pugna). Aparecen preguntas que pueden tornarse bizantinas: ¿Hay psicoanalistas no freudianos? y su inversa ¿Freudianos que no sean psicoanalistas?, ¿Kleiniano, lacaniano, pero no freudista?, y n cantidad de combinaciones. Súmese los psicoanalistas que no se han formado en asociaciones o agrupaciones ni convergen con estas.
Paul-Laurent Assoun ubica que el freudismo –su estructura y su procedimiento, sus resortes– está formulado para nunca convertirse en una Weltanschauung:
“el ‘freudismo’ es lo que impide que el ‘psicoanálisis’ se reduzca a sí mismo, a su propia objetividad. Construir una etiqueta doctrinal añadiendo el sufijo ismo a un nombre propio no es algo raro. Lo que sí es singular es haber hecho coexistir esa ‘doctrina’ extrapolada de un nombre propio –el de Freud– con la ‘disciplina’ cuyo inventor fue el propio Freud, es decir, el psicoanálisis. Es un hecho histórico que el término ‘freudismo’ ‘duplicó’ muy pronto al término ‘psicoanálisis’ y que ha tenido una vida singularmente dura”.[66]
Lo freudiano del psicoanálisis es una “huella crónica material e innegable de su acta constitutiva de fundación […] genealógica y arqueológicamente inseparable”.[67] El ser freudiano requeriría asumir el supuesto del inconsciente; reconocer la represión y la resistencia; apreciar la sexualidad edípica.[68]
No obstante estos componentes han sido y siguen siendo materia de debate. En los años del setenta Gilles Deleuze y F. Guattari cuestionaban tanto el dispositivo como la doctrina freudista. Por ejemplo, de la denominada sexualidad edípica señalaban que era “El chantaje freudiano [que] consiste en esto: o bien reconoces el carácter edípico de la sexualidad infantil, o bien debes abandonar toda posición sobre la sexualidad”;[69] dando lugar a su propuesta no freudiana del esquizoanálisis.
El ya referido R. Castel era categórico cuando, a contrapelo de los psicoanalistas (y las sociedades y agrupaciones que constituyen) que han postulado lo freudiano como contrario a las ideologías (particularmente crítico y subversivo con la medicina mental), definía lo que nombró psicoanalismo como: “un proceso de ideologización producido por el psicoanálisis”.[70] Consideraba que, a la vez que los psicoanalistas mistifican al psicoanálisis, eluden o llanamente callan sobre los problemas sociopolíticos y su relación con los sistemas de poder, absolviéndose con discursos retóricos de la responsabilidad de su práctica. Según el sociólogo francés, el psicoanalista:
“Modifica la imagen característica de esa institución [el hospital] y con ella su eficacia social; inculca a los subordinados una doctrina y promueve una manera de tratar los problemas a partir de una relación de poder en la institución; interviene modificando el destino social de algunas personas al entregar diplomas y firmar certificados; alimenta el mercado de trabajo y quizás, cosa horrible a los ojos de algunos, hasta ‘cura’ enfermos”.[71]
Eso no sería ni bueno ni malo; la insistencia está en no sostener al psicoanálisis como una práctica neutral, ingenua y ascética (¿o aséptica?) respecto a las formas del poder y la captación del sujeto y de lo histórico-social. R. Castel ejerció su estudio en los tiempos de una fuerte presencia del psicoanálisis en Francia y posteriormente en los Estados Unidos, cuando en lo institucional (universidad y sistema de salud) los psicoanalistas tuvieron espacios de tomas de decisión para orientar la práctica de atención pública en dichos países.
Con lo ya revisado se puede establecer que en México no habría sucedido tal fenómeno de hegemonía del discurso y la práctica psicoanalítica en la institución pública de salud mental que asiste a sujetos considerados psicóticos. Sin embargo hay que tomar nota de los efectos de la extendida aparición de grados académicos ofertados por asociaciones o agrupaciones, donde se ofrece capacitación para el ejercicio del psicoanálisis; situación que justificaba a algunas de las hipótesis de R. Castel para ubicar al psicoanalista o al psicoterapeuta como un profesionista participe de un mercado de servicios.[72]
La valoración de qué formas discursivas y prácticas llamadas psicoanálisis –que puedan ser consideradas como tales– no resulta obvia. Por no ser el objetivo de este ensayo la determinación de a qué sí y a qué no resulta válido nombrar psicoanálisis en lo acontecido en las instituciones de salud mental del país, no se aplicó la distinción freudismo/psicoanálisis (aunque ha sido inevitable que algunos personajes y situaciones mencionadas requirieron ser cuestionados respecto a esto); por la misma razón tampoco se han utilizado otros prefijos como post (que resulta redundante, ya que todas las alternativas son postfreudianas) y para o seudo (parafreudiano/seudofreudiano).
Algunas coordenadas que pueden ser pertinentes (y debatibles) para ubicar la efectividad de lo nombrado psicoanálisis son: que aquellos quienes han postulado hacer psicoanálisis han partido de una orientación crítica en la Doctrina (no como una teoría finiquitada, sino como un saber en construcción); el requerimiento de pasar por la experiencia de acudir con un psicoanalista y ser analizante; dar cuenta de su práctica y los efectos de ésta; así como una postura ética hacia la singularidad del otro, que admite la paradójica relación entre síntoma y deseo. A lo anterior hay que agregar la utilización exclusiva del Método psicoanalítico (la no aplicación de medicamentos, técnicas del campo psicológico, hipnosis, homeopatía, masajes, adivinación, coerción, etcétera). Lo que en suma establece una determinada política del psicoanálisis que se ve reflejada como postura ética hacia el sujeto, pero también respecto a las lógicas institucionales o de control social. El análisis de esta índole tendría que hacerse situación por situación y caso por caso.[73] Un dispositivo para la atención del sujeto loco “psicótico”, que estuviese orientado psicoanalíticamente, asumiría en conjunto una ética y política analítica.
En este punto se pueden señalar elementos que han condicionado el lugar del psicoanálisis ante la atención al loco y la locura en instituciones públicas de salud mental en México:
- Las políticas públicas de control social para la modernización del Estado mexicano que dieron lugar a la institución de salud mental; que son incompatibles con la política analítica.
- La respuesta de algunos personajes que fueron ligados al psicoanálisis a los fines de establecer una caracterología del mexicano; convocatoria proveniente del proyecto nacionalista.
- Ante el fracaso del manicomio, la apelación al psicoanálisis como intento de comprender al loco, cuando la locura ya había rebasado los marcos y procedimientos del alienismo.
- El interés de los clínicos en atender la locura, que les llevó a traer una figura reconocida o a salir del país para buscar formación como psicoanalistas.
- El reforzamiento de la siempre presente postura organicista y la migración de médicos provenientes del exilo español.
- El afianzamiento de los dispositivos de salud mental que siguen las políticas de atención masificada.
- La disputa entre los grupos antagónicos; cada cual asumía ser quien legitimaba a los psicoanalistas; lid que provocó un continuo boicot de los proyectos de tratamiento orientado psicoanalíticamente en instituciones públicas.
- Una diversidad de orientaciones llamadas psicoanálisis; en muchos casos desavenientes con los resortes de la clínica psicoanalítica; que además no necesariamente se orientan hacia la atención a las “psicosis”.
- Las prácticas, también nombradas psicoanálisis, que han sido cuestionadas como comparsas del control social (la higiene mental).
- La orientación de la medicina mental apostada en el organicismo y el control-normativación del pensamiento y la conducta; que al suponer un conocimiento científico sobre la “enfermedad mental” omite el cuestionamiento acerca del loco y de la locura.
Todos esos elementos se articulan transversalmente con los momentos de la política y las condiciones de lo social que desde el Estado mexicano han tomado forma durante el fin del siglo XIX y el siglo XX.
La situación de inadvertencia de las condiciones políticas en que estaban inmersos o que asimilaron los sujetos actores de cada circunstancia y momento histórico habrá que sumarla como componente de lo inconsciente que ha trastocado la posibilidad de un dispositivo clínico en lo institucional. El psicoanálisis en México, como las rivalidades entre grupos muestran, ha emulado “inconscientemente” el sistema político mexicano en diversas épocas; contexto que J. Velasco puntualiza: construcciones sobre el carácter del mexicano, a la par de los requerimientos del proyecto nacionalista; conformación de agrupaciones en pugna por la legitimidad, a la manera del corporativismo; justificación pública para el uso de la psicoterapia, al modo de los servicios institucionales que decretó el régimen postrevolucionario.[74]
Una cuestión a profundizar es cómo en México los discursos y prácticas llamados psicoanalíticos (queden validados o no como freudianos) han participado en el sostenimiento de ideologías y del control social. Se trata de no hacer caso omiso a los reproches de los críticos al psicoanalismo y las psicoterapias. La historiografía crítica de la medicina mental ha procurado desentramar las lógicas discursivas que han sostenido las prácticas para el control social. Pero resultaría ingenuo pensar que el psicoanálisis no participa de la transformación y creación de los sentidos de lo singular, lo social, lo cultural, la salud y las formas de malestar subjetivo; por ejemplo el loco y la locura.
Empero, hay psicoanalistas que atienden a sujetos “psicóticos” en México
A pesar de los intentos fallidos en las instituciones del Estado, se puede afirmar que el psicoanálisis en México ha producido modificaciones análogas a lo sucedido otras latitudes. Siguiendo a Charles Brisset, se trata de dos efectos en la relación con el loco: “el quebrantamiento de los marcos de referencia y el acercamiento al enfermo”.[75] Si se pone atención en que quienes practican el psicoanálisis se ven cuestionados por su relación con la locura, en tanto el contacto con el nombrado “psicótico” afecta en la propia subjetividad –de ahí el distanciamiento con las políticas manicomiales–, no es sostenible alguna sugestión de una mera indiferencia de los psicoanalistas mexicanos (al menos no de todos) a las prácticas y políticas para el tratamiento del loco y la locura.
Otro factor en juego es una actitud, en ocasiones cerrada al diálogo, de algunos profesionistas y titulares de instituciones de salud mental o asistencial hacia el psicoanálisis. Con el pretexto –nunca argumentado ni evidenciado– de que el psicoanálisis no serviría para “enfermos mentales” se ha llegado a coartar la posibilidad de la atención orientada analíticamente. Este tipo de actitudes tienen como una de sus raíces la divergencia respecto al entendimiento del psicoanálisis sobre malestar, el síntoma o las formas de la locura (su función en la subjetividad), que determinan la orientación y fines del dispositivo analítico; una disparidad con los determinantes del discurso de la psicopatología que estipulan los procedimientos de las disciplinas o terapéuticas del campo de la salud mental, emuladores del modelo médico.[76]
Con la diversidad respecto a lo que se ha nombrado psicoanálisis se han creado espacios para la atención al loco y la locura que han declarado seguir una orientación psicoanalítica. Algunos ejemplos: Silvia Radosh e Irene Lenz mencionan que en la AMPAG “Se trabajaba con niños, adolescentes, adultos, parejas, familias y psicóticos” en la clínica.[77] Otro antecedente es la Comunidad Terapéutica del Estado de Michoacán (fundada por egresados del Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia) que estuvo en funciones durante el periodo de 1982 hasta 1987. A instancias de psicoanalistas como Juan Carlos Plá y Esperanza Pérez de Plá, entre otros, se creó el grupo Teseo; en 1987 se fundó la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo Mental y la Psicosis, en la primera década del 2000 el Espacio de Desarrollo Infantil e Intervención Temprana; también el Centro psicoanalítico Monte Albán para Adultos con psicosis.[78]
Cambios en el trato al sujeto institucionalizado han sido efecto de generaciones de profesionistas del campo psi (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, cuidadores, etcétera) que se vieron concernidos por el psicoanálisis, así como de los movimientos antipsiquiátricos y el auge de trabajos sociológicos en la materia. Valga un caso en una institución pública: habría sido durante la jefatura del periodo entre los años del ochenta y del noventa del siglo pasado que se abrieron las puertas del Servicio de psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara (entrada que había estado cerrada de antaño), se reduce el espacio físico del pabellón y se propone un modelo de Comunidad terapéutica que no logró consolidarse por la incompatibilidad con el funcionamiento del mismo hospital.[79]
Los anteriores se mencionan para ejemplificar, pues no es viable hacer aquí el recuento de todos los espacios fundados que han estado orientados para la atención al loco “psicótico” (o al menos generaron algún movimiento tendiente hacia la desmanicomiación). Lo que destaca es que los dispositivos han sido fundados por fuera de la institución gubernamental; situación que se discierne como motivada en buena medida por la incompatibilidad con las políticas asistencialistas. Es de notar que con la pérdida de la hegemonía médica en las agrupaciones psicoanalíticas, a partir de la década del setenta –emparejado con el auge del discurso lacaniano–, analistas empezaron a hacer incursiones en establecimientos psiquiátricos;[80] como en su memento sucedió en la Clínica San Rafael en años de esa misma década, en que se instauró un servicio de Salud Mental Comunitaria donde participaron psicoanalistas como integrantes de un equipo interdisciplinar.[81]
Practicar el psicoanálisis es abrir una puerta para contactar con el loco y la locura. El psicoanalista –aquél que esté advertido de las formas en que la locura se hace presente– puede ubicar con criterios disimiles a los de la psicopatología médica la condición de un padecimiento subjetivo severo. A los consultorios de los analistas (sean particulares o en servicios públicos) llegan o son llevados sujetos en dicha condición; es inevitable que la actividad del psicoanalista, en cualquier situación que se despliegue, llegue a ponerlo en contacto con el loco y la locura (familiar, social, institucional) que lo circunda.
En seminarios, coloquios, conferencias, publicaciones y demás dispositivos de transmisión los psicoanalistas –agremiados o que sostienen una práctica independiente de las asociaciones y agrupaciones– continúan dando cuenta de su labor con estos sujetos. Evidencias de que existe una práctica psicoanalítica con el loco y la locura; que dada la estructura y condiciones del dispositivo analítico (la confidencialidad, los criterios de orientación sobre las condiciones del sujeto, el tiempo necesario para el despliegue del tratamiento, las contingencias de cada situación, etcétera) no puede verse reflejada en estadísticas de atención, como en el aparato institucional médico. Como se mencionó, hacer el rastreo de todos los psicoanalistas que en cada consultorio, en la institución u otros dispositivos atienden a sujetos locos o que portan locura es inviable y hasta desaconsejable. La atención analítica al sujeto “psicótico” existe, pero como una práctica en la confidencialidad.
CONCLUSIONES
Las siguientes conclusiones se proponen como provisionales, dado lo limitado del material consultado. Este escollo puede deberse, como se mencionó previamente, a que la literatura psicoanalítica elaborada por autores mexicanos o aquella que sea referente a la materia de elucidación del presente ensayo, está muy dispersa y es relativamente inconstante en su elaboración o que no ha estado al alcance del autor del presente documento. Es posible que haya hecho falta una producción y difusión mayor de documentos que abordasen la práctica psicoanalítica en instituciones públicas del país o que éstos ya no son fácilmente asequibles.
En México, no obstante que los primeros clínicos ligados al psicoanálisis fueron psiquiatras y trabajaron en instituciones públicas de salud mental, el psicoanálisis y la medicina mental institucional han transitado por senderos diversos respecto a la política pública establecida de atención a las “psicosis” en el proceso de modernización de la institución asistencial.
La literatura consultada sugiere que en las instituciones públicas la práctica clínica del psicoanálisis no ha tenido un lugar específico como dispositivo; no se encuentran sistemas de atención, orientados en el psicoanálisis, en las instituciones del Estado mexicano. A lo sumo ha habido experiencias de atención analítica sostenidas por clínicos o por agentes que tuviesen afinidad al psicoanálisis.
Eso no es un aspecto de menor importancia. En el ámbito de la atención al loco los cambios se han dado por iniciativas de sujetos cuestionados por la locura; no así desde las políticas sanitarias o los avances de la tecnología, como la apariencia de lo que se supone condiciona el abordaje científico de las “enfermedades mentales” podría indicar. Martha Mancilla lo menciona respecto a los manicomios: “Los pocos cambios registrados al interior de estos establecimientos fueron producto de la iniciativa personal de los directores en turno, y no de una política médica generalizada”;[82] lo que hace conjeturar que se trata, en cada ocasión, de una singularidad para el trato al loco en el país.
Un elemento toral es que tanto en su “génesis” en el marco de la atención a la locura a principios del siglo XX como en subsiguientes situaciones, el psicoanálisis ha sido convocado por aquellos que tiene una práctica con otros sujetos; ahí donde los marcos de referencia teóricos y las intervenciones protocolizadas son rebasados por las demandas, donde la subjetividad apremia. No así donde prima el componente ideológico, la normalización y el control social tomado como científico; lugar desde donde frecuentemente se diseñan las políticas estandarizadas de atención en materia de salud mental dirigidas a la población, que por lo general no toman en cuenta la voz de los sujetos sobre los que se ejercen.
Recapitulando: Donde se le ha dado cabida el psicoanálisis ha permeado en instituciones públicas y tenido resonancia según las condiciones determinadas por las épocas y el entendimiento de lo freudiano. Ha generado cambios en la forma de la relación de asistencia, propiciado un acercamiento al padecimiento y logrado moderar la objetivación de los sujetos atendidos. El primer cambio sería consecuencia del freudismo convocado ante la desilusión del no-poder curar la locura desde la segunda década del siglo XX, fracaso que J. Capetillo apostrofa como “médico-psiquiátrico”; una subsecuente apelación al psicoanálisis en los años del treinta fue para la comprensión de algo que puede llamarse la locura de lo social (que si bien supuso la ingenua intención de guiar a los sujetos hacia la higiene mental o “lo bueno”, da cuenta del fracaso que supone utilizar al psicoanálisis como una teoría comprensiva para el control social), que sentó las bases para el llamado al psicoanálisis humanista desde la década del cincuenta; otro freudismo se tejió en las décadas del sesenta y setenta con la afluencia de orientaciones psicoanalíticas críticas al sistema político y las instituciones del Estado. Junto al caleidoscópico discurso genéricamente llamado antipsiquiátrico y la crítica social, la llegada del lacanismo supuso otras coordenadas para el cuestionamiento sobre el loco y la locura, así como el discurso y la práctica del análisis.
No obstante que un dispositivo analítico no fue localizable como modelo en el diseño de las lógicas y programas institucionales públicos, en algunos lugares ha habido quien lo practique y su influencia ha marcado cambios en el trato al loco y la locura. La práctica ha sido desplegada en su mayor parte en consultorios particulares, grupos o asociaciones y en algunas universidades públicas, que en buena medida han fungido como alternativa a la dominante postura normativista sobre la locura y otras problemáticas subjetivas. Por un carácter de aplicación masiva, pragmática y cortoplacista (es decir, un criterio que ha pretendido economizar en materia de recursos financieros la atención a la salud mental) se han privilegiado otras opciones de tratamiento en los sistemas de salud pública del Estado.
La cuestión de si el psicoanálisis y los analistas han estado o han sido relegados de la atención pública al sujeto loco “psicótico” en México no sólo concierne a los discursos y las políticas hacia el loco, sino a los actores de dichas políticas encausadas hacia el asistencialismo y el control de la locura. Pero la insistencia del psicoanalista con el loco se corresponde a lo que J. Lacan señaló como el no retroceder ante la psicosis, que es también no retroceder ante la locura; incluida la institucional y la del Estado.
BIBLIOGRAFÍA
Assoun, P-L. (2001) El freudismo; Siglo XXI; México 2013.
Basaglia, F. et al (1978) Razón, locura y sociedad; Siglo XXI; México 2010.
Calderón, G. (1981) Salud mental comunitaria. Un nuevo enfoque de la psiquiatría; Trillas; México 1981.
—— (2002) Las enfermedades mentales en México: desde los mexicas hasta el final del milenio; Trillas; México 2008.
Capetillo, J. (2008) “CUERPOS SIN HISTORIA. DE LA PSIQUIATRÍA AL PSICOANÁLISIS EN MÉXICO” en Revista FRENIA, Vol. VIII.
—— (2010) La emergencia del psicoanálisis en México. 1910-1957; tesis doctoral. Versión electrónica en: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32327/1/capetillohernandezjuan1d4.pdf
—— (2011) “Las asociaciones psicoanalíticas como integrantes del mercado y la sociedad civil. Una discusión” en Cuadernos de Trabajo N° 39; Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana; febrero 2011.
Castel, R. (1973) El psicoanalismo. El orden psicoanalítico y el poder; Siglo XXI; México 1980.
—— (1977) El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo; Nueva Visión; Buenos Aires 2009.
De la Fuente, R. (1992) Psicología médica (2ª ed.) Fondo de Cultura Económica; México 2011.
—— (1997) La patología mental y su terapéutica Vol. I. Fondo de Cultura Económica; México 2005.
De la Fuente, R. et al (1988) “La formación de psiquiatras en la República Mexicana” en Salud Mental, vol. 11, núm. 1, marzo, 1988, pp. 3-7.
De la Fuente, J-R. y Heinze, G. (2014) “La enseñanza de la Psiquiatría en México” en Salud Mental; Vol. 37, No. 6, noviembre-diciembre 2014 pp. 523-530.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1972) El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia; Paidós; Buenos Aires 2010.
Felman, S. (1980) El escándalo del cuerpo hablante: Don Juan con J. L. Austin [y J. Lacan] o Seducción entre lenguas; Ortega y Ortiz editores: artefactos textuales; Argentina 2012.
Galende, E. (1994) Psicoanálisis y salud mental. Para una crítica de la razón psiquiátrica; Paidós; Buenos Aires 1994.
Gallo, R. (2010) Freud en México. Historia de un delirio; Fondo de Cultura Económica; México 2013.
Gonzáles, F. (2011) Crisis de fe. Psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección, 1961-1968; Tusquets Editores; México 2011.
—— (2015) Igor A. Caruso: Nazismo y eutanasia; Tusquets Editores-Círculo Psicoanalítico Mexicano; México 2015.
Hernández, M. (1995) “A propósito de Erich Fromm, algunas consideraciones acerca del psicoanalista” en Artefacto. Revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, No. 5 (Mayo 1995).
Mancilla, M. (2001) Locura y mujer durante el porfiriato; Editorial Círculo Psicoanalítico Mexicano; México 2001.
Marcos, S. (1983) Manicomios y prisiones. Aportaciones críticas del I Encuentro Latinoamericano y V Internacional de Alternativas a la Psiquiatría, realizado en la ciudad de Cuernavaca del 2 al 6 de octubre de 1981; Red-ediciones; México 1983.
Mariátegui, J. (1989) LA PSIQUIATRÍA EN AMÉRICA LATINA; Losada; Buenos Aires 1990.
Pérez-Rincón, H. (1995) Breve historia de la psiquiatría en México; Instituto Mexicano de Psiquiatría; México 1995.
Postel, J. y Quétel, C. (coords.) (1994) Nueva historia de la psiquiatría; Fondo de Cultura Económica; México 2000.
Ramírez, S. (1971) “HISTORIA DEL MOVIMIENTO PSICOANALÍTICO EN MÉXICO” en Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, Vol. 12, Núm. 4, México (documento digitalizado consultado en: cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080069341/1080069341_05.pdf)
Read, J. et al (editores) (2006) Modelos de locura. Aproximaciones psicológicas, sociales y biológicas a la esquizofrenia; Herder; Barcelona 2006.
Reynoso, M. (coord.) (2012) Historia del psicoanálisis en México. Pasado presente y futuro; Instituto del Derecho de Asilo-Museo Casa León Trotsky; México 2012.
Rivera, C. (2010) La Castañeda. Narrativas dolientes desde el Manicomio General. México, 1910-1930; Tusquets; México 2010.
Ríos, A. (2016) Cómo prevenir la locura. Psiquiatría e higiene mental en México, 1934-1950; UNAM–Siglo XXI; México 2016.
Rocha, G. (2001 [1998]) Las instituciones psicoanalíticas en México (Un análisis sobre la formación de analistas y sus mecanismos de regulación); Tesis doctoral. Versión electrónica consultada en: http://www.acheronta.org/pdf/acheronta14.pdf
Rodríguez, S. (comp.) (2011) Trabajos del psicoanálisis; Fontamara; México 2011.
Saavedra, V. (1994) La promesa incumplida de Erich Fromm; Siglo XXI; México 1994.
Sacristán, C. (2001) “Una valoración sobre el fracaso del Manicomio de la Castañeda” en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, No. 51 Para una historia de la psiquiatría en México; Instituto Mora; México septiembre-diciembre 2001.
—— (2010) “La contribución de La Castañeda a la profesionalización de la psiquiatría mexicana, 1910-1968” en Salud Mental; Vol. 33, No. 6, noviembre-diciembre 2010 pp. 473-480.
Sosa, M. (coord.) (2016) Freud y Lacan en México. El revés de una recepción; Emergente; Ciudad de México 2016.
Sánchez, H. (1974) La lucha en México contra las enfermedades mentales; Fondo de Cultura Económica; México 1974.
Velasco, J. (2014) Génesis social de la institución psicoanalítica en México; Universidad Autónoma Metropolitana – Círculo Psicoanalítico Mexicano; México 2014.
Velasco, R. (1974) “El futuro de la psiquiatría institucional en México” en Revista La Palabra y el Hombre, octubre-diciembre 1974. Consultado en http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/3775/1/1974extP210.pdf
Vezzetti, H. (1996) Aventuras de Freud en el país de los argentinos. De José Ingenieros a Enrique Pichón-Rivière; Paidós; Buenos Aires 1996.
Villaseñor, S. (2006) Voces de la Psiquiatría. Los precursores Tomo 1; Universidad de Guadalajara; Guadalajara 2006.
Villaseñor, S., Rojas, C. y Garrabé, J. (editores) (2011) Antología de textos clásicos de la psiquiatría latinoamericana; Amaya ediciones; Guadalajara 2011.
Yébenes, Z. (2014) Los espíritus y sus mundos. Locura y subjetividad en el México moderno y contemporáneo; Gedisa; México 2014.
[*] Psicoanalista. Maestro en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Responsable del Área de Psicología Clínica en Organización Puente de la Institución a la Sociedad A. C. en la ciudad de Guadalajara, México.
e-mail: maciasterriquez@gmail.com
[1] Una versión previa de este trabajo se presentó en el Coloquio “Locura y lazo social. Diálogos acerca del malestar subjetivo”; realizado en la ciudad de Guadalajara, México, los días 28 y 29 de abril de 2016.
[2] Cf. Capetillo, J. (2008) “CUERPOS SIN HISTORIA. DE LA PSIQUIATRÍA AL PSICOANÁLISIS EN MÉXICO” p. 208, Capetillo, J. (2010) La emergencia del psicoanálisis en México. 1910-1957; tesis doctoral, pp. 118-122.
La tesis de Guevara Oropeza puede consultarse en Villaseñor, S., Rojas, C. y Garrabé, J. (2011) Antología de textos clásicos de la psiquiatría latinoamericana.
[3] Cf. Dupont, M. “Breves noticias sobre la Asociación Psicoanalítica Mexicana y el psicoanálisis en México” en Reynoso, M. (2012) Historia del psicoanálisis en México. Pasado presente y futuro p. 79.
[4] Para la contextualización de la situación política y los conflictos con el régimen de Estado por los que atravesaba la entonces UNM, que concluyeron con su declaración de autonomía –época en que converge la introducción del psicoanálisis a ese campo de lo universitario– cf. Velasco, J. (2014) Génesis social de la institución psicoanalítica en México pp. 158-177.
[5] Datos de las vicisitudes del periodo en que Fromm estuvo en México y el grupo que se conformó entorno a él son señaladas en Saavedra, V. (1994) La promesa incumplida de Erich Fromm.
[6] Cf. Gallo, R. (2010) Freud en México. Historia de un delirio pp. 211-245 y cf. Gallo, R. “Freud y Stalin en México” en Reynoso, M. (2012) Op. cit. pp. 21-42.
También Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 132-145; donde se narra sobre otro abogado José Dávila y el criminólogo Alfonso Quiroz, también interesados en las tesis freudianas. En este mismo tenor Cf. Ríos, A. (2016) Cómo prevenir la locura pp. 157-191.
[7] Gallo, R. (2010) Op. cit. p. 19.
[8] Cf. Villaseñor, S. (2006) Voces de la Psiquiatría pp. 243-275 y cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 271-272.
[9] Cf. Capetillo, J. (2010) Op. cit. pp. 159 y 174.
[10] Cf. Gonzáles, F. (2011) Crisis de fe. Psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección, 1961-1968 p. 66.
[11] Sobre hechos histórico-sociales, políticos y científicos en derredor del surgimiento del psicoanálisis en México –que caracterizan su tardía implantación y la presencia de grupos antagónicos de origen–: Capetillo, J. (2010) Op. cit. Para más datos sobre la situación de las agrupaciones se puede revisar Rocha, G. (2001 [1998]) Las instituciones psicoanalíticas en México (Un análisis sobre la formación de analistas y sus mecanismos de regulación). En el artículo de Susana Rodríguez “Ensayo historiográfico del psicoanálisis en México” también se localizan acotaciones y referencias de las vicisitudes de los movimientos psicoanalíticos (Rodríguez, S. [2011] Trabajos del psicoanálisis). Lecturas testimoniales de las cuestiones referentes a las asociaciones y grupos psicoanalíticos en Reynoso, M. (2012) Op. cit.
[12] Cf. Pérez-Rincón, H. (1995) Breve historia de la psiquiatría en México.
[13] Cf. Calderón, G. (2002) Las enfermedades mentales en México: desde los mexicas hasta el final del milenio.
[14] Ramírez, S. (1971) “HISTORIA DEL MOVIMIENTO PSICOANALÍTICO EN MÉXICO” pp. 42-43. El corchete es mío.
[15] Cf. Ibid. p. 43.
[16] Cf. De la Fuente, R. “Historia de la psiquiatría en México” en Mariátegui, J. (1989) LA PSIQUIATRÍA EN AMÉRICA LATINA p. 144.
[17] Idem. (1992) Psicología médica.
[18] Idem. “Historia de la psiquiatría…” en Op. cit. p. 147.
[19] Cf. De la Fuente, R. et al (1988) “La formación de psiquiatras en la República Mexicana” p. 4.
[20] Cf. Velasco, R. (1974) “El futuro de la psiquiatría institucional en México” p. 122.
[21] Calderón, G. “La salud comunitaria en México” en Sánchez, H. (1974) La lucha en México contra las enfermedades mentales p. 18.
[22] Idem.
[23] De la Fuente, J-R. y Heinze, G. (2014) “La enseñanza de la Psiquiatría en México”.
[24] Cf. Galende, E. (1994) Psicoanálisis y salud mental. Para una crítica de la razón psiquiátrica y cf. Mariátegui, J. (1989) Op. cit.
[25] Cf. Sacristán, C. (2010) “La contribución de La Castañeda a la profesionalización de la psiquiatría mexicana, 1910-1968” p. 474.
[26] Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 31-32.
[27] Capetillo, J. (2008) Art. cit. p. 212. El corchete es mío.
[28] Cf. Ibid. p. 219.
[29] Cf. Rivera, C. (2010) La Castañeda. p. 162.
[30] Capetillo, J. (2010) Op. cit. p. 89.
[31] Cf. Rocha, G. (2001 [1998]) Op. cit. p. 488 y cf. Capetillo, J. (2010) Op. cit. pp. 157-162.
El servicio cerró en 1970 por repetidos y no elaborados conflictos de poder entre los actores.
[32] Parres. R. y Ramírez, S. (1966) “Historia del movimiento psicoanalítico en México”, citado en Velasco, J. (2014) Op. cit. p. 45.
[33] Cf. Pérez-Rincón, H. (1995) Op. cit. p. 96.
[34] Cf. Sacristán, C. (2001) “Una valoración sobre el fracaso del Manicomio de la Castañeda” pp. 111-118.
[35] Cf. Capetillo, J. (2010) Op. cit. pp. 201-203 y cf. Gallo, R. (2010) Op. cit. pp. 89-127.
[36] Cf. Capetillo, J. (2010) Op. cit. pp. 135-156 y 162-168.
[37] Cf. Ibid. pp. 168-171.
[38] Cf. Ibid. p. 231.
[39] Cf. Ibid. p. 232.
[40] Cf. Saavedra, V. (1994) Op. cit. pp. 148-149.
[41] Sobre la participación de I. Caruso en el programa de exterminio del Estado nazi, así como las conmociones y el cisma que provocó esa develación en el Círculo Psicoanalítico Mexicano: González, F. (2015) Igor A. Caruso: Nazismo y eutanasia.
[42] Basaglia, F. et al (1978) Razón, locura y Sociedad.
Respecto a la burocratización y la esclerosis de la atención y la producción doctrinaria, Saavedra menciona que esa parálisis institucional en el psicoanálisis comenzó en la década del veinte, en el Instituto Psicoanalítico de Berlín; fenómeno que se habría repetido en el frommiano IMP (cf. Saavedra, V. [1994] Op. cit. pp. 61-62).
[43] Cf. Marcos, S. (1983) Manicomios y prisiones.
[44] Cf. Marcos, S. “INTRODUCCIÓN AL PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ALTERNATIVAS A LA PSIQUIATRÍA” en Marcos, S. (1983) Op. cit. pp. 13-20.
[45] Cf. Castel, R. “SOCIEDADES TRANSNACIONALES, PSIQUIATRÍA Y APARATO DE ESTADO en Ibid pp. 36-38). El desarrollo de esta tesis se puede localizar en Idem (1973) El psicoanalismo. El orden psicoanalítico y el poder o Idem (1977) El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo.
[46] Gonzáles, F. (2011) Op. cit. p. 66. El corchete es mío.
[47] En Ríos, A. (2016) Op. cit. puede encontrase las bases discusivas, prácticas y alcances de la higiene mental en México. En Ibid. pp. 40-85 aparecen referencias sobre psiquiatras mexicanos en la época de auge de la higiene mental.
[48] Cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 146-157.
[49] Radosh, S. y Velasco, J. “Diálogos en torno a la génesis social de la institución psicoanalítica en México”, en Reynoso, M. (2012) Op. cit. pp. 182-183.
[50] Cf. Ríos, A. (2016) Op. cit. pp. 106-124 y 131-156.
[51] Cf. Saavedra, V. (1994) Op. cit.
[52] Cf. Rocha, G. (2001 [1998]) Op. cit. p. 529.
[53] Cf. De la Fuente, R. (1997) La patología mental y su terapéutica p. 40.
[54] Cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 196-276.
[55] Cf. Rocha, G. (2001 [1998]) Op. cit. p. 485.
[56] Alarcón, R. “LA PSIQUIATRÍA EN AMÉRICA LATINA: LAS PROMESAS Y LOS RIESGOS” en Mariátegui, J. (1989) Op. cit. p. 213. El subrayado es mío.
[57] Yébenes, Z. (2014) Los espíritus y sus mundos p. 250. El corchete es mío.
[58] Ibid. pp. 254-255. El subrayado es mío.
[59] Cf. Rodríguez, C. “PRÁCTICA INSTITUCIONAL PSIQUIÁTRICA EN MÉXICO” en Marcos, S. (1983) Op. cit. p. 52.
[60] De la Fuente, R. (1997) Op. cit. pp. 14-15. El subrayado es mío.
Otros botones de muestra: el tema de los sueños y su lectura ecléctica cf. Idem. (1992) Op. cit. pp. 399-401; al hacer referencia a la transferencia, el componente amoroso de la relación tratado-tratante es mencionado de manera singularmente diluida (cf. Ibid. pp. 177-221); respecto a la angustia no aparece mención a la libido (cf. Ibid. pp. 429-430).
La postura general de R. de la Fuente a las tesis freudianas puede revisarse en el capítulo “XV. La psicoterapia en la medicina” (Ibid. pp. 495-509); también Idem. (1997) Op. cit. pp. 17-62 y 325-373.
Lo psicodinámico, con la apelación a una energética desexualizada, la interpersonalidad y a una relación médico-paciente sin advertencia de la relación de amor y la cuestión de la erótica, aparece como ad hoc a una Weltanschauung humanitarista, así como a la buena conciencia y blancura de un ropaje médico.
- Saavedra es aún más categórico y señala a quien llegó a ser el “líder de la psiquiatría en México” como alguien “con una postura acaloradamente antipsicoanalítica” (cf. Saavedra, V. [1994] Op. cit. p. 29).
[61] Por ejemplo en la década del sesenta el IMP destinaba un espacio para la atención a población abierta, particularmente a personas sin recursos, al lado de la UNAM (cf. Pérez-Rincón, H. “México” en Postel, J. y Quétel, C. [1994] Nueva historia de la psiquiatría p. 529). Pero es de señalar que al momento de elaborar el presente documento no se encontró mención a que atendiese sujetos considerados como “psicóticos”.
[62] Se pueden encontrar datos sobre las escisiones, conflictos y demás divergencias políticas en Gonzáles, F. (2011) Op. cit. Así mismo cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 298-399. También la crítica a la implantación de lo considerado freudiano o lacaniano en Sosa, M. (coord.) (2016) Freud y Lacan en México El revés de una recepción.
[63] Cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 179-276 y 339-399; donde se reseña el amplio margen de materias que conformaron la orientación clínica de varios de los implicados, así como el marco político y de discusión que signaron a los psicoanalistas emigrados del cono sur.
[64] Cf. Vezzetti, H. (1996) Aventuras de Freud en el país de los argentinos.
[65] Cf. Capetillo, J. (2010) Op. cit. pp. 13 y 28 y sig.
[66] Assoun, P-L. (2001) El freudismo p. 31.
[67] Ibid. p. 33. El corchete es mío.
[68] Cf. Ibid. pp. 14-15.
[69] Deleuze, G. y Guattari, F. (1972) El Anti Edipo p. 106. El corchete es mío.
[70] Castel, R. (1973) Op. cit. p. 9.
[71] Ibid. p. 30. El corchete es mío.
[72] Esta última cuestión es abordada en Capetillo, J. (2011) “Las asociaciones psicoanalíticas como integrantes del mercado y la sociedad civil. Una discusión”; donde el autor ofrece líneas de pensamiento para el abordaje de la sui generis situación de las asociaciones civiles psicoanalíticas.
[73] Un ejemplo de análisis de una práctica llamada psicoanálisis, gestada en México, se puede revisar en: Hernández, M. (1995) “A propósito de Erich Fromm, algunas consideraciones acerca del psicoanalista”.
Otro puede ser la experiencia sui generis de psicoanálisis grupal con monjes de un monasterio benedictino, en la década del sesenta, que advendría en la formación de lo que se llamó Centro psicoanalítico Emaús; y que ha sido objeto de documentación y discusión: Rocha, G. (2001 [1998]) Op. cit. pp. 488-497. Gonzáles, F. (2011) Op. cit. Otras referencias en: Litmanovich, J. “Un monasterio en psicoanálisis. Coordenadas sobre las operaciones psicoanalíticas gestadas en el monasterio benedictino, Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos, México (1960-1967)” en Reynoso, M. (2012) Op. cit. pp. 43-69; Gallo, R. (2010) Op. cit. pp. 129-162. También en Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 280-298.
[74] Cf. Velasco, J. (2014) Op. cit. pp. 273-276.
[75] Brisset, Ch. “El oficio de psiquiatra y la enseñanza de la psiquiatría” en Postel, J. y Quétel, C. (1994) Op. cit. p. 395.
[76] Si bien el psicoanálisis tiene como característica ser una práctica del caso por caso, en la que el analista da cuenta de su accionar con un sujeto en cada ocasión, existen ejercicios que buscan dar cuenta de la eficacia de los tratamientos orientados psicoanalíticamente con las “psicosis”. Por ejemplo se puede consultar Gottdiener, W. “PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA PARA LA ESQUIZOFRENIA. Apoyo empírico” en Read, J. et al (2006) Modelos de locura pp. 371-385.
Otras referencias se pueden consultar en: http://psychoanalysis.org.uk/resources/evidence-base-of-psychoanalytic-psychotherapy
[77] Radosh, S. y Lenz, I. (1986) “Breve historia de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupo”, citado en Velasco, J. (2014) Op. cit. p. 63. El subrayado es mío.
[78] Cf. Pérez, E. “Pinceladas sobre el lugar de la infancia en la historia del psicoanálisis en México. El grupo Teseo, AMERPI y EDIIT” en Reynoso, M. (2012) Op. cit. pp. 165-174.
Raquel Radosh comenta una labor de asesoría en intervención terapéutica por integrantes del Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia en los Centros de Integración Juvenil cf. Radosh, R. “El Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia, IMPPA” en Reynoso, M. (2012) Op. cit. pp. 137-138.
[79] En términos técnicos el resultado fue que el Servicio se convirtió en un área de consulta e interconsulta con los demás Departamentos con el modelo de psiquiatría de enlace; con un espacio para internaciones que se han hecho más breves: de 28 a 45 días, llegando a los 8 a 14 días. Cf. Villaseñor, S. (2006) Op. cit. pp. 165 y sig.
[80] Cf. Radosh, S. y Velasco, J. “Diálogos en torno a la génesis…” en Op. cit. p. 187.
[81] La estructura de ese programa de salud mental comunitaria está descrito en Calderón, G. (1981) Salud mental comunitaria. Un nuevo enfoque de la psiquiatría pp. 135-226.
[82] Mancilla, M. (2001) Locura y mujer durante el porfiriato p. 243.