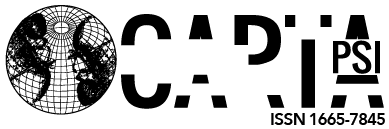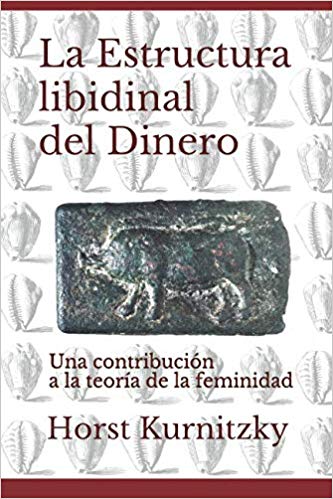Luis Tamayo Pérez
- Introducción
Preocuparse por lo que ocurre a nuestra polis –la denominada “política”− es una tarea que indican algunos, supera a la tarea analítica.
Sin embargo, en la tradición freudiana, existen varias maneras de acercarse al vínculo entre el psicoanálisis y la política. El primero lo presentan textos como Psicología de masas y análisis del yo, El malestar en la cultura o El provenir de una ilusión y que en nuestos días exploran Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Dany-Robert Dufour o Jorge Alemán. Esa posición, a pesar de su gran éxito social, es abiertamente criticada por algunos analistas que cuestionan sus generalizaciones a veces excesivas (por “perder la especificidad del caso”) y pretender analizar no a un sujeto sufriente único e irrepetible, sino a una sociedad o a un movimiento social. Desde tal crítica, en esos textos freudianos y en los de tales discípulos operaría un abandono de la posición de “deseo de deseo” que, indica Lacan, es la propia del psicoanalista.
Un segunda posicion está representada en textos freudianos como Las resistencias contra el psicoanálisis (1924-1925) y en la introducción a muchas conferencias de Freud (en la Wien Universität (1915-1916) o en la Clark University, 1910). Ahí se presenta el importante papel del psicoanálisis en la polis que le da cobijo: el análisis es un importante instituyente que, con tal de dar voz a la locura es capaz de hacer la crítica más acre, mas severa y oportuna que, precisamente por acercar de manera tan abierta la verdad ocasiona que el psicoanálisis y los psicoanalistas sean rechazados, cuestionados e incluso perseguidos (recordemos lo ocurrido con los los psicoanalistas en la Alemania nazi, en Uruguay o la Argentina de los años 70 del siglo pasado). En términos de René Loureau (1970), el psicoanálisis es un importante instituyente social, un elemento que, por su asociación continua con la locura, puede hacer las críticas más certeras.
El presente ensayo deriva del estudio de un momento de la clínica analítica que me he permitido denominar “el instante del escrutinio”, considerando otra manera de vincular al psicoanálisis con la polis, una donde ocurre una transmisión de ideología, de manera sintomática y, en muchas ocasiones, inevitable. Estudiémosla con cuidado.
- El instante del escrutinio
Como bien sabemos, Freud, aborda tardíamente en su obra el tema de la transferencia: inaugurandolo en el estudio sobre el Caso Dora (1907), poblando prácticamente todos sus escritos a partir de ahí. Particularmente le dedica dos: Sobre la dinámica de la transferencia (1912) y Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1914). Es en este último donde nos encontramos el siguiente pasaje que cito en extenso:
“La paciente, incluso la más dúctil hasta entonces, pierde de repente todo interés por la cura y no quiere ya hablar ni oír hablar más que de su amor, para el cual demanda correspondencia. No muestra ya ninguno de los síntomas que antes la aquejaban, o no se ocupa de ellos para nada, y se declara completamente curada. La escena cambia totalmente, como si una súbita realidad hubiese venido a interrumpir el desarrollo de una comedia, como cuando en medio de una representación teatral surge la voz de «fuego». La primera vez que el médico se encuentra ante este fenómeno le es muy difícil no perder de vista la verdadera situación analítica y no incurrir en el error de creer realmente terminado el tratamiento. Un poco de reflexión basta, sin embargo, para aprehender la situación verdadera.
En primer lugar hemos de sospechar que todo aquello que viene a perturbar la cura es una manifestación de la resistencia y, por tanto, ésta tiene que haber participado ampliamente en la aparición de las exigencias amorosas de la paciente. Ya desde mucho tiempo antes veníamos advirtiendo en la sujeto los signos de una transferencia positiva, y pudimos atribuir, desde luego, a esta actitud suya con respecto al médico su docilidad, su aceptación de las explicaciones que le dábamos en el curso del análisis, su excelente comprensión y la claridad de inteligencia que en todo ello demostraba. Pero todo esto ha desaparecido ahora; la paciente aparece absorbida por su enamoramiento, y esta transformación se ha producido precisamente en un momento en el que suponíamos que la sujeto iba a comunicar o a recordar un fragmento especialmente penoso e intensamente reprimido de la historia de su vida. Por tanto, el enamoramiento venía existiendo desde mucho antes; pero ahora comienza a servirse de él la resistencia para coartar la continuación de la cura, apartar de la labor analítica el interés de la paciente y colocar al médico en una posición embarazosa.” Freud, S., Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1914).
Y en 1912, en “Sobre la dinámica de la tansferencia” había escrito lo siguiente:
“La transferencia que surge en la cura analítica se nos muestra siempre, al principio, como el arma más poderosa de la resistencia.”[…] “el analizado es apartado violentamente de sus relaciones reales con el médico en cuanto cae bajo el dominio de una intensa resistencia por transferencia, cómo se permite entonces infringir la regla psicoanalítica fundamental de comunicar, sin crítica alguna, todo lo que acuda a su pensamiento, cómo olvida los propósitos con los que acudió al tratamiento y cómo le resultan ya indiferentes deducciones y conclusiones lógicas que poco antes hubieron de causarle máxima impresión”. […] “En los sanatorios en que los nerviosos no son tratados analíticamente, la transferencia muestra también máxima intensidad y adopta las formas más indignas, llegando, a veces, hasta el sometimiento más absoluto, y no siendo nada difícil comprobar su matiz erótico”. Freud, Sobre la dinámica de la transferencia (1912).
Como puede apreciarse, en estos pasajes Freud describe un instante muy peculiar de la clínica, en el cual ocurre un enamoramiento resistencial o, en otros casos, cuando simplemente se inaugura propiamente el análisis pues es en ese momento, como bien indica Lacan (Los escritos técnicos de Freud, 1953), en el que el analizante se da cuenta de que “hay analista”, así como en la emergencia de “la transferencia como resistencia”, para decirlo en los términos freudianos, es cuando inicia su análisis.
Ese momento, que en algunos casos es verdaderamente un escrutinio amplio y cuidadoso, el analizante observa a su analista y “como resistencia” se identifica con él con la esperanza, como bien dicen Freud y Lacan, de mitigar su crítica, de suavizar el análisis, de moderar su fuerza, quizás pensando que la crítica que podría dirigirle, las “verdades” que su análisis develaría, se verán mitigadas, suavizadas. Siguiendo la lectura freudiana, en ese momento la transferencia se presenta, entonces, como resistencia, pues el analizante utiliza la identificación como una manera de cuidarse siguiendo la lógica de que “nadie se ataca a sí mismo”. Es en ese momento en el que aparecen, muchas vocaciones analíticas que, tiempo después, desaparecerán como consecuencia de la cura misma.
El instante del escrutinio no sólo genera identificaciones físicas –esas que describe Paul Roazen en su Freud y sus discípulos (1986)−, no sólo implica la imitación de modos de vestir, de comportarse o de hablar, también se reiteran actitudes y, permítanme subrayarlo, afinidades políticas, las cuales son verdaderamente escrutadas por el analizante en el más mínimo gesto, en la más pequeña confesión, sea directa o indirecta (por lo que otros dicen que complace a su analista). La creación −y posterior destrucción− de las “sociedades analíticas” y los “grupos de analistas” proviene, desde mi lectura, en buena medida de tal momento, permítanme reiterarlo, resistencial.
Así, el analizante, a partir de ese momento, no sólo pretende hacerse analista sino incluso adquiere la marca de “freudiano”, “kleiniano” o “lacaniano”; de “comunista”, “anarquista”, “cristiano” o “defensor del neoliberalismo”. Esa afición, ese deseo, forma parte de su neurosis de transferencia y será tan vigoroso como ésta lo sea. El analista no puede promoverlo. Tampoco evitarlo. Simplemente ocurre.
En ese “instante del escrutinio” al analizante de repente le interesan las opiniones políticas de su terapeuta y en vez de estar tomado por su sufrimiento se aboca a la identificación o al enamoramiento.
Es importante reiterar que las aficiones que en ese tiempo se establecen durarán solamente el tiempo en el que dure la transferencia. Cuando el analizante se cura de ésta, cuando se cura de su analista, solo quedarán aquellos elementos que eran acordes a los deseos más profundos del analizante, sólo esos.
- La posición del psicoanalista: deseo de deseo
Freud y Lacan no dejaran de reiterarlo, sabemos muy bien que el analista, si posee afinidades políticas, no puede sino guardárselas. Su lugar es el de esperar la emergencia del deseo de su analizante. El analista no con-vence, al menos no propositivamente, pues las personas no cambian por “convencimiento”.
Sin embargo, ocurre que en ese momento que me permito denominar el “instante del escrutinio” y con el cual inicia la transferencia, el analizante se identifica, incluso políticamente, con su analista.
Ese fenómeno puede ser un poco chocante para la posición del analista, la cual es, como antes señalamos, de escucha, de “deseo de deseo”, de simple espera.
- La posición política de las asociaciones de ¿analistas?
El analista no es gregario, es “pellerin” (es decir, “peregrino”, para tomar el ejemplo de Lacan en su Estadio del espejo), pero el fenómeno del “instante del escrutinio” lo convierte en “gregario”, lo cual ocurre al menos en el tiempo en el que la transferencia está en juego.
A causa de tal fenómeno, los analizantes se reunen alrededor de su analista formando “asociaciones”. La asociación de un grupo de analizantes alrededor de su analista, entonces, puede abocarse a la organización de eventos, a la transmisión de ideas, incluso de opiniones políticas… y pueden aparecer publicamente como una voz en su comunidad, con efectos tan buenos o malos como cualquier asociación humana, con opiniones cuestionables y sesgadas como toda opinión.
Tales asociaciones, en ocasiones asociadas a las universidades, pueden acabar con lo más puro, rebelde y propio de la experiencia analítica, sobretodo cuando se ofertan como “garantes de la preservación del verdadero legado de Freud o Lacan”. Es por eso que personalmente prefiero aquellas con la menor administración posible. Las que imponen normas, por más “responsables” que sean me resultan insufribles pues no tardan en excluir a lo más cercano y propio del psicoanálisis: la locura.
En tales asociaciones el analista debe saber que sus analizantes, al terminar la transferencia, se curarán de sus asociaciones e incluso de las opiniones políticas ahí establecidas, por más valiosas y “de avanzada” que sean. Y serán sus propios exanalizantes, ahora analistas, sus críticos más agudos, incluso sus “peores” opositores (o los “mejores” si se trata de la búsqueda común de la verdad).
Esto es así, ya que lo que se espera del analista es que “caiga” como objeto “a” al final de la cura, que su analizante se cure de él y termine entonces su transferencia. Eso es lo que deberá ocurrir si el analista realizó correctamente su tarea.
Desde mi lectura, como se puede apreciar, las asociaciones de analizantes alrededor de un analista están condenadas a fracturarse… renovándose en el mejor de los casos. En el peor simplemente estallan, colocando a cada uno en su lugar.
- Conclusión
El psicoanálisis es solitario, a causa de ser una no-profesión,. Al respecto me permito recordarles las primeras palabras de Jacques Lacan, curiosamente proferidas por François Perrier, en el discurso inagural de la EFP el 21 de junio de 1964:
“Fundo −tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica− la Escuela Francesa de Psicoanálisis, cuya dirección ejerceré personalmente durante los próximos cuatro años…”
El deseo del analista es de “deseo de deseo” y en eso cabe cualquier cosa… en el sentido de que ese “cualquier” remite a lo que analizante desee (y por ende para él no será “cualquier cosa” sino la única posible pues está históricamente determinada).
Ocurre, sin embargo, un instante en el cual el analizante mira a su analista y puede y quiere aprender de él (asumiendo inclusos sus posiciones y opiniones políticas). Eso el analista no puede evitarlo. Simplemente ocurre. En consecuencia, el analizante abreva de él opiniones, actitudes y posiciones epistemológicas y políticas… para, al final de la cura, separarse de ellas. Al curarse de la transferencia el analizante también se cura de las opiniones de su analista, produciendo una escisión (si formaron “asociación”) o simplemente tomando distancia… Eso es lo que se espera de un análisis, que el antes sufriente se cure de su analista y deje de necesitarlo.
En consecuencia, las opiniones de tal o cual “asociación de analistas” sobre tal o cual tema serán más o menos valiosas dependiendo de la formación y experiencia de quienes formen parte de los grupos… pero eso es totalmente independiente del psicoanálisis.
Como debe ser, al final de la cura, sólo permanece lo verdaderamente valioso…
para un analizante que, a partir de ese momento y por ese acto, deviene analista.
No dejo de señalar, sin embargo, que esa formación, esa construcción subjetiva que el análisis produce es, en sí misma, un acto político pues, de la misma manera como Sócrates producía “seres de la filosofía” (Peinado, 2008), los cuales serán capaces de sostener su posición ante una polis verdaderamente necesitada de la crítica certera y oportuna que ellos serán capaces de brindar.
Cuernavaca, Morelos, 25 de agosto de 2018.
Bibliografía
Alemán, J. (2016). Horizontes neoliberales en la subjetividad. Bs. As, Argentina: Grama.
Dufour, D.-R. (1996). Folie et démocratie. Paris, Francia: Gallimard,.
Freud, S. (1976). Obras completas. Bs. As, Argentina: Amorrortu.
Lacan, J. (1953). Les écrits techniques de Freud. Paris, Francia: Seuil.
(1966) Écrits, Paris, Francia: Seuil.
Laclau, E. (2004). Psicoanálisis y filosofía. Bs. As, Argentina: EOL.
Lourau, R. (1988). El análisis institucional. Bs. As, Argentina: Amorrortu.
Peinado, V. (2010). La pederastia socrática. México: CIDHEM.
Roazen, P. (1986). Freud y sus discípulos. Madrid, España: Alianza editorial,
Tamayo, L. (2004). El discipulado en la formación del psicoanalista. México: ICM/CIDHEM,.
Zizek, S. (2008). Cómo leer a Lacan. Bs. As, Argentina: Paidós.