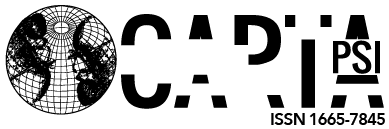RESUMEN
¿Usar términos psicoanalíticos transforma a una práctica clínica en una práctica psicoanalítica? Lejos de las diferencias teóricas y escuelas que se han desarrollado a lo largo de la historia, el presente texto es un estudio que pone especial acento en el dispositivo analítico en comparación a la práctica de psicoterapia breve, para demostrar si dicha práctica se sostiene dentro del campo del psicoanálisis.
Palabras clave: dispositivo, psicoterapia breve, psicoanálisis, método.
SUMMARY
Using psychoanalytic terms transforms a clinical practice into a psychoanalytic practice? With independence from the theoretical differences and schools that have been developed throughout history, this text is a study that places special emphasis on the analytical device compared to the practice of brief psychotherapy, in order to demonstrate whether this practice is sustained within the field of psychoanalysis.
Keywords: device, brief psychotherapy, psychoanalysis, method.
RÉSUMÉ
L’utilisation de termes psychanalytiques transforme-t-elle une pratique clinique en pratique psychanalytique ? Loin des différences théoriques et des écoles qui se sont développées au cours de l’histoire, ce texte est une étude qui met un accent particulier sur le dispositif analytique par rapport à la pratique de la psychothérapie brève, pour démontrer si cette pratique est maintenue dans le domaine de la psychanalyse.
Mots-clés : dispositif, psychothérapie brève, psychanalyse, méthode.
Introducción
“Palabras que resuenan con mayor propiedad todavía entre nosotros, en México, en un medio en el que no hubo una época clara de vigencia de la moda mencionada, y en el que circulan, incluso en los ambientes de las filiales de la institución psicoanalítica tradicional, voces que osan mencionar la doctrina de Freud como algo superado, “cosa del siglo pasado”, y que, frecuentemente, disimulan en la etiqueta del psicoanálisis de supuesta “apelación controlada”, un conductismo de baja estrofa.” (Pasternac, 2000, p. 26)
Si hay algo que caracteriza al psicoanálisis, es el descubrimiento de lo inconsciente. Es bien sabido que antes de Freud existieron autores, entre ellos filósofos, que habían rendido cuenta del concepto antes mencionado. Sin embargo, usar una palabra no define la amplitud de su significación, aplicación e incluso sus márgenes semánticos. El método psicoanalítico, es un método de investigación de lo inconsciente, pues no es suficiente descubrir “algo”, para que ese “algo” manifieste sus efectos y sobre todo que dichos efectos tengan consecuencias en la clínica. Por consiguiente, lo que caracteriza a la propuesta freudiana es el método.
Sin embargo, con la expansión del psicoanálisis a Estados Unidos después de la segunda guerra mundial y las diferentes diásporas alrededor del globo, los psicoanalistas comenzaron a tener un mayor papel en el quehacer psíquico de la vida cotidiana de los ciudadanos de las diferentes grandes ciudades del mundo (Roudinesco, 2010), entre las cuales encontramos a Paris, Nueva York, Chicago, Londres, Buenos Aires, Ciudad de México, etc.
Al ser en su mayoría médicos, los psicoanalistas en muchas situaciones se vieron en la necesidad de trabajar no solo como tal, sino como lo que sus profesiones de procedencia les permitían o impartiendo cátedra. Freud mismo era profesor de la Universidad de Viena (Gay, 2014) y otros tantos trabajaron en hospitales y asilos como psiquiatras (Danto, 2005).
El método psicoanalítico abrazó causas nobles como la de Bion, que le permitió ir a un encuentro con una terapéutica distinta en el hospital Northfield, en el que trabajó con pacientes de guerra, soldados en su mayoría. De esta experiencia surgió una conceptualización psicoanalítica del trabajo con grupos (Mills & Harrison, 2007). No cabe duda que el método psicoanalítico se ha ido modificando según ciertas poblaciones y orientaciones psicoanalíticas en los distintos países del mundo.
Lo que atañe al presente artículo es el de intervenir en la pertinencia de nombrar con la leyenda “orientación psicoanalítica”, “psicodinámica” o “psicoanalíticamente orientada” a una práctica en especial que deja mucho del método psicoanalítico de lado.
La psicoterapia breve, psicoterapia intensiva, psicoterapia de emergencia, o psicoterapia de urgencia, la cual se abreviará como psicoterapia breve, centra su atención en los modelos asistenciales. Esta loable labor ha sido tomada por algunos psicoanalistas que se han visto en el honesto interés terapéutico de atender a poblaciones vulnerables y de escasos recursos, en el que el método psicoanalítico pareciera estorbar.
La finalidad del presente artículo no es poner en tela de juicio la eficacia o la aplicación de una psicoterapia breve, sino cuestionar la pertinencia de usar los conceptos psicoanalíticos y/o psicodinámicos en un esquema de trabajo que rebasa las fronteras de la técnica y estrategias psicoanalíticas.
Con base en lo dicho podemos formular las siguientes preguntas: ¿Es la psicoterapia breve una psicoterapia psicoanalítica? ¿Qué tiene de psicoanálisis la psicoterapia breve?
La pregunta podría ser resuelta de manera perezosa si el lector se conforma con abrir un buscador de libros por internet y encontrar que efectivamente existen manuales y autores que denominan de esa forma su método terapéutico. No obstante, es pertinente hacer un recorrido documental para constatar si dicha nominación se sostiene en su conceptualización y si es propio albergarla en el apartado terapéutico psicodinámico/psicoanalítico.
Para denominar las directrices del psicoanálisis, sin entrar en un desvío controversial debido a las variantes entre escuelas o incluso las denominaciones diferenciales entre psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, debemos, como justa medida, realizar un recorrido puntual en Freud para rescatar técnicamente las particularidades del método, así como autores de diferentes orientaciones que ilustran la importancia de ciertos elementos metodológicos.
Partiré de lo que Manuel Hernández mencionó el 16 de marzo del 2018 en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde resalta que para él existen cuatro criterios básicos para saber que de lo que se está hablando es psicoanálisis, a saber: el inconsciente, cuando menos de forma conjetural; la existencia y el análisis de la transferencia; el analista, estatuto que pone en tela de juicio el tema de su formación; y la asociación libre como regla fundamental del método psicoanalítico (Hernández, 2018).
Lo inconsciente
Si el método psicoanalítico está enfocado en el acontecer psíquico inconsciente, todo aquello que se salga de los parámetros de dicho método, o al menos de su quehacer central, dejará de llamarse psicoanálisis o de orientación psicoanalítica. Ya que si bien, no sigue los parámetros científicos (2), es un método propio y reglamentado para su tarea.
Personajes distinguidos de la psicología como Fritz Perls o Aaron Beck, entre otros, en su intento por establecer una terapéutica diferente, decidieron apartarse del psicoanálisis, algunos reconociendo su procedencia, otros desdeñándola, pero todos asumiendo su papel fuera del campo del psicoanálisis. La terapia Gestalt modifica el estatuto de lo inconsciente freudiano al punto de centrarlo en una práctica basada en el existencialismo y adoptando una postura fenomenológica que abarca toda la experiencia del ser vivo, incluyendo su sistema vegetativo (Spangenberg, 2006). Por otro lado, tanto Beck como sus herederos sostienen conceptos como “implícito”, “pensamientos automáticos”, “creencias centrales”, “esquemas”, entre otras formas para hacer referencia a lo no conocido por la consciencia, pero sin mencionar explícitamente el concepto de inconsciente, debido a su delimitación conceptual, que excluye el dinamismo característico del concepto de Freud (Migone, 2010).
Gallegos (2012) menciona:
“Al margen de estas controversias y los diversos avatares conceptuales del término, lo cierto es que con la categoría de inconsciente se ha tratado de señalar un aspecto del contenido mental que difiere de la consciencia, al cual el sujeto no tiene un acceso directo o accede a través de ciertas desfiguraciones. El inconsciente ha sido visto como el negativo de la consciencia. De hecho, algunos se han referido al inconsciente en términos de subconsciencia, destacándolo como un aspecto subordinado al trabajo de la consciencia.” (p.895)
Sin embargo, Freud no vacilará en definir su inconsciente delimitándolo por fuera de toda conceptualización filosófica, a pesar de ser claros los puntos donde se apoya en Schopenhauer.
Es en la Interpretación de los sueños (1899[1900]) donde, haciendo un desglose de lo expuesto en la carta #52 (1896), da un lugar dentro de una lógica de funcionamiento y hace así nacer su aparato anímico a modo de ilustrar su consistencia. En el capítulo de la psicología de los procesos oníricos, Freud esbozará dicho aparato para rendir cuenta de que lo inconsciente es fuente capital de la formación del sueño, lógica que posteriormente aplicará a todas las formaciones del inconsciente como el lapsus, acto fallido, olvido y síntomas (Freud, 2010).
En su metapsicología, Freud escribe un artículo dedicado por entero al concepto de inconsciente con un título homónimo (1915) donde hará una serie de descripciones, comenzando por el mecanismo de represión en su sentido dinámico de funcionamiento y como fundador del psiquismo humano, así como el medio por el cual la censura selecciona los elementos que emergerán en la consciencia. Posteriormente, hará hincapié en que todo elemento reprimido será inconsciente, más no todo lo inconsciente ha sido reprimido. Por último, pone especial énfasis en el hecho de que el material inconsciente es inaccesible por medios objetivos y racionales, y que sus manifestaciones, por ende desfiguradas, son el único acceso a ese material a partir de la técnica psicoanalítica, haciendo referencia al método por él expuesto en su práctica como el idóneo para el acceso a dicho material (Freud, 2010).
Freud posteriormente escribirá El Yo y el Ello (1923) donde dará un giro al aparato y a su episteme. Gallegos (2012) lo plantea así:
“Ahora el inconsciente ya no es sólo un sistema independiente y contrapuesto a los otros sistemas como en la primera tópica, sino que es parte de una estructura de funcionamiento más global. Con esta nueva versión del funcionamiento psíquico se pasa de una concepción intersistémica (primer tópica) a una intrasistémica (segunda tópica)” (p.900).
Desde ese momento los quiebres epistémicos y teóricos no se dejarán de sentir en el psicoanálisis. La Ego psychology, los kleinianos y los lacanianos, entre otros, buscarán un modo de fundamentar teóricamente el quehacer inconsciente, agregando o modificando estatutos al método, manteniendo perdurable los cuatro criterios antes mencionados, a saber: lo inconsciente, la transferencia, el analista y la asociación libre.
Ya que si algo caracterizó a cada uno de los autores de las principales orientaciones o escuelas psicoanalíticas fue dar un marco de referencia de su concepto de inconsciente y/o el área a trabajar. Así autores como Klein, centrándose en la fantasía y una serie de objetos parciales, Lacan con su inconsciente estructurado como un lenguaje y Hartman con su yo inconsciente, delimitan el campo de acción y definición que sostiene dicho concepto dentro de su marco teórico. Sin embargo, desde la psicoterapia breve el concepto de inconsciente parece difuso, maquillado, e incluso poco esclarecido.
Por ejemplo, lo que Braier (2008) menciona: “Preferentemente, y mientras resulte posible, la solución de problemas inmediatos y el alivio sintomático deberán, en un sentido psicodinámico, responder al logro de un comienzo de insight del paciente acerca de los conflictos subyacentes (lo cual supone que en cierta medida también nos proponemos hacer conscientes aspectos inconscientes, aunque la meta central en sí no sea la exploración del inconsciente como lo es en psicoanálisis).” (p.30)
De igual forma Sánchez-Barranco, A. & Sánchez-Barranco, P. (2001) afirma:
“(…) la toma de la historia clínica, por ejemplo, debe dirigirse a evidenciar los factores inmediatos que han precipitado la descompensación, buscando una formulación dinámica muy superficial, aunque se tengan datos que permitan ir mucho más hondo” (p.1014)
Y más adelante señala:
“En efecto, la psicoterapia dinámica breve es una técnica que se muestra muy eficaz para desbloquear el inconsciente, rompiendo las duras resistencias al cambio que muestran muchos neuróticos.” (p.1015)
Esto pone a consideración la pregunta de si la psicoterapia breve es una psicoterapia psicoanalítica. Esta demarcación de Braier con respecto al psicoanálisis y a su vez usando la teoría psicoanalítica como fondo argumentativo y en contraposición ambigua con Sánchez-Barranco, A. & Sánchez-Barranco, P., genera más confusiones sobre el quehacer o el campo en el que se desarrolla o pertenece dicha psicoterapia.
Entonces ¿estamos realmente frente a una psicoterapia psicoanalítica? ¿la psicoterapia breve podría ser una psicoterapia psicoanalítica a pesar de que su meta central no sea la exploración del inconsciente? O en última instancia, ¿Cuál sería el afán de usar la teoría psicoanalítica para dar argumento a un procedimiento que se exenta, al menos desde algún costado, de la exploración del inconsciente, cuando ésta generó la inauguración del método de Freud?
La transferencia en psicoanálisis
Freud se habría percatado, desde el periodo histórico del método catártico junto a Breuer, que la transferencia es un fenómeno que se instala sin permiso y sin invitación (Safouan,1989). El estudio y marco de conceptualización inicial fue en la primera década del siglo XX. Dicho concepto es introducido dentro del desarrollo conceptual de Freud a partir del caso Dora.
“¿Qué son las trasferencias? Son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes; pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico.” (Freud, 2010, p.101).
Dentro de dicho margen histórico durante la quinta conferencia de 1909 en la Clark University de Worcester, Massachusetts, Freud (2010) afirma:
“Siempre que tratamos psicoanalíticamente a un neurótico, le sobreviene el extraño fenómeno de la llamada trasferencia, vale decir, vuelca sobre el médico un exceso de mociones tiernas, contaminadas hartas veces de hostilidad, y que no se fundan en ningún vínculo real; todos los detalles de su emergencia nos fuerzan a derivarlas de los antiguos deseos fantaseados del enfermo, devenidos inconscientes. Entonces, revive en sus relaciones con el médico aquella parte de su vida de sentimientos que él ya no puede evocar en el recuerdo, y sólo reviviéndola así en la «transferencia» se convence de la existencia y del poder de esas mociones sexuales inconscientes.” (p. 47)
Un punto a considerar es la cualidad de actualidad. Safouan (1989) afirma: “lo que fue vivido es de este modo revivido, no como un estado pretérito, sino como una relación actual” (p.37). Ferenczi de igual modo hace una puntuación sobre su carácter catalítico, lo que hace que la transferencia sea un medio por el cual el método psicoanalítico pueda gestarse (Freud, 2010). Por otra parte, Jung le dedica un libro entero al aspecto arquetípico de la transferencia. En la introducción de ese libro, Psicología de la Transferencia, cuenta que, en su encuentro con Freud en 1907, éste le pregunta ¿qué piensa de la transferencia? a lo que Jung contesta que es “el alfa y el omega del método analítico” (Jung, 1946).
Sin importar la escuela u orientación psicoanalítica, los psicoanalistas alrededor del globo mantienen a la transferencia como fenómeno esencial del método analítico. Poniéndola no sólo como resistencia sino a favor del método, y aún más, puesto que si el método se apoya en la transferencia no sólo es por su carácter catalítico, como Ferenczi menciona, sino que si el fenómeno de la transferencia se instala es debido a la aplicación del método en sí mismo (Green, 2005; Armengol, 1995; Etchegoyen, 2005).
La transferencia no solo es un fenómeno a tomar en cuenta, sino que es resultado mismo de la aplicación del método; no puede evitarse y es indispensable tomarlo en cuenta y hacerse cargo de él en un tratamiento psicoanalítico.
Freud (2010) afirma:
“Es innegable que domeñar los fenómenos de la trasferencia depara al psicoanalista las mayores dificultades, pero no se debe olvidar que justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes; pues, en definitiva, nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie.” (p. 105)
De igual forma, Kernberg (1998) menciona que “el análisis sistemático de la transferencia puede ser considerado una característica esencial del método psicoanalítico.” (p.341)
Por otro lado, la psicoterapia breve tendrá un marco de trabajo transferencial bien definido y puntuado que en cada uno de los libros de diferentes autores hace énfasis. En un principio este método de psicoterapia dejaba en el abandono el manejo de la transferencia; sin embargo, autores más actuales mencionan su importancia.
Sánchez-Barranco, A. & Sánchez-Barranco, P. (2001) mencionan:
“Finalmente, en lo que apunta al análisis de la transferencia, tradicionalmente se venía manteniendo que ésta no debía tocarse en la psicoterapia breve e intensiva, a lo que se opusieron tanto Sifneos como Malan, demostrando la necesidad y posibilidad de ello si se persiguen cambios psicodinámicos profundos persistentes y no meras modificaciones sintomáticas o superficiales que desaparezcan pasado un tiempo. Ahora bien, los fenómenos transferenciales se manejan de forma que no evolucionen hacia una neurosis de transferencia, pues ésta se torna una fuente de resistencias de muy difícil disolución.” (p.1017)
La cita anterior muestra cómo la tesis de este método psicoterapéutico es más bien una antítesis del método psicoanalítico en sus diversas variantes y escuelas. Sobre esta línea podemos encontrar a otros autores que enfatizan dicha característica.
Braier (2008) menciona:
“En la psicoterapia breve, en cambio, deben desalentarse tanto el desarrollo de la regresión como el de la neurosis transferencia e incluso se hace necesario controlar en lo posible la intensidad de los fenómenos regresivo-transferenciales. De ello derivan una serie de medidas técnicas que confieren perfiles propios a la psicoterapia breve” (p.103)
De este modo se puede observar cómo la transferencia, como parte de su método, debe quedar en la manifestación mínima posible. Esto se puede considerar si más adelante en el mismo texto se observa que Braier (2008) puntúa: “deberá en suma propenderse al mantenimiento de una relación transferencial positiva sublimada a lo largo de toda la terapia” (p.104)
Si bien la psicoterapia breve argumenta darle un lugar a la transferencia, se lo da sólo como modo de vinculación y no como herramienta fundamental. Sin embargo, si la transferencia se instala y no se analiza -y para eso habrá que llegar hasta sus últimas consecuencias- cabe formularse la pregunta: ¿La transferencia en psicoterapia breve es tomada en cuenta o es un mero accesorio teórico? Y si realmente se le da una función de herramienta: ¿Ésta es para el análisis del padecimiento del paciente, o simplemente sirve como adhesivo al tratamiento? y de ser así, la transferencia estaría siendo utilizada no para el análisis de los vínculos y relaciones de objeto inconscientes del paciente, sino como una mera vía de sugestión simple y llana.
“La gran diferencia entre la abreacción en la catarsis y la descarga en “la vivencia psicoanalítica” en nuestro sentido, es que en la catarsis se aspiraba a provocar la descarga afectiva en relación directa a la reavivación de recuerdos patógenos, mientras que en nuestra actual técnica analítica los afectos patógenos fluyen en la relación con el médico y el análisis, es decir, en la situación analítica, y esa manifestaciones afectivas se utilizan para, con su ayuda, traer el recuerdo espontáneo o reproducir momentos traumáticos del pasado.” (Ferenczi & Rank, 2005, p.34)
El analista
Si existe un método psicoanalítico, aquel que lo lleva a cabo es el psicoanalista. Sin embargo, parece que siempre se da por sentada la respuesta a la pregunta: ¿Qué es un psicoanalista? De forma intuitiva podríamos plantear que aquel que se ha formado como psicoanalista es un psicoanalista.
Es curioso como el término psicoanalista no aparece esclarecido y es siempre esquivado por un gran número de autores. Y si bien el punto no sería una conceptualización superflua, sí al menos delimitar los márgenes de lo que es, asunto que sin duda nos remite al problema de su formación.
Freud (2010) menciona “Cuando me preguntan cómo puede uno hacerse psicoanalista, respondo: por el estudio de sus propios sueños” (p.29). Cuando Freud menciona esto hace referencia a su autoanálisis puesto que en 1910 afirma:
“Desde que un número mayor de personas ejercen el psicoanálisis e intercambian sus experiencias, hemos notado que cada psicoanalista sólo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores, y por eso exigimos que inicie su actividad con un autoanálisis y lo profundice de manera ininterrumpida a medida que hace sus experiencias en los enfermos. Quien no consiga nada con ese auto análisis puede considerar que carece de la aptitud para analizar enfermos.” (Freud, 2010, p. 136)
El autoanálisis será descartado de modo público, pero desde antes de 1910 había tomado nota de la inviabilidad del autoanálisis.
“Mí autoanálisis sigue interrumpido; ahora advierto por qué. Sólo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente (como lo haría un extraño); un genuino autoanálisis es imposible, de lo contrario no existiría la enfermedad [la neurosis]» (Freud, 2010, p.313)
En esta carta mandada a Fliess se aprecia lo que en junio de 1912 Freud (2010) dirá en su texto “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”:
“Si alguien se propone seriamente la tarea, debería escoger este camino, que promete más de una ventaja; el sacrificio de franquearse con una persona ajena sin estar compelido a ello por la enfermedad es ricamente recompensado. No sólo realizará uno en menos tiempo y con menor gasto afectivo su propósito de tomar noticia de lo escondido en la persona propia, sino que obtendrá, vivenciándolas uno mismo, impresiones y convicciones que en vano buscaría en el estudio de libros y la audición de conferencias. Por último, no ha de tenerse en poco la ganancia que resulta del vínculo anímico duradero que suele establecerse entre el analizado y la persona que lo guía.
Parece natural que un análisis como este, de alguien prácticamente sano, no termine nunca. Quien sepa apreciar el elevado valor del conocimiento de sí adquirido con tal análisis, así como del mayor autogobierno que confiere, proseguirá después como autoanálisis la exploración analítica de la persona propia y tendrá la modestia de esperar siempre nuevos hallazgos tanto dentro como fuera de él mismo.” (p.116)
La formación del analista se terminó de cristalizar en el momento en que Eitingon formalizó en la policlínica de Berlín (Freud, 2010) el modo de formación de analistas, a partir del denominado “análisis didáctico”. Este modelo terminó permeando a toda la I.P.A. y posteriormente a todo instituto universitario que detente la formación de algún tipo de psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica (Hernández, 2006)
Sin embargo, el problema de la formación de analistas a partir del análisis didáctico burocratizó la formación en sí misma, a tal punto de que no se le cuestionaba, incluso perdiendo transcripciones de conferencias que tocaban el tema y otras dejándolas sin publicar. De alguna forma u otra la I.P.A. durante mucho tiempo mantuvo los oídos sordos ante tales actos sintomáticos de su propio funcionamiento (Balint, 2018)
Balint lee un trabajo ante la Sociedad Psicoanalítica Británica el 5 de noviembre de 1947 titulado “On the Psycho-Analytic Training System” y publicado en el International Journal. Siguiendo a Ferenczi y otros autores mencionará que, si no hay diferencia entre el psicoanálisis y el psicoanálisis didáctico, ¿Cuál sería el sentido de mantener dicho rubro? Desde luego Balint no fue el único que se percató de dicho problema.
Anna Freud redacta un manuscrito para la International Education Commission en Paris 1938, que será publicado en alemán y posteriormente en la Israeli Psychoanalytic Society en 1950, titulado “Probleme der Lehranalyse”(4). Es en este texto que tajantemente planteará que no hay ninguna diferencia entre el análisis y el análisis didáctico, y pondrá a la luz los escollos transferenciales y los juegos de poder que se instalan en los comités. (Freud A., 1968)
Lejos de toda polémica administrativa de la I.P.A., sus sociedades, institutos, así como otros institutos de carácter universitario, nos apegamos a la visión de Hernández (2006) cuando menciona:
“Pero al menos una cosa es clara: una vez que se ha atravesado por un análisis, ya no se es un lego en el campo del psicoanálisis. Es decir, la “instrucción del analista” como la pensaba Freud no es la extensión de ninguna otra, no es una especialidad de la medicina ni de la psicología, ni de la filosofía. La formación analítica freudiana no es un problema universitario. Para Freud siempre fue un recorrido específico, independiente de cualquier otro. En consecuencia, quien quiera formarse como analista, no tendría porqué considerar como prerrequisito a ninguna carrera universitaria en especial.” (p.153)
Basta decir entonces que aquellos que se han analizado con un analista han experimentado el método analítico, lo han atravesado, y estarán en posición de recibir a sus primeros pacientes, los cuales supervisarán con analistas más experimentados (Ferenczi & Rank, 2005; Freud, 2010; Hernández, 2006; Greenson, 2004; Reik, 2018; Safouan, 1984).
Bellak & Small en su famoso libro Psicoterapia Breve y de Emergencia (1980) tienen un pequeño apartado sobre la formación de aquellos que podrían emplear este modo de psicoterapia. Distando de la esencia misma del psicoanálisis llamado personal como segunda regla fundamental, argumentan la necesidad de supervisiones a modo de grabaciones, observación directa de un maestro, etc. Un modelo que lejos de ser psicoanalítico en su formación, más bien se inclina por el modo de proceder médico imitado por los terapeutas cognitivo-conductuales.
Un argumento que se encuentra a lo largo de la bibliografía sobre este tipo de psicoterapia, es que no es una psicoterapia para terapeutas apenas iniciados, sino de mucha experiencia en la clínica para poder agilizar los procesos (Sanchez-Barranco, A. & Sanchez-Barranco, P., 2001; Bellak & Small, 1980; Fiorini, 1984; Pérez-Sánchez, 2014; Braier, 2008). El inconveniente encontrado en argumentaciones de este tipo es que se deja de lado la importancia de vivir la experiencia analítica -que le permitirá acceder al lugar de terapeuta/analista- y se pone énfasis en el entrenamiento y estudio. Cabe destacar que una lógica así planteada tiene su presupuesto. Sin embargo, hacen de su formación un trabajo de laboratorio experimental, quedando una vez más por fuera de la lógica psicoanalítica que presumen sostener.
Por otro lado, Bellak (1986) sostiene:
“Personas con conocimientos de psicodinámica relativamente limitados pueden ser enseñadas a realizar la P.B.I.U. con éxito” (p.7)
Ambas propuestas, además de contradictorias, plantean la formación/entrenamiento de forma ajena al modo de proceder en psicoanálisis, ya que, si una técnica clínica surgida del psicoanálisis pudiese ser aprendida por mero conocimiento teórico, estaríamos relegando la terapia psicoanalítica a una psicoterapia cualquiera y no a una que tiene como fin el descubrimiento del inconsciente, y el inconsciente no se aprende en libros.
“El conocimiento teórico de los procesos inconscientes ampliado a través de los resultados analíticos, atrae esa tentación. Induce a utilizar los resultados teóricos ahí donde sólo la aprehensión del inconsciente puede ayudar, y se da por satisfecha con representantes de palabra psicológicos, en lugar de aspirar a la penetración del material experimentado de manera directa. Las experiencias ajenas pueden dirigir nuestra atención hacia ciertas conexiones, pero sólo la experiencia psicológica propia se demuestra valiosa de manera duradera en el análisis.” (Reik, 2018, p.197)
La asociación libre
La asociación libre, bien llamada regla fundamental, no es fundamental en el sentido fundamentalista, sino que funda el método en sí mismo. Es debido a la implementación de la asociación libre que el psicoanálisis surge, dejando atrás el influjo de la sugestión que prevalece en la hipnosis y en la catarsis (Strachey, 2010) a un cambio de metodología, un cambio de nombre.
Ya en 1894 en el caso de Emmy, Freud comenzó a mostrar dicho método que aun sin nombre se deja ver en la siguiente cita:
“… la conversación que sostiene conmigo mientras le aplican los masajes no es un despropósito, como pudiera parecer; más bien incluye la reproducción, bastante completa, de los recuerdos e impresiones nuevas que han influido sobre ella desde nuestra última plática, y a menudo desemboca, de una manera enteramente inesperada, en reminiscencias patógenas que ella apalabra sin que se lo pidan.” (Freud, 2010, p.78)
No será sino hasta las conferencias de 1909 en Clark University donde Freud expondrá el método formalmente:
“Dejamos entonces al enfermo decir lo que quiere, y nos atenemos a la premisa de que no puede ocurrírsele otra cosa que lo que de manera indirecta dependa del complejo buscado. Si este camino para descubrir lo reprimido les parece demasiado fatigoso, puedo al menos asegurarles que es el único transitable. […]La elaboración de las ocurrencias que se ofrecen al paciente cuando se somete a la regla psicoanalítica fundamental no es el único de nuestros recursos técnicos para descubrir lo inconciente. Para el mismo fin sirven otros dos procedimientos: la interpretación de sus sueños y la apreciación de sus acciones fallidas y casuales.” (p.27-28)
La asociación libre, no solamente como regla fundamental, sino como posición analítica de no sugestionar al paciente, no es que el “especialista” sepa lo que el paciente debe procurarle de información para la tarea, sino que el que sabe es el paciente.
«El método catártico ya había renunciado a la sugestión; Freud emprendió el segundo paso: abandonar la hipnosis. He aquí el modo en que hoy trata a sus enfermos: sin ejercer sobre ellos ninguna influencia de otra índole, los invita a tenderse cómodamente de espaldas sobre un sofá, mientras él, sustraído a su vista, toma asiento en una silla situada detrás. Tampoco les pide que cierren los ojos, y evita todo contacto y cualquier otro procedimiento que pudiera recordar a la hipnosis. Una sesión de esta clase trascurre como una conversación entre dos personas igualmente alertas, a una de las cuales se le ahorra todo esfuerzo muscular y toda impresión sensorial que pudiera distraerla y no dejarle concentrar su atención sobre su propia actividad anímica.» (Freud, 2010, p.238)(5)
No solo Freud, sino todo aquel que procure establecer el método analítico, tiene por condición la regla fundamental; regla que funda, que da origen y sustancia al método.
Perrés (1989) menciona:
“El método de la asociación libre es el único que posibilita y fundamenta la situación analítica y mantiene por ello su total vigencia en la actualidad. Las diferentes modalidades técnicas de las que ya hablaba Freud (por ejemplo, tacto y timing para la interpretación), al igual que muchas de las variantes técnicas introducidas posteriormente por sus discípulos directos y por las escuelas posfreudianas continúan, en términos generales, teniendo su sentido pleno dentro del método de la asociación libre.” (p. 117-118)
En cualquier libro de técnica psicoanalítica nos complaceremos con encontrar a la asociación libre como protagonista del método.
“La asociación libre ha seguido siendo el método básico y exclusivo de comunicación para los pacientes en tratamiento psicoanalítico. Y la interpretación es todavía el instrumento decisivo y definitivo del psicoanalista. Estos dos procedimientos técnicos imprimen a la terapia psicoanalítica su sello distintivo. Otros medios de comunicación se dan también en el curso de la terapia psicoanalítica pero son asociados, preparatorios o secundarios y no lo característico del psicoanálisis.” (Greenson, 2004, p. 26)
Como podemos observar, Ralph Greenson delimita el campo técnico a una cuestión característica propia del psicoanálisis, y sobre todo a un uso metodológico básico y exclusivo. Su condición fundamental, básica, nos remite a otro libro de técnica imprescindible.
«La coerción asociativa le confirma a Freud que las cosas se olvidan cuando no se las quiere recordar, porque son dolorosas, feas y desagradables, contrarias a la ética y/o estética. […] Entonces, si esto es así, ya no se justifica ejercer la coerción, porque siempre se va a tropezar con la resistencia. Mejor será dejar que el paciente hable, que hable libremente. Así una nueva teoría, la teoría de la resistencia, lleva a una nueva técnica, la asociación libre, propia del psicoanálisis, que se introduce como un precepto técnico, la regla fundamental.» (Etchegoyen, 2005, p. 31)
Que la asociación libre sea lo que funda el método no lo hace menos complejo, puesto que la asociación libre es una tarea casi imposible y el analista está ahí para velar por el método.
André Green (2005) menciona: “Esa es la paradoja de la asociación libre: el analista sabe que es una prescripción imposible de cumplir pero que aun así sigue siendo fundamental” (p.391). A tal punto es fundamental, que no por su complejidad de instauración, el analista debe claudicar en la aplicación de la regla. Si el analista deja de instalar el método, a saber, deja de lado la regla fundamental, no estará más en el campo del psicoanálisis, sino haciendo otra práctica fuera dicho campo, una psicología tal vez, o lo que puede ser más grave: sugestión.
Sin embargo, no solamente es que el analista pida al paciente que asocie libremente, puesto que el analista tiene una tarea particular para dicha exigencia técnica. Si la asociación libre se instala es porque al analista le corresponde una posición, a saber, la atención flotante.
Si bien Freud hace alusión por vez primera a la atención flotante en 1909 en el historial de Hans, llamándola “atención pareja” (2010, p.21), es en Consejos al médico donde la nombrará “atención parejamente flotante”:
“Desautoriza todo recurso auxiliar, aun el tomar apuntes, según luego veremos, y consiste meramente en no querer fijarse [merken] en nada en particular y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma «atención parejamente flotante»[…] Como se ve, el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber: que refiera todo cuanto se le ocurra, sin crítica ni selección previas. Si el médico se comporta de otro modo, aniquila en buena parte la ganancia que brinda la obediencia del paciente a esta «regla fundamental del psicoanálisis>>. La regla, para el médico, se puede formular así: «Uno debe dejar cualquier injerencia conciente sobre su capacidad de fijarse, y abandonarse por entero a sus «memorias inconcientes»»; o, expresado esto en términos puramente técnicos: «Uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo».” (Freud, 2010, p.111-112)
Si el correlato de la asociación libre es la atención flotante, es porque ambos -analista y paciente– se someten a la regla fundamental: el método psicoanalítico. No puede efectuarse una sin la otra; de lo contrario, por más que se pretenda poner al paciente a asociar libremente, si el analista no está en la disposición de mantener una atención parejamente flotante, imposibilita la ya dificultosa tarea encomendada al paciente. Greenson (2004) al hablar sobre la atención flotante afirma: “Todas las demás empresas científicas han de hacerse a un lado, con el propósito de ejecutar limpiamente estas complicadas tareas.” (p.111)
Es pues la función del analista servirse de su inconsciente como instrumento en una función muy particular. De este modo, la atención flotante es indisoluble en el método analítico.
Sin embargo, la psicoterapia breve es ambigua en el terreno de la asociación libre, ya que mientras autores como Bellak la mantienen eclipsada en sus desarrollos, otros como Sánchez-Barranco, A. & Sánchez-Barranco, P., y Fiorini le dan un lugar distorsionado con respecto a su proceder original.
Sánchez-Barranco, A. & Sánchez-Barranco, P. (2001) afirman:
“El psicoterapeuta dinámico resalta constantemente los focos conflictivos, tratando de mantener la atención del paciente en ellos, llegando incluso a centrar las asociaciones libres en tales áreas.” (p.1016)
Fiorini (1984) hablando del foco afirma:
“En la práctica psicoterapéutica el foco tiene un eje central. Con mayor frecuencia este eje está dado por el motivo de consulta (síntomas más perturbadores, situación de crisis, amenazas de descompensación que alarman al paciente o al grupo familiar, fracasos adaptativos). Íntimamente ligado al motivo de consulta, subyacente al mismo, se localiza cierto conflicto nuclear exacerbado.” (p.87)(6)
Freud, en su exposición La indagatoria forense y el psicoanálisis en la Universidad de Viena de 1906, había claramente mencionado – en comparación al método de Jung – que al centrar los esfuerzos en una serie de complejos o temáticas, o incluso orientarse hacia una temática en particular, se corre el riesgo de una contaminación: el ejercicio de la introducción de un estímulo ajeno al paciente (Freud, 2010). Esta situación se aleja por entero a su concepto de asociación libre puesto que, si la asociación en psicoanálisis es libre, es debido a que el llamado “especialista” no introduce ni orienta hacia ningún complejo, serie de palabras, o temática particular. Más bien, esa libertad en la asociación conlleva a que el paciente diga lo que se le ocurra, lo cual deja imposibilitado al analista/terapeuta de influir u orientar el discurso del paciente.
Bajo esta luz, la asociación libre de la que se habla en psicoterapia breve no se sostiene dentro de los márgenes de la práctica analítica, e incluso su contrapartida llamada atención flotante termina por salirse de igual forma de dichos parámetros de posibilidad. Fiorini (1984) menciona:
“El terapeuta opera manteniendo en mente un “foco”, término que puede traducirse como aquella interpretación central sobre la que se basa todo el tratamiento. Se lleva al paciente hacia ese foco mediante interpretaciones parciales y atención selectiva, lo que significa omisiones deliberadas: el terapeuta necesita entrenarse en el esfuerzo de “dejar pasar” material atractivo, incluso “tentador”, siempre que el mismo resulte irrelevante o alejado del foco.” (p.31)
Como se puede observar, en la psicoterapia breve la asociación no es libre puesto que existe una dirección en torno al foco, y la atención flotante no lo es en absoluto, en tanto que es selectiva.
Si la asociación libre y la atención flotante como dúo de regla fundamental que funda el método analítico no se sostiene, vale la pregunta ¿Cuál es el interés de hacer llamar a esta psicoterapia como psicoanalítica? o en su defecto ¿Bajo qué lógica se inscribe el derecho de uso de una teoría en una práctica que no sigue los vectores que forjaron dicha disciplina?
Argumentos de la psicoterapia breve.
La psicoterapia breve es sin duda una herramienta clínica. Sin embargo, su campo epistémico y metodológico parecen no coincidir. Los autores de la psicoterapia breve señalan que la orientación de la práctica psicoterapéutica que abordarán es psicoanalítica, basándose en las condiciones administrativas y clínicas de sus institutos médicos. De esta forma comienzan a relatar una serie de directrices que marcan el camino de su implementación. En general, todos argumentan su situación desde un lugar pragmático y de atención pública (Bellak, 1986; Sanchez-Barranco, A. & Sanchez-Barranco, P., 2001; Bellak & Small, 1980; Fiorini, 1984; Pérez-Sánchez, 2014; Braier, 2008).
En correlación con esta situación sostienen su innovación en:
“1918: En una conferencia pronunciada en Budapest y editada el año siguiente (“Los caminos de la terapia psicoanalítica”), Freud propone una psicoterapia de base psicoanalítica para responder a la necesidad asistencial de la población y sugiere que se combinen los recursos terapéuticos del análisis con otros métodos. Dicha propuesta es de importancia decisiva para fundamentar posteriormente la configuración de una terapia breve psicoanalíticamente orientada.” (Braier,2008, p.20)
No obstante, el texto de Freud es más puntual y alejado de lo que Braier argumenta.
“Se crearán entonces sanatorios o lugares de consulta a los que se asignarán médicos de formación psicoanalítica, quienes, aplicando el análisis, volverán más capaces de resistencia y más productivos a hombres que de otro modo se entregarían a la bebida, a mujeres que corren peligro de caer quebrantadas bajo la carga de las privaciones, a niños a quienes sólo les aguarda la opción entre el embrutecimiento o la neurosis. Estos tratamientos serán gratuitos. Puede pasar mucho tiempo antes de que el Estado sienta como obligatorios estos deberes. Y las circunstancias del presente acaso” difieran todavía más ese momento; así, es probable que sea la beneficencia privada la que inicie tales institutos. De todos modos, alguna vez ocurrirá.” (Freud, 2010, pp.162-163)
Como se puede observar, la propuesta de Freud está apuntando directamente al psicoanálisis, a pesar de que más adelante menciona:
“Y también es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión directa, y quizás el influjo hipnótico vuelva a hallar cabida, como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróticos de guerra. Pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo.” (Freud, 2010, p.163)
Es importante recalcar que la situación desde donde habla Freud tiene tintes políticos y de verdadera preocupación por la situación de posguerra que se vivía en aquella época (Danto, 2005). Limitarse a sostener una práctica en un argumento que tiene ejes geográficos e históricos muy particulares – como esta intervención oral en un congreso tan complicado – es demostrar el desconocimiento de la agenda de Freud.
Cabe mencionar que en una carta que manda Abraham a Freud el 3 de agosto de 1919 menciona: “Su llamado de Budapest cayó en terreno fértil. La policlínica abrirá en invierno, y crecerá para ser un instituto de Ψ” (Danto, 2005, pp. 50-51)
Como se puede observar, dicho llamado fue contestado por Abraham, en compañía de Eitingon y Simmel, con la Policlínica de Berlín debido a la situación en la que se encontraba Europa después de la primera guerra mundial. Esto deja sin poderse sostener al argumento de los autores basados en lo mencionado por Freud en el congreso de Budapest. Por un lado, dicho llamado no correspondía a otra situación sino a la europea, principalmente en los países que perdieron y se encontraban en una situación precaria.
Por otro lado, la Policlínica de Berlín fue, a nivel histórico, el primer gran ejemplo de que existe la posibilidad de ofrecer una atención a bajo costo, incluso de forma gratuita y bajo condiciones asistenciales, sin poner en riesgo el método freudiano al punto de perder sus pilares metodológicos. Pero si el interés de los autores es desarrollar una nueva psicoterapia, ¿Por qué no encarar la ardua labor de edificación teórica novedosa para dar sustento a su práctica?
Otro argumento de los autores de la psicoterapia breve son los intentos de acortar la terapia psicoanalítica, argumentando que incluso el mismo Freud lo intentó. El problema a destacar sobre la delimitación del tiempo, recurriendo a Freud, es el contrasentido que esto mismo representa, en tanto que para él lo inconsciente es atemporal. Si existe una delimitación del tiempo la regla fundamental claudica y los resultados son los remanentes transferenciales que ponen al descubierto la iatrogenia posible, tal como Freud en el caso del Hombre de los lobos (Mack, 2002)
De manera inequívoca podemos considerar que, al menos de forma conjetural, la postura de la psicoterapia breve se sostiene en el modelo del determinismo psíquico inconsciente de Freud, principalmente en su segunda tópica. Su postura frente al fenómeno inconsciente, enlazado al determinismo psíquico, es acertada desde el enfoque que cada uno de los autores mantiene.
Sin embargo, tomar una teoría sin sus fuentes metodológicas podría conducirnos a hacer del trabajo analítico una suerte de fe sobre lo que se dice. O peor aún, un manual de lo previsible dejando al analista/terapeuta en una posición de encontrar sólo lo que está buscando.
Theodor Reik (2018) menciona:
“El mejor legado de la psicología profunda, es el resultado de una observación prolongada y libre de presuposiciones. Sería equivocado presumir que esta observación es únicamente de tipo consciente.” (p.50)
De este modo se puede observar que el uso de presuposiciones haría recorrer un camino ajeno al del psicoanálisis. ¿Y no acaso la teoría podría caer en el terreno de la presuposición? O dicho en palabras de Reik (2018):
“Conozco casos en los que el proceder heurístico del analista pareciera sugerir que se buscaba, de entrada, una constatación de la teoría del análisis, en lugar de acudir a ella una vez concluido el caso.” (p.100)
Esto abre una serie de interrogantes con respecto al modo de uso de una teoría como antesala de una práctica. Si bien esto ya es alarmante, el uso de una teoría sin su marco metodológico demuestra una inconsistencia lógica en sí misma.
Reik (2018) menciona que “La terminología puede llegar a amenazar la vida de una ciencia si no sólo se usa para designar relaciones, sino como sustituto de una falta de comprensión” (p.104). De este modo responde el autor con respecto al uso de términos sin la experiencia, y para una experimentación es necesario un método que la sostenga.
Y es que, si bien el estudio teórico es realmente importante, no tiene un valor sobre la experiencia que cada uno obtiene en un análisis, y sobre todo en el análisis caso por caso de cada paciente.
“La relación consciente con la propia experiencia ante los procesos inconscientes en el otro, así como la auto-observación como comparación con la vida anímica ajena, no sólo actuaría estorbando el análisis, sino extraviándolo. Eso induciría a reinterpretar la experiencia ajena en el sentido de la propia, y de ese modo la falsificaría activamente.” (Reik, 2018, p.285)
Si la psicoterapia breve fuese una psicoterapia realmente psicoanalítica, la teoría no sería la justa medida, y el terapeuta no sería el ideal del deber ser. Lejos de hacer análisis, se estaría adaptando a las condiciones de salud instituidas por el lugar en el que se ejerce dicha práctica y no al descubrimiento del inconsciente.
Discusión sobre el método.
La condición del psicoanálisis es su método, no (sólo) su teoría o la serie de explicaciones que se da de la situación que se presenta en la consulta.
Armengol (1995) menciona:
“La técnica psicoanalítica no debe tocarse demasiado, de la misma forma que no se toca la técnica quirúrgica, porque razones empíricas, prácticas, aconsejan abstenerse. En cirugía, los abscesos vienen drenándose desde hace siglos con independencia de las teorías que pudieran aducirse para la explicación de la cura. Al paciente, mientras su absceso mejore y cure, poco le importa la interpretación que de la cura se da el médico. Este puede interpretar que el drenaje ha permitido la salida de unos demonios, o que ha impedido la proliferación y daño de unos determinados microbios. Hoy sabemos que la primera explicación o interpretación del fenómeno es irracional y que la segunda es racional. Con todo, si hoy existiera un médico psicótico, creyente de que se expulsa a los demonios, curaría muy bien los abscesos si su técnica quirúrgica fuera buena. El valor dado a las teorías, cuando inducen a la modificación del método, me parece que puede conducir a error.” (p.79)
Si bien la teoría puede influir en el modo de proceder en la clínica, el método analítico está constituido para su tarea y es trabajo a posteriori desarrollar una teoría o una explicación del caso. Si la tarea es de manera inversa, es decir, que de la teoría surge un método, el analista/terapeuta corre el riesgo de inyectar sentido al discurso del paciente. En la psicoterapia breve, el segundo caso es el que se desarrolla, ya que usando la teoría psicoanalítica le dan sentido a un proceder metodológico que no concuerda con el método causante de la teoría empleada. Armengol (1995) afirma: “cuando se modifica demasiado la técnica, el método acaba siendo vulnerado y abandonado.” (p.78)
Y es que, si el método es vulnerado y abandonado, la certeza de adjetivar una psicoterapia como psicoanalítica, es una inconsistencia incluso semántica. Sin embargo, el concepto de dispositivo es más esclarecedor en este sentido que el de método y encuadre (Green, 2005)
Para definir el concepto de dispositivo es necesario tener en cuenta a García (2011) en su texto “¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben” donde menciona:
“Comencemos por el intento de aclarar cuáles son los significados que usualmente los diccionarios de lengua castellana le asignan al término dispositivo: 1) que dispone; 2) mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista; 3) organización para acometer una acción; 4) disposición, expedición y aptitud. Entonces, un dispositivo sería algo que dispone (medidas dispositivas), que funciona como un mecanismo dispuesto para obtener un resultado, un artefacto, maquina o aparato que hace-hacer a algo o alguien determinada cosa, por ejemplo “el ejército adopto una disposición particular en el campo de batalla”, “el juez dispuso una medida procesal”, “las distintas piezas del aparato deben ser dispuestas como indica el manual para un correcto funcionamiento”, “el candidato debe estar dispuesto a realizar determinadas tareas para obtener el empleo”, etc.” (p.6)
Más adelante concluirá que “estas definiciones tienen en común la asignación al dispositivo de la función de ordenar una serie de prácticas con el objetivo de garantizar un adecuado funcionamiento mayor del que forman parte.” (García, 2011, p.7)
Si seguimos el orden lógico aquí planteado, se entenderá por dispositivo analítico a una serie de coordenadas o vectores imprescindibles para la tarea del psicoanálisis, mencionados al principio de este artículo: lo inconsciente, la transferencia, el analista y la asociación libre. En este sentido, la psicoterapia breve queda por fuera del dispositivo analítico.
Conclusión
Según los resultados encontrados a lo largo del presente artículo, se puede concluir que la psicoterapia breve no cumple con los criterios básicos para nombrarse como una psicoterapia psicoanalítica o psicoanalíticamente orientada. Ya que, si bien la psicoterapia breve trabaja con el presupuesto de un determinismo psíquico inconsciente, su postura metodológica no considera los criterios básicos del psicoanálisis, a saber: la transferencia, la asociación libre y al analista.
Con respecto al concepto de Inconsciente, su ambigüedad teórica no hace mancuerna ni con el procedimiento freudiano ni con la lógica de funcionamiento suscrita a ninguna escuela psicoanalítica. Esto vuelve concluyente el hecho de que no basta aplicar la teoría psicoanalítica a un procedimiento ajeno para que este forme parte del corpus psicoanalítico.
Esto deja al descubierto un grave problema planteado por Leiberman y Bleichmar (2013):
“Quizá el mayor problema que enfrenta el psicoanálisis contemporáneo no es la existencia de escuelas alternativas con sus problemas epistemológicos inherentes, sino el deslizamiento a la psicoterapia.” (p.36)
Referencias
Armengol, R. (1995). Psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica: sobre teoría, método y técnica. Anuario de Psicología n.º67 Facultad de Psicología Universitat de Barcelona, 77-85.
Balint, M. (otoño 2018). Sobre el sistema de formación psicoanalítica. Revista Litoral, no. 47, 159-184.
Bellak, L. (1986). Manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Ciudad de México: Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Bellak, L., & Small, L. (1980). Psicoterapia breve y de emergencia . Ciudad de México: Editorial Pax México, Libreria Carlos Cesarman, S.A.
Braier, E. (s.f.). Psicoterapia Breve de orientación psicoanalítica . Nueva Visión.
Danto, E. (2005). Freud’s Free Clinics: Psychoanalysis and Social Justice, 1918–1938. New York: Columbia University Press .
Etchegoyen, H. (2005). Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Buenos Aires: Amorrortu.
Fiorini, H. (1984). Teoría y técnica de psicoterapias. Buenos Aires: Nueva Visión.
Ferenczi, S. & Rank, O. (2005). Metas para el desarrollo del psicoanálisis. México, D.F.: Editorial Psicoanalítica de la Letra, A.C.
Freud, A. (1968). The Problem of Training Analysis (1950 [1938]). En The Writings of Anna Freud, Vol. 4: Indications for Child Analysis and Other Papers, 1945-1956 (págs. 407-421). New York: International Universities Press, Inc.
Freud, S. (2010). Análisis de la fobia de un niño de cinco años (1909). En Obras completas: Análisis de la fobia de un niño de cinco años: el pequeño Hans. A proposito de un caso de neurosis obsesiva: el hombre de las ratas: 1909.-2da ed. 12va reimp. (págs. 1-118). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Cinco conferencias sobre psicoanálisis (1910[1909]). En Obras completas: Cinco conferencias sobre psicoanálisis, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y otras obras: 1910.-2da ed. 12va reimp. (págs. 1-52). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico (1912). En Obras completas: Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, Schreber: Trabajos sobre técnica psicoanalítica y otras obras: 1911-1913.-2da ed. 12va reimp. (págs. 107-120). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). El método psicoanalítico de Freud (1904 [1903]). En Obras completas: Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora). Tres ensayos de teoría sexual, y otras obras, 1901-1905.-2da ed. 12va reimp. (págs. 233-242). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Estudios sobre la histeria: J. Breuer y Sigmund Freud: 1893-1895.-2da ed. 12va reimp. Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Fragmeto de análisis de un caso de histeria (1905 [1901]). En Obras completas: Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora). Tres ensayos de teoría sexual, y otras obras, 1901-1905.-2da ed. 12va reimp. (págs. 93-106). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 [1892-99]). En Obras completas: Publicaciones prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos en vide de Freud: 1886-1899.-2da ed. 12va reimp. (págs. 211-322). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). La indagatoria forense y el psicoanálisis (1906). En Obras completas: El delirio y los sueños en la gradiva de W. Jensen y otras obras: 1906-1908.-2da ed. 12va reimp. (págs. 81-96). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). La interpretación de los sueños (1900). En Obras completas: La interpretación de los sueños: Segunda parte: 1900-1901.-2da ed. 12va reimp. (págs. 345-612). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica (1910). En Obras completas: Cinco conferencias sobre psicoanálisis, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y otras obras: 1910.-2da ed. 12va reimp. (págs. 129-142). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Lo Inconciente (1915). En Obras completas: Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico: Trabajos sobre metapsicología y otras obras: 1914-1916.-2da ed. 12va reimp. (págs. 153-214). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica (1919 [1918]). En Obras completas: De la historia de una neurosis infantil: El hombre de los lobos y otras obras: 1917-1919.-2da ed. 12va reimp. (págs. 151-164). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (2010). Sobre la dinámica de la trasferencia (1912). En Obras completas: Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, Schreber: Trabajos sobre técnica psicoanalítica y otras obras: 1911-1913.-2da ed. 12va reimp. (págs. 93-106). Buenos Aires: Amorrortu.
Gallegos, M. (2012). La noción de inconsciente en Freud: antecedentes históricos y elaboraciones teóricas. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, vol. 15, núm. 4, 891-907. São Paulo, Brasil
García, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben. Revista A Parte Rei, no. 74. Recuperado de: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/fanlo74.pdf
Gay, P. (2014). Freud. Vida y legado de un precursor. Barcelona: Paidós.
Green, A. (2005). Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Desconocimiento y reconocimientro del inconsciente. España: Amorrortu.
Greenson, R. (2004). Técnica y práctica del psicoanálisis. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.
Hernández, M. (privamera 2006). Formación del psicoanalista: primeros dispositivos. Revista me cayó el veinte, no.13, 119-154. México, D.F.
Hernández, M. (16 de marzo 2018). ¿Qué podemos entender por una escuela de psicoanálisis?. Analítica ojocaliente, Universidad Autónoma de Zacatecas. Seminario llevado a cabo en Zacatecas, México.
Jung, C. G. (1946). La Psicología de la Transferencia. En Obras Completas, Volúmen 16: La práctica de la psicoterapia (J. Navarro, Trad., págs. 159-303). Madrid: Trotta.
Kernberg, O. (Volumen 64 Nº2 Agosto 2000). Psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia de apoyo: controversias contemporáneas. Revista de Psiquiatría del Uruguay, 336-352.
Leiberman, C. & Bleichmar, N. (2013). Sobre el psicoanálisis contemporáneo. México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Bajo el sello editorial PAIDÓS M.R.
Mack, R. (2002). Suplemento de la «Historia de una neurosis infantil» de Freud (1928)[1945]. En S. Pankéyev, El hombre de los lobos por el hombre de los lobos (págs. 179-221). Buenos Aires: Nueva Visión.
Migone, P. (2010). El inconsciente psicoanalítico y el inconsciente cognitivo. Clínica e Investigación Relacional, 505-517.
Mills, J., & Harrison, T. (2007). John Rickman, Wilfred Ruprecht Bion, and the origins of the therapeutic community. En History of Psychology Vol. 10, No. 1 (págs. 22-43). American Psychological Association.
Pasternac, M. (2000). Lacan o Derrida: Psicoanálisis o análisis deconstructivo. México, D.F.: Editorial Psicoanalítica de la Letra, A.C.
Perrés, J. (1989) Proceso de Constitución del Método Psicoanalítico. México: Universidad Autónoma Metropolitana Editora.
Reik, T. (2018). El psicólogo sorprendido. De adivinar y comprender procesos inconscientes. Ciudad de México: Editorial Psicoanalítica de la Letra, A.C.
Roudinesco, É. (2000). ¿Por qué el psicoanálisis? Buenos Aires: Paidós.
Sánchez-Barranco, A., & Sánchez-Barranco, P. (2001). Psicoterapia dinámica breve: Aproximación conceptual y clínica. Asociación Española de Neuropsiquiatría, XXI(78), 7-25.
Safouan, M. (1989). La Transferencia y el deseo del analista. Buenos Aires: Paidós
Spangenberg, A. (2006). INCONSCIENTE – RELACIÓN ENTRE CONCIENTE E INCONSCIENTE: UN MODELO NEUROSIS, PSICOSIS, ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA. Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies, XII , 23-46.
Strachey, J. (2010). Introducción. En Obras completas: Estudios sobre la histeria: J. Breuer y Sigmund Freud: 1893-1895.-2da ed. 12va reimp. (págs. 3-22). Buenos Aires: Amorrortu.
Carlos David Zúazúa Castro. Practica el psicoanálisis en la ciudad de Cancún e imparte clases en la Universidad Latinoamericana del Caribe. zuazua.carlos@gmail.com