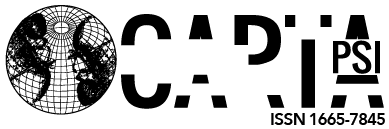Puesto y supuesto saber del psicoanalista
Pablo España
Dentro del ser y el quehacer del psicoanalista actualmente se plantea la polémica en relación a cuál debe ser la técnica más adecuada para el tratamiento en la cura psicoanalítica. El problema puede reducirse, según la propuesta que estoy articulando, a dos modelos que responden a esa técnica. Uno sería el denominado «modelo interpretativo» y, el otro, el de la «eficacia simbólica». Veámoslos a detalle.
EL MODELO INTERPRETATIVO
Comenzaremos por lo más obvio (la obviedad a veces conduce al olvido de lo fundamental), ¿qué significa psicoanalizar? La respuesta nos remite a una precisión técnica muy importante señalada por Freud: la de no permitir que de un análisis, el analista haga una síntesis. ¿Qué es hacer un análisis de la psique? Para el creador de este método, la respuesta está en el título del que quizá sea el más significativo de todos sus trabajos: La interpretación de los sueños. No es gratuito ni accidental que en Francia dicho título haya sido traducido como Ciencia de los sueños. Por un lado, esta permutación pone el acento en la palabra «ciencia» y, por el otro, elimina el término «interpretación». La interpretación de los sueños fue para Freud la clave de acceso para el desciframiento de muchos de los enigmas del ser y quehacer humanos. Es, en este sentido, una llave maestra.
De entrada, nos conduce a una actitud fundamental del hombre: la de ser soñador y deseante, pero deseante de lo prohibido. También nos conduce a los laberintos de la ensoñación, la poesía y la locura. Basta con recordar dos ideas de Freud a ese respecto: los sueños son la realización de deseos prohibidos y constituyen además el modelo de la psicosis, por lo que puede decirse que el delirio adopta la forma del sueño. Es en este sentido que análisis, desciframiento e interpretación resultan ser lo mismo. El señalamiento técnico de que el sueño no debe ser interpretado como un elemento ajeno del material que aporta el paciente, implica que todo lo que aparece durante la sesión analítica debe seguir el modelo de la interpretación de un sueño. La actividad asociativa que se le exige al paciente vale tanto para un material como para el otro. Es así como se constituye en una llave maestra para la técnica psicoanalítica.
Para Freud, el análisis de los sueños no se limita sólo a la actividad onírica. Para él, el sueño abarca la actividad soñante de la humanidad. En este sentido, el analista se convierte en un criptoanalista. Un sujeto descifrador de enigmas, no sólo de los síntomas de su paciente sino de los mitos o sueños colectivos. Como el mito de Edipo, el primero y más importante para el psicoanálisis; lo mismo que las creencias o religiones observadas como delirios colectivos. El papel del psicoanalista, como lo señala Paul Ricoeur, es el de un intérprete de la cultura. Aquí cabe aclarar lo que puede ser un mal entendido: no se trata de hacer una apología de lo que se ha dado en llamar psicoanálisis aplicado, o de hacer antropología. Porque todo este campo interpretativo está guiado por lo que es el deseo, la ilusión y la búsqueda de un sentido para la realidad humana. Laplanche expresa esta idea de la siguiente manera: «Todo ser humano busca comprenderse… dar un sentido a su vida o hacer que vuelva a tener sentido algo que se ha perdido… intenta recuperar incluso las faltas, incluso las debilidades, los pánicos, los duelos y las catástrofes».
Líneas atrás nos referimos al psicoanalista como un intérprete de la cultura. Aquí es necesario aclarar la diferencia entre cultura y sociedad, dos términos que tienen aspectos en común, pero que a la vez son distintos. Cuando el psicoanálisis aborda lo que es la prohibición del incesto, el trabajo interpretativo se ubica en lo que constituye la prohibición como un elemento que separa lo natural de lo humano; fundamentador de la cultura que, al mismo tiempo, es la cultura y tiene carácter de ley universal. No pertenece a una cultura o sociedad en particular. Es en este sentido que la interpretación psicoanalítica no intenta ocupar el campo de la antropología, la sociología, la etnología o del psicoanálisis aplicado. Lo cual no excluye el hecho de que estas ciencias puedan auxiliarse del psicoanálisis.
Es en su obra teórica donde Freud parece hacer psicoanálisis aplicado, y en donde pueden encontrarse los desarrollos metapsicológicos más profundos y amplios. Véase, por ejemplo, en «Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci» el estudio sobre la sublimación; el que versa sobre el yo en Psicología de las masas y análisis del yo; el de la pulsión de muerte y el superyó en El malestar en la cultura. En esta última obra, temáticamente tan rica, Freud se ocupa de un tópico fundamental en la clínica: el de la finalidad de la vida, finalidad en cuanto a la búsqueda de un sentido y finalidad en cuando a la pulsión de muerte como fin de vida en sentido biológico y psicológico.
La actividad interpretativa del psicoanalista incluye también, dentro del campo de la técnica, lo que Freud llamó las «construcciones». Piera Aulagnier se ocupa de este tema en un artículo de 1970 llamado «Un problema actual: las construcciones psicoanalíticas». Es notorio el título de este trabajo, pues, como puede observarse, la célebre autora le otorga un carácter de actualidad a un procedimiento técnico que, desde el momento de su aparición, fue controversial. El ejemplo que utiliza Freud: «Hasta cierta edad se consideró usted el poseedor único e indiscutido de su madre, pero luego la llegada de otro niño le causó una grave desilusión. Su madre le dejó durante cierto tiempo, pero al volver ya no se consagró exclusivamente a usted. Sus sentimientos para con ella se hicieron ambivalentes, usted comenzó a dar importancia a su padre… etc». Se nos antoja abrumadoramente largo y pesado; de carácter explicativo más que interpretativo en el sentido de lo que puede ser el desciframiento de un enigma y la búsqueda de un sentido en la conducta de un paciente. Está cargado de conceptos teóricos: el complejo de Edipo, la ambivalencia de sentimientos… No corresponde estrictamente a lo que hemos tratado de definir como interpretación, la cual debe aplicarse después de una necesaria actividad asociativa. La técnica se convierte, con esta manera de proceder, en una suerte de psicoanálisis aplicado dentro de la clínica. Empero, tal como señala la citada autora, el término «construcción» no es en ningún aspecto opuesto al de «interpretación». Una, la interpretación, estaría del lado del esclarecimiento del funcionamiento de la psique, la otra, la construcción, estaría del lado del descifrado de su estructura. Ambos se complementan en un propósito esencial para Freud en lo que respecta al proceso de la cura del paciente: el de su historización; o más específicamente, al encuentro con una verdad que tiene que ver con la historia de su conflicto pulsional y al destino al que se ha visto deparado por el entramado de sus vicisitudes. Es bajo esta perspectiva que Laplanche, en su artículo «El psicoanálisis: ¿historia o arqueología?» ubica al psicoanalista en su ser y quehacer.
La labor de desciframiento a la que hacíamos alusión al principio como trabajo fundamental del modelo interpretativo es necesaria, mas no suficiente. En el caso del síntoma, existe una razón de su presencia y el paso decisivo de Freud es señalar que esta razón debe buscarse no en el presente sino en el pasado, en el cual hunde sus raíces en una especie de memoria. El modelo interpretativo, en estos términos, parecería representar en forma evidente lo que es la carne y el espíritu freudianos; sin embargo, no deja de ser mirado con desdén y estar marcado por el triste supuesto de un anacronismo cuyo puesto se encuentra en el desván de los trastos inútiles.
Ciertamente, este modelo no deja de ser un tanto problemático. El creador del mismo no dejó de advertirlo con una franqueza tan brutal que haría desaparecer con un soplo todo vestigio narcisista de lo que fue una obra tan genialmente renovadora, al calificarla como una labor imposible -junto a la de educar y gobernar-. No vamos a detenernos a examinar todos los obstáculos inherentes al modelo interpretativo; uno en particular que pretende salvarlo, el modelo de la eficacia simbólica, nos obliga a examinarlo. Es el de la regla de la abstinencia a la que debe someterse obligadamente todo analista con su paciente. Como ya se sabe, la actitud abstinente incluye una variedad de aspectos; permite con el silencio darle la palabra al analizando, no bloqueando el proceso asociativo; tiende a evitar que éste sea sujeto a la ideología del analista, así como los aspectos de moralidad, escala de valores, prejuicios y normalidad al que pueden apuntar la cura como fin y finalidad del análisis.
Dijimos que tiende a evitar estos males; el que los consiga y hasta qué punto, forma parte del problema. Problema cuya salida se contempla como ideal inalcanzable equivalente al de un movimiento asintónico de la línea y su punto.
A lo dicho se agrega otro obstáculo: el de la reafirmación y confirmación del sujeto supuesto saber que le otorga el paciente a su analista al que pueden conducir las intervenciones de éste en su papel de criptoanalista historiador. Para llegar hasta el colmo, podemos añadir la inquietante propuesta de Foucault en torno a las técnicas de interpretación en Marx, Nietzsche y Freud. Hacer una exposición breve de esta propuesta no es fácil, omitirla es no ceder a una tentación, en tanto que nos conduce a pensar sobre este tema de una forma que no es de ninguna manera la habitual. Cedámosle la palabra unos instantes: «No hay nada absolutamente primario para interpretar porque en el fondo ya todo es interpretación, cada signo es en sí mismo, no la cosa que se ofrece a la interpretación sino la interpretación de otros signos».
Esto se observa ya en Marx, que no interpreta la historia de las relaciones de producción sino que interpreta una relación que se da ya como interpretación, porque se ofrece como natural. Incluso Freud no interpreta signos, sino interpretaciones. En efecto, porque ¿qué es lo que descubre Freud bajo los síntomas? No descubre, como suele decirse, «traumatismos», sino que saca a la luz del día «fantasmas» con su carga de angustia, es decir, un entramado cuyo ser propio es fundamentalmente una interpretación. La anorexia nerviosa, por ejemplo, no nos remite al destete, como el signifícante remite al significado, sino que la anorexia como síntoma a interpretar remite a los fantasmas del mal seno materno, que es ya en sí mismo una interpretación, un objeto que dice algo. Es por lo que Freud interpreta en el lenguaje de sus enfermos lo que éstos le ofrecen como síntomas; su interpretación es la interpretación, en los términos en que esta interpretación ha sido dada.
Es sabido que Freud inventó el superyó el día en que un enfermo le dijo: «yo siento un perro sobre mí». La muerte de la interpretación es creer que hay signos que existen primariamente, originalmente, realmente como marcas coherentes, pertinentes y sistemáticas.
EL MODELO DE LA EFICACIA SIMBÓLICA
El término «eficacia simbólica» proviene de Lévi-Strauss, y corresponde a las técnicas empleadas por el hechicero o chamán para curar a sus enfermos. Lo estamos empleando aquí por el vínculo que el famoso etnólogo francés establece entre chamanismo y psicoanálisis, tanto en lo que respecta al puesto o lugar que ocupa el analista como a las técnicas que emplea. Otra razón, quizá de mayor peso, es la de que Lacan siguió a Lévi-Strauss, tomando de él ideas y conceptos que incorporó a su teoría y a su práctica clínica. También lo siguió en la aplicación del estructuralismo lingüístico saussuriano al psicoanálisis, método con el cual el autor de El pensamiento salvaje había obtenido en la etnología brillantes resultados. El concepto de eficacia simbólica, tal como lo entiende Lévi-Strauss, nos va a conducir más allá de los razonamientos ofrecidos por Lacan, al fundamento teórico que sostiene las innovaciones técnicas introducidas por este autor y su escuela. Nos estamos refiriendo a la escansión, y a lo que se ha dado en llamar «efectuaciones».
Pero previo a estos instrumentos técnicos que vamos a examinar a continuación, está el rechazo a la utilización de la interpretación-construcción-historización que constituyen el basamento, el andamiaje y la edificación del dispositivo clínico ideado por Freud, tal como lo hemos presentado bajo el nombre de «modelo interpretativo». Nuestra propuesta es que ambas actitudes, la introducción de las innovaciones y el citado rechazo, provienen de lo que Lévi-Strauss denomina «la eficacia simbólica», ubicada por este autor entre dos aspectos: uno correspondiente al lugar, al puesto que ocupa el chamán y el psicoanalista (el del sujeto supuesto saber); el otro, no tanto al uso de la palabra, sino a los actos que ambos ejecutan en sus terapias.
El primer aspecto es el del sujeto convertido por el paciente en objeto de la transferencia, con todo el carácter mágico que encierra la sugestión y que tan certeramente describe Octave Mannoni cuando dice: «la transferencia es lo que nos queda de la posesión y se obtiene por una serie de ’sustracciones’. Se elimina el diablo, quedan los convulsionarios. Se eliminan las reliquias, quedan los magnetizados de Mesmer. Se elimina la artesilla, se tiene la hipnosis y la ’relación’. Se elimina la hipnosis y queda la transferencia». Cuando Lévi-Strauss dice que el chamán y el psicoanalista curan por el lugar que ocupan, se refiere a lo siguiente: un chamán no se convierte en un gran hechicero porque cura a sus enfermos, sino que cura a sus enfermos porque se ha convertido en un gran hechicero. «El problema fundamental es, pues, el de la relación existente entre un individuo y el grupo o, para ser más exactos, entre un cierto grupo de individuos y determinadas exigencias del grupo».
Esto ya lo sabía Freud en su época de médico cuando decía que la cura era más efectiva si se presentaba en la casa de sus pacientes con un coche tirado por cuatro caballos, que si se presentaba en un coche tirado sólo por uno. Sobre el otro aspecto en el cual se ubica la eficacia simbólica, el de los actos, Lévi-Strauss señala que no es suficiente el que la perturbación psicopatológica sea accesible al lenguaje y su poder mágico. Ese poder que Freud invoca y que malamente hoy puede ser entendido como una premonición «lacaniana», una especie de pre-lacanismo en Freud. Me refiero a lo siguiente, escrito por su mano en 1890: «Las palabras son la herramienta esencial para el tratamiento mental. Sin duda, a los legos les será difícil entender cómo es que pueden eliminarse las alteraciones patológicas y de la mente, por medio de «meras» palabras. Sentirán que se les está pidiendo que crean en la magia. Y no estarán tan errados, puesto que las palabras que usamos en nuestra habla cotidiana no son otra cosa que una magia deslavada».
Decíamos que no es ese poder mágico el intuido también por los poetas en cuanto al poder inductor de la metáfora poética, ese poder que hacía decir a Rimbaud que la metáfora puede también servir para cambiar el mundo, el que produce la verdadera eficacia simbólica. La eficacia simbólica ejerce su poder en forma más cabal, no en la palabra sino en el acto simbólico. El chamán y el psicoanalista ejercen su poder, como poder curativo, no cuando hablan sino cuando operan, cuando hacen operaciones. Para hacer más claro lo que la eficacia simbólica significa, Lévi-Strauss cita los resultados obtenidos por la señora Sechehaye en el tratamiento de un caso de esquizofrenia considerada incurable: el caso Renée. Ella no se detiene en el habla simbólica cuando se dirige a su paciente, va mucho más lejos, confirmando a Lévi-Strauss plenamente la relación entre psicoanálisis y chamanismo.
…»La señora Sechehaye ha comprendido que el discurso, por simbólico que pueda ser, chocaba todavía con la barrera de lo conciente, y que sólo por medio de actos podía ella llegar a los complejos demasiado profundos. Para resolver un complejo de destete, la psicoanalista debe entonces asumir una posición materna realizada, no por una reproducción literal de la conducta correspondiente, sino a fuerza de actos discontinuos, si cabe decirlo así, cada uno de los cuales simboliza un elemento fundamental de esta situación: por ejemplo, el contacto de la mejilla de la enferma con el seno de la psicoanalista.
La carga simbólica de tales actos les permite constituir un lenguaje: en realidad, el médico dialoga con su paciente, no mediante la palabra, sino mediante operaciones concretas, verdaderos ritos que atraviesan la pantalla de la conciencia sin encontrar obstáculo, para aportar directamente su mensaje al inconsciente».
Es en este sentido en el cual estamos ubicando a la escansión y a las «efectuaciones», en la categoría de actos, de operaciones, de cortes quirúrgicos psicoanalíticos; operaciones concretas que atraviesan la pantalla de la conciencia para aportar su mensaje al inconsciente. Es en esta dirección a la que apunta la finalidad de la escansión cuando desde la teoría lacaniana se dice que sirve para llevar a cabo la suspensión significante y precipitar los momentos concluyentes. La escansión sonora de una bofetada al término de un análisis, el grito de un psicoanalista frente a un auditorio entre el cual va a dictar una conferencia, el acercamiento repentino e imprevisto de un supervisor al colocar su cara a escasos centímetros de la cara del supervisado; actos rotulados bajo el nombre de «efectuaciones» cumplirían la misma finalidad: la de producir un efecto, el dar un empujón para precipitar momentos conclusivos y éstos a su vez a la realización de decisiones. Estamos en el territorio de la causa eficiente y la teoría aristotélica de las cuatro causas. Las causas nos permiten explicar por qué un cierto efecto se ha producido. Dentro de la reinterpretación que Lacan le da a esta teoría, la causa eficaz corresponde a la magia porque a ella le importa la eficacia de la intervención. Ésta no descansa ni en la objetividad ni en la lógica que la comprueba, como sucede en la causa formal de la ciencia y si no en la creencia.
Podemos especular por nuestra parte si con las «efectuaciones» no se está llevando a cabo algo similar a lo que sucede en las intervenciones del maestro de budismo zen con su discípulo. Éste le pregunta al maestro: ¿qué es el Buda? El maestro le responde: «el ciprés es el huerto». Una contestación del todo ilógica que puede despertar la verdad. Estas palabras no encierran un sentido alegórico, es una disparatada respuesta para despertar de pronto la intuición; pero también puede ser un golpe el que le propine el maestro a su discípulo con el fin de obtener ese resultado.
Respecto al puesto que ocupa el analista, las técnicas aquí descritas conducen a un incremento de su poder sobre el paciente no sólo inevitable, sino necesario. Es semejante al gran hechicero que cura no tanto por su habilidad para curar, sino por el puesto que ocupa de gran hechicero. O, dicho en otros términos, es desde el lugar simbólico del gran Otro desde el cual puede llevarse a cabo la cura de manera eficaz. Ahí es donde reside su eficacia simbólica. Este planteamiento confronta una contradicción. Contrariamente a la posición que le otorga el paciente a su analista como sujeto supuesto saber, el analista debe ocupar el lugar de sujeto supuesta ignorancia. La docta ignorancia socrática de «yo sólo sé que no sé nada» es la regla de la abstinencia llevada hasta sus últimas consecuencias. Su aplicación en estos términos tiene como finalidad evitar los peligros que entraña la técnica de la interpretación descritos en la primera parte de este trabajo. La técnica sufre aquí un giro de 180 grados. Es el paciente el que se convierte en el interpretador-historiador-descifrante de sus enigmas. Puestas así las cosas, el paciente confirma la supremacía del saber del analista, el supuesto saber se convierte en supremo saber; la supuesta docta ignorancia, en docta sabiduría, a la cual el paciente queda sometido. Porque frente a la suspensión o cualquier otro acto del analista, el paciente queda atrapado en una fascinación en donde el enigma adopta un carácter oracular.
Los designios del analista aparecen bajo un velo indescifrable de misterio. Situación en la cual, el paciente, en lugar de alcanzar momentos concluyentes, puede fácilmente adoptar el papel de siervo respecto a ese amo absoluto del saber. Otro peligro: la relación entre el deseo y la demanda que constituye uno de los principios básicos de la cura para Lacan es asumida por el paciente en cuanto a la duración del tiempo de la sesión. Esta relación se establece de la siguiente manera: a menor tiempo, mayor es la necesidad de satisfacer el deseo. O, formulado de otra manera: a mayor falta de tiempo, mayor es el deseo.
La dinámica de esta situación la presenta Roustang en términos de oferta y demanda, de mercado y de dinero, con resultados espectacularmente absurdos. La condición para que surja el deseo puro, lo que viene a ser la quinta esencia de la cura, se reduce a ir a pagar al analista para no recibir nada. La estafa consiste en obtener algo sin dar nada. Esta afirmación se sustenta en lo dicho por Lacan en sus seminarios en relación a que el psicoanálisis era una estafa y que con imbéciles hacía canallas. Hasta aquí, en este breve bosquejo, hemos presentado dos modelos, dos modos distintos de abordar la técnica dentro del ser y el quehacer del psicoanalista. Al presentarlas, hemos querido mostrar el lado problemático de cada una de ellas. Lo problemático nos ha conducido a la paradoja planteada por Freud entre lo imposible de llevar a cabo y al mismo tiempo lo imposible que está llevándose a cabo. El modelo interpretativo y el de la eficacia simbólica representan el Escila y el Caribdis del navegar psicoanalítico contemporáneo.