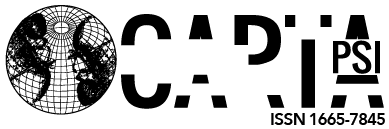El cuerpo o los cuerpos para el psicoanálisis.
José Eduardo Tappan Merino
I.- El cuerpo social, el organismo y cuerpo
Cuando pensamos en el significado que tiene el cuerpo para el psicoanálisis se abre un complejo universo que debe atenderse a partir de diferentes planos: el primero es la idea de el cuerpo real (con minúsculas) que es el cuerpo empírico del que habla Lacan en sus primeros escritos, sin embargo el tema más convocado por la literatura psicoanalítica, pero continua abierto al escrutinio ya que aún no se han arrojado datos conclusivos: es la diferencia entre el organismo y el cuerpo erógeno. La realidad psíquica se apodera del organismo transformándolo en un receptáculo que habita, y que es la articulación con la subjetividad. Lo erógeno comienza cuando se sumerge el organismo en la materia simbólica. Freud la denominaba la anatomía del sastre, parálisis de manos en forma de guante y manifestaciones de este tipo, que muestran como el organismo se subordinara a la idea y los sentimientos que tenemos de el: lo sentícomo si hubiera recibido una bofetada se transforma en una parálisis facial, no pude dar un paso más en su encuentro, lo que se transforma en una parálisis de las piernas etc. Bajo este criterio entendemos la manera en que la fisiología es gobernada por lo simbólico, fenómeno que fue llamado por Leví-Strauss eficacia simbólicatiene que ver con la manera en que se ponen en acción un conjunto de operaciones simbólicas para promover la salud o para crear una enfermedad, se trata de las curaciones milagrosas o de las enfermedades y muertes causadas, como por ejemplo, por brujería. Lo simbólico actúa sobre órganos y funciones consideradas autónomas como la respiración, la circulación o la digestión. Lo que nos permite comprender que el corazón es mucho más que el miocardio, y un desamor puede hacer que duela el corazón. El cuerpo erógeno reviste al organismo y es entonces escenario de las operaciones simbólicas, como el aparato psíquico que se despliega en el cuerpo, ese acto permite constituir el yo (moi) y continúa a lo largo de la vida. El proceso de revestimiento tiene una doble vertiente por un lado se inscriben letras erógenas, como sido organismo fuera un lienzo, por el otro lado el cuerpo y el yo son objetos de la catexis, es decir, investidos y cargados de afecto, lo que los hace relevantes en nuestra existencia. Se trata de crear un cuerpo, de la ontológica tarea de substancializar, de darle materia y soporte a la idea de lo que somos.
Pero los cachorros humanos al nacer no caen al mundo, son sostenidos por una compleja red simbólica, se abre un lugar generalmente para acogernos, ese esel cuerpo social, que da cuenta del soporte social, que crea el sentido de integración, identidad, pertenencia a un grupo, este cuerpo es consecuencia del seguimiento de los ordenamientos, las leyes, existe un sentimiento de miedo común de ser castigado por no seguirlas, de la solidaridad, de los sistemas de intercambio etc.. El cuerpo social como lo advertía Freud se basa en la censura y autocensura de los deseos, de las pasiones. Para mantener este cuerpo es necesario que se castigue a los transgresores a las normas y que esto sirva de ejemplo. Lo mismo sucede con las recompensas que buscamos por pertenecer a la comunidad, la condición de estar dentro de ese cuerpo es la de mantener y reproducir el sistema de jerarquías establecido, seguir los criterios que establecen los intercambios establecidos de dones y contradones, y no violar los tabús.
El cuerpo empírico, como un volumen que ocupa un lugar en el espacio, tiene que ver de alguna manera con el concepto de pulsión, llamado asípor Freud, como concepto límite entre lo psíquico y lo somático. A lo que realmente tenemos acceso es al cuerpo, por encontrarse en la comarca de lo simbólico, el organismo es inferido, es soporte o la substancia que pertenece al universo de lo que Kant llamó“la Cosa”, eso que antecede incluso a las condiciones a priori, que deviene objeto erógeno a partir de su condición de desnaturalización. Lacan, en el seminario Aun de 1972-1973, prefiere trasladar esta problemática del cuerpo a la relación de la substancia y los accidentes, resulta más tomista que kantiano.
El cuerpo es entonces a posteriori, como condición necesaria y el soporte de cualquier manifestación simbólica. Previo (en su sentido lógico) al cuerpo surge en el Sujeto, con él las nociones de espacio y tiempo, ellas son parte de su cuerpo; podemos decir que tiempo y espacio son condición del cuerpo, pero se trata de un cuerpo distinto, es el que ordena y posibilita los despliegues de la existencia, un cuerpo no extendido en todo el universo simbólico sino producto de su acotamiento, por su delimitación, que se transforman en tiempo y el espacio que nos conciernen íntimamente en tanto constituidos por esas operaciones que tienen que ver con la constitución del sujeto: la inscripción del significanten-nombre-del-padre, se trata de un cuerpo diferente al cuerpo erógeno, al cuerpo que el yo toma como soporte, distinto al organismo, estamos hablando del cuerpo del Sujeto, como una producción de los Significantes, de las representaciones acústicas, escópica, con la misma materialidad que tiene el lenguaje.
El organismo no es de este espacio, ni de este tiempo, es una inferencia fundacional de la existencia pensada desde la biología, la fisiología, que busca continuamente irrumpir a partir de las fracturas del orden Simbólico e Imaginario confundiéndose con lo Real y permitirnos advertir el mito de los orígenes: «al principio era el caos». El Sujeto tiene un plano de existencia en la discontinuidad con el estado natural, el Sujeto estáconstituido por el significante-de-la-diferencia-en-su-forma-más-pura, el Significante-nombre-del-padre, lo que es esencial al lenguaje. De aquíparte la posibilidad a que posteriormente (en tiempos lógicos) pueda aparecer el yo (mío) identificándote con la imago de su persona y abismámdose en ella produciendo el cuerpo erógeno, vinculándose o construyendo puentes con el organismo.
El cadáver es una producción erótica, mantiene su arcaico plano de excrecencia, de ser una cáscara tal como lo denomina George Bataille, un trozo de carne, que representa un cuerpo sin vida, una representación que por el contraste y la existencia de un cuerpo necesariamente viviente, el cuerpo es precisamente un “eso”, un algo. Su estatuto de cuerpo aparece con el trámite funerario, con la mediación del duelo, con la escatología; que son operaciones eróticas desde el que bordeamos asintóticamente la muerte y el organismo. Es un cuerpo inscrito por el erosque surge de la prohibición del incesto, asílo plantea Bataille ensu libro titulado El erotismo, se trata del interdicto que crea los límites para crear un contenedor simbólico e imaginario. Esa prohibición a permanecer en lo mismo, a regodearse en cualquier forma incestuosa, para acceder a lo otro, a lo distinto, que en el estadio del espejo es poder reconocer ese otro al que se dirigirála agresión y que después podráreconocer como su propia imagen reflejada en el espejo, ese otro que soy yo. El cadáver tiene un peso de evidencia, de ese momento arquitectural en términos de que es un soporte para la existencia, pero la vida es otra cosa y las operaciones requerida para la misma son complejas, asícomo los planos, soportes y cuerpos necesarios para que se despliega la existencia, por eso es paradójicamente tan conocido pero también tan extraño, tan ajeno.
La piel no es es límite exterior del cuerpo, la subjetividad es su contenedor, todo cuerpo es un contínuumque se encuentra delimitado, perimetrado a partir de algún criterio, donde lo que consideramos exterior al cuerpo se constituye como otro cuerpo. Las operaciones psíquicas tienen los criterios de lo que incluye el cuerpo y lo que excluye, por ello pueden estar incluidos, las vísceras, los lentes, una bolsa, los objetos fetiche etc. objetos que constituye nuestro mundo interior y exterior, lo considerado real y lo fantástico. Entrañamos el mundo, nuestro pequeño o gran mundo lo incorporamos, después lo extrañamos, el mundo es cuerpo interno y externo, es entrañado (hecho entraña), por eso el mundo de cada persona es distinto, aunque lo suponemos independiente, como si fuera la base y no el producto de nuestra realidad psíquica, nada es más verdad que la frase que dice: cada cabeza es un mundo.
El organismo es el territorio de médicos, neurólogos y psiquiatras. Grosso modo las patologías del cuerpo las distinguimos en tres clases: a) fisiológicas, endocrinológicas etc. b) las conversiones histéricas y c) los trastornos psicosomáticos. El problema resulta para quienes quieren continuar pensando en el cuerpo como si se tratara de un organismo que es la clase (a), aunque se trata de otro tipo o clase de cuerpo, y piensan a las enfermedades psíquicas o psicosomáticas como si se tratara propiamente de enfermedades, y no que se dice enfermedades de manera alusiva, metafórica, por lo que es incorrecto buscar signos y síntomas como haría un médico, que buscan síntomas en las conversiones, la implicación subjetiva entre el sujeto y su sufrimiento no es obvia debe debelarse a partir del trabajo analítico, mientras que en el tercer grupo, en los trastornos psicosomáticos aparece el padecimiento como independiente, sin liga, sin metáfora que lo enlace con un origen de su problema. Lacan[1]decía que el síntoma se encuentra estructurado como un lenguaje, en el que los síntomas y las conversiones, el dolor hacen cuerpo con la palabra y esta busca ser impedida, amordazada, silenciada, obturada o desviada; la palabra en el trastorno psicosomático es cancelada, el malestar es por ello encripatado, constituido como holofrases, con un densidad y carga extrema en cuanto significantes pegados unos con otros.

Tanto el registro somático como el psíquico son solubles el uno en el otro, para el psicoanálisis; recordemos que Freud escribióen 1890 que el tratamiento psíquico quería decir tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones de orden anímico o corporal con la herramienta esencial de lo anímico y ésta es: la palabra.
Cuerpo entonces no puede únicamente entenderse como ese conjunto inespecífico que llamamos lo somático, ya que no es ese el único sentido que tiene para el psicoanálisis. Esencial en el desarrollo del psicoanálisis, es la teoría freudiana que señala que la diferencia sexual es una posición subjetiva que se apuntala en los órganos sexuales: pene o vagina, pero que no se desprende de ellos. Estas características anatómicas entre los sexos permiten un conjunto de operaciones psíquicas, pero no son condición de las mismas, dijo Freud en 1925 en sus tres ensayos de teoría sexual. Anatomía no es destino, lo somático dialoga íntimamente con lo psíquico y no es independiente. Sin embargo para la sociedad los genitales son lo que determinan el género y la posición y elección sexual; sobre éstos recaen un conjunto de expectativas, que afectan por fuerza las complejas operaciones mentales y psíquicas que se ponen en juego en los niños. Sin embargo no por ello lo somático o lo anatómico representa un factor motor en las causalidades simbólicas que establece la teoría psicoanalítica. El organismo no adquiere una independencia en el plano de la vida de los hombres. Su dimensión de cuerpo erógeno, comandado por el psiquismo, es suficiente para que el psicoanálisis pueda comprender fenómenos conversivos, par conocer la morada del yo. Pero es apenas el principio del asunto, si queremos comprender a los trastornos psicosomáticos requerimos de ampliar nuestras consideraciones sobre el tema del cuerpo y los distintos planos que intervienen en constituirlo.
Este primer desarrollo sobre el cuerpo, como cuerpo erógeno y su distancia con el organismo podría llevarme a escribir un largo ensayo, pero sólo se trata de partir de estas consideraciones de manera introductoria, ya que son las más ampliamente difundidas, y son la piedra angular de los desarrollos psicoanalíticos. Los Cuerpos a los que quiero referirme en estas páginas son el cuerpo: del yo, el simbólico, el del lenguaje y el del Sujeto.
Lacan denominó “el estadio del espejo” a la operación simbólica en la que la imagen reflejada en el espejo se transformará en el recipiente imaginario que le permite albergar el orden simbólico. El Sujeto es el representante de ese orden simbólico que morará en esa imagen, con lo que creará el si mismo (moi), el Sujeto ahora tiene algo que funge como una representación, una imagen que le sirve de soporte, algo a que anudarse, mudarse, una imagen escópica (imagen sensorial puede ser sonora, olfativa, táctil, del sentido del gusto), una imago que fungirá para el yo como un señuelo, como si fuera, sin serlo, una representación del Sujeto, dando la ilusión de relación, de sentido, de conjunto, eso es lo que crea la relación imaginaria del continente con el contenido, la imagen es el cuerpo que funge gozne imaginario del yo con el Sujeto, del cuerpo con el organismo.
El yo es un producto de la operación en la que el infans, como en el mito de narciso en el que su imagen lo atrae hasta abismarse en ella, ahogarse de mismidad, alienarese en su imagen. Se hace necesario suponer que esa imagen lo refleja a él, como si preexistiera y la imagen simplemente tuviera un papel confirmatorio, pero la imagen es precipitante, como en química, es lo que acelera y permite crear la idea de in/dividuo, es decir de unidad que desconoce la división subjetiva entre Sujeto y yo; pero el yo tiene la encomienda de crear la ilusión de mantener las partes reunidas, de que las cosas tienen sentido y orden, de integración, de conjunto, maquilla nuestra inconsistencia estructural dando la idea de consistencia. Es a partir del cuerpo unificado que surge a posteriori la consideración de un cuerpo fragmentado pertenece al registro de je, de ser en los momentos de placer o displacer que le ofrecen algunos objetos, las distintas marcas de discontinuidad, que posteriormente el moi integra.
En la psicosis como estructura no alcanza a encontrar esa dimensión metafórica, de integración, domesticación del órgano y mantiene sostenido por el delirio o la alucinación su condición de cuerpo/organismo. Es decir, es un cuerpo que como campo no alcanza a ser asumido como conjunto abierto, mantiene su condición esencialmente de organismo, de campo cerrado sobre sí mismo holofraseado.
La imagoes el soporte que nos da la ilusión de que el reflejo muestra nuestro cuerpo, y lo es también, en el que depositamos experiencias, historia, nuestra travesía por el complejo de Edipo, ese cuerpo es el campo que llamamos: la persona, el dominio se extiende con la propiedad que ejerce el moi. El cuerpo es un conjunto abierto, perimetrado y cercado por la existencia de otros cuerpos, de otros conjuntos, por un universo simbólico en donde se sumerge desplaza e integra la substancia que es Otro cuerpo, que podemos decir también el cuerpo del Otro, en tanto condición necesaria del surgimiento, del cuerpo del Sujeto.
Lacan propone en el estadio del espejo es la operación simbólica que permite constituir el orden imaginario, a partir de el la imago que es el soporte imaginario requerido por el orden simbólico, de la imagen da cuerpo y unidad con el moi al je. Esa imagen seráarquitectural, la morada que alojaráal Sujeto, cuerpo imaginario sobre el que se apuntalarán las operaciones simbólicas que llamamos aparato psíquico, todo gracias a la intervención del Significante-nombre-del-padre, entendido como la diferencia en su forma más pura, matriz de todas las operaciones simbólicas, psíquicas y modelo a seguir por los significantes. Esa imagen del cuerpo queda ligada indisolublemente al moi, gracias a ese cuerpo que a manera del hilo en el collar mantiene reunidas todas las cuentas (je), es el hilo es lo forma al collar, es lo que reúne y mantiene unidas esas dispersas y fragmentarias marcas de placer y displacer que constituyen al je. En esa misma dimensión aparece la voz y la mirada, como parte del cuerpo del individuo, el sonido, el timbre, la altura son como huellas dactilares, marcas de nuestra existencia en imágenes sonoras, transportadas por el viento, señalando nuestra existencia, la mirada es también un registro de singularidad que hace cuerpo y nos presenta y representa. Continuamos hasta donde la voz y la mirada nos lleve, por eso es tan temible la oscuridad como el silencio absolutos, amenaza nuestro sentido de existencia, de disolvernos en la nada.
El cuerpo erógeno y el cuerpo del yo tienen memoria, los miembros fantasma que es el nombre que reciben los miembros amputados de una persona, pero que no por estar ausentes no dejan de doler, dar comezón etc. Ese miembro fantasma, esa prótesis, esos objetos apreciados lentes, muelas postizas, trasplantes de órganos, de sangre, lo objetos fetiches, son parte de nuestro cuerpo, con memoria, saber que la sangre que recibimos es de otra persona o que el órgano trasplantado lo fue también puede tener consecuencias.
Imagen del cuerpo y el yo quedan anudados para siempre, en una dinámica conflictiva, en la que el cuerpo podráo no estar cerca de sus propios ideales, pertenecer al grupo étnico de su preferencia o no, al género que sienta representar o no, podrátener alguna seña o malformación que seráaceptada o negada. La relación del cuerpo con el yo no es tersa, ese es un cuerpo estructurado como un lenguaje, que invita a su morador a descifrarlo. Como el escritor húngaro Sandor Marai describe con claridad.
«¿Cuál es la mentira que hay aquí? Me refiero a como la mentira de una vida ha llegado a traducirse en enfermedad. ¿Cómo se ha convertido todo lo que había en esa habitación, todo lo que había en el cuerpo y el alma de esa persona, en determinados datos clínicos: cálculos biliares, acidez gástrica, trombosis o…? ¿Me entiende?./ (…) sentíque en ese momento -por primera vez desde nuestro encuentro- ya no me “trataba”, sino que me “curaba”, o sea que me ofrecía lo que yo había esperado ávida y silenciosamente: la verdad./ (…) –la mentira que el día anterior aún se llamaba trabajo o deber, ambición o amor, o vida familiar -prosiguió-. Han sido necesarios miles o decenas de miles de días y noches para que en el interior de un cuerpo, en su sistema nervioso, en sus sentidos, esa mentira se transformara en una única realidad insoportable, hasta que un buen día el organismo, todo el individuo, anuncia con un gemido penoso que la mentira se ha convertido en una intolerable sensación de pánico». (Marai. p. )
Ese es el cuerpo del desciframiento, el registro de nuestras mentiras y engaños, de nuestros excesos y carencias, es el acuse de recibo de nuestra existencia, posible avenida para nuestros descubrimientos analíticos, en lo que la responsabilidad subjetiva de nuestra existencia como el retrato de Dorian Gray reflejan cada exceso, cada carencia, cada tensión, cada sufrimiento, la cirugía plástica puede ser vivida como una necesidad.
II.- Cuerpo, lógica, Sujeto y ángeles.
El asunto debe ser llevado a otro nivel de complejidad, como decíamos, especialmente si queremos comprender los trastornos psicosomáticos, más alláde los síntomas conversivos, lo que nos conduce a problematizar al cuerpo Simbólico, no el organismo, no el cuerpo erógeno, no el cuerpo del yo. Directamente debemos partir de dos tipos de propuestas requeridas para pensar esta clase de cuerpo: el primero es a donde llega Descartes reconociendo que es el «yo» el centro y soporte requerida para la «la conciencia» misma que es condición de la existencia: «pienso luego existo», la existencia estápropuesta como el reconocimiento de la misma a partir de pensarla, «yo pienso luego existo», lo psicólogos y muchas de las corrientes psicoanalíticas mantienen la vigencia de ese propuesta, en las que sus clínicas implícita o explícitamente toman al yo y a la conciencia como la condición y el objeto de su clínica, proponen que es necesario que hagan conciencia de los conflictos inconscientes, hacer consciente lo inconsciente.
Para Kant la base de su ética es «el sujeto trascendental», no se soporta en el yo, su prepuesta es que cualquier acción motivada en la conocimiento de que es buena para la persona que la realiza no tiene ningún valor, un debe actuar «bien» simplemente porque es lo que se tiene que hacer, sin buscar beneficio personal. La prepuesta kantiana no se encuentra edificada en la experiencia que le puede producir observar a los hombres, como un siglo antes hicieron Etienne de La Boétie, Baltasar Gracián, Français de La Rochefoucauld, etc. no en lo que es el hombre y lo que hace, sino que busca lo ideal, lo que deberían ser los hombres, esta es la perspectiva constante que constituyóel espíritu de la filosofía humanista, descansa en el superyo. Por un camino opuesto al de Kant el antropólogo francés Leví-Strauss, según Octavio Paz, llega a lo que es la piedra angular de su pensamiento que es una estructura, que llama sprihuman, como matriz de operaciones simbólicas necesarias, elementales y universales. Decimos que se trata del camino opuesto porque parte de estudiar las características singulares de un sociedad, aquello que le es propio, sitúa las diferencias culturales y a partir de ellas establece lo que son sus diferencias y sus constantes, aquellas características esenciales a la cultura, pero va más alláen su propuesta al considera a cualquier hombre independientemente de la historia y de la cultura. La teoría levistrausiana de la subjetividad la relaciona con las operaciones inconscientes que establecen, norman, y operan el universo simbólico.
Para seguir nos facilitarála tarea partir de la manera en que es pensado el ángel por Santo Tomás de Aquino, ya que nos ayuda en la aproximación al cuerpo del Sujeto de la falta, del Sujeto sujetado al lenguaje, del Sujeto sometido al deseo y la manera en que este cuerpo interactua o se relaciona con los otros cuerpos.
Santo Tomás de Aquino, en su Tratado sobre el Gobierno del Mundo, en la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 52, artículo 1, dice que el ángel ocupa lugar, pero no lo ocupa como lo ocupa el cuerpo. Estas consideraciones son de importancia ya que de cierto modo presentan un problema que aún hoy no se encuentra suficientemente claro; esto es, cómo pensar tres elementos esenciales: 1) persona, 2) cuerpo y 3) Sujeto. Para la psicología y la psiquiatría son el cuerpo de la persona y no pueden diferenciarse; en cambio, para el psicoanálisis la situación es más compleja y las consideraciones tomistas sobre la condición angélica son de profunda utilidad para pensar el cuerpo del Sujeto.
Cualquier cuerpo ocupa lugar por su dimensión y densidad, un ángel no, sin embargo le es necesario éste. La persona y el Sujeto no pueden pensarse sin cuerpo. Tanto el ángel como el Sujeto tienen cantidad y cualidad que no es dimensiva o temporal, su cuerpo no es ajeno al espacio y al tiempo, pero no es afectado directamente por éstos. En este sentido el cuerpo simbólico es en lo que se apuntala y despliega en el espacio y el tiempo del Sujeto, pero se trata de propiedades lógicas y afectivas, cuyas consecuencias aparecen en el mundo empírico, son tocados por el tiempo, el lugar y la persona, pero no pertenecen a esa dimensión de la existencia.
El Sujeto ocupa su lugar en el un espacio y tiempo lógico, esto crea que la temporalidad y la dimensionalidaddel Sujeto no sean equivalentes al tiempo y al espacio que captan nuestros sentidos, que miden los relojes y describen los cartógrafos, sin embargo pueden ser afectados por tiempo y espacio. Lo simbólico si lo pensamos como un “software”, permite que el Sujeto sea producto de un conjunto de normas, mecanismos, y operaciones “lógicas”que actúan en un lugar y en un tiempo “físico”; desplegando a partir de las consideraciones de orden lógico, lo que genera la posibilidad de que la dimensión y el tiempo del cuerpo de Sujeto coincidan o sean propiciadas por: lo material, lo somático, lo físico, sobre el mundo que llamamos real, el fantástico e incluso el sagrado. Santo Tomás argumenta que: El ángel contiene el lugar donde actúa, sin estar contenido o delimitado por él, lo mismo que podemos decir del Sujeto.
De igual manera, decimos que el ángel ocupa un lugar en el espacio del lenguaje, que se despliega en una temporalidad lógica en un tiempo y espacio físico concreto, el Sujeto lo informa y opera en ese tiempo y espacio físico, es y no es contenido o delimitado por el lugar, esta es la relación que existe entre el cuerpo del lenguaje (cuerpo del Otro) y el cuerpo del mundo empírico. En el trabajo analítico las fracturas del yo permiten advertir sus soportes con el cuerpo del Otro y con el cuerpo erógeno, condición sin la cual es imposible arribar al cuerpo simbólico, del que tenemos noticia por sus efectos, el cuerpo es un lugar dimensivo y sus tiempos cronológicos son importantes para que el Sujeto se despliega en ellos: sobre el organismo, en la mirada, en las huellas sonoras, en los aromas, en los recuerdos, en los olvidos, en los sueños, en las fantasías, el los miedos y en su caso en las alucinaciones y delirios; en los objetos entrañables y en los que despreciamos, en los fetiches, en los objetos fóbicos, en los atesorados, en alguna prenda, en alguna sensación, en algún estremecimiento en el tiempo y en el espacio. Todo ello constituyendo un cuerpo.
En la respuesta al artículo 3, Santo Tomás escribe que solo en un lugar actúa, en el cual la operación de un ángel es finita y limitada. Ni siquiera el cuerpo del yo es aquello que se encuentra delimitado por el lugar y el tiempo cronológico, al verse en el espejo puede tener la amarga experiencia de que el tiempo pasó, no siente distinto, no se siente distinto pero es otro. El cuerpo del Sujeto, como el cuerpo del yo son cuerpos delimitados y limitados, el Sujeto por su deseo, el yo por las investiduras y catexis sobre símismo y su narcisismo, que hacen del yo mucho más que la imago arquitectural. El ángel, que actúa en el cuerpo no estádeterminado ni contenido por él, sino conteniendo y condicionando el lugar en el que opera. Entendiendo que lugar es el espacio ocupado por un cuerpo que no es otra cosa que un conjunto de huellas, marcas y letras erógenas con dimensiones materiales o fantásticas. El lugar de alguna manera define, agrega, actúa, acota, delimita, define, pero no limita, demarca o circunscribe un cuerpo simbólico. El cuerpo del yo en su encuentro con el cuerpo del Sujeto le agrega una densidad específica, de la que sabemos por una suerte de epifanía.
Por eso, aquello que ve la persona desde su anorexia, lo que supone como su reflejo en el espejo, es un cuerpo idealizado, por un lado y la sinégdoque en la que la parte se transforma en el todo, que se superpone y eclipsa su propia imago, ese es el cuerpo del yo, pero que no puede ser visto el reflejo en el espejo como conjunto, sino como sienécdoque determinado por un elemento, el todo soportado en un fragmento; el árbol le hace imaginar el bosque, se pierde en la inconmensurabilidad de la partícula, la grasa que cuelga del brazo y toda ella es una gorda despreciable y sebosa. Vemos lo absurdo que resulta hablar de esa imago confrontándola con lo somático, resultaría en vano intentar convencer a una personaanoréxica de que no estágorda, que la imagen física no es de una gorda. La imagen refleja exactamente el cuerpo en su despliegue subjetivo, por eso es diferente lo que ella es y lo que ella ve, lo que ella percibe de lo que vemos otros. El cuerpo del yo no advierte la proximidad con la muerte, el narcisismo ciega cualquier reconocimiento. En éste caso el cuerpo simbólico extenso y no delimitado y cuerpo del Sujeto son desconocidos o en su caso evitados; toda dimensionalidad y temporalidad es a absorbida como un hollo negro, el fragmento del cuerpo es el que por ese exceso de densidad aún siendo un elemento no muy dimensivo logra atraer otros elementos, haciendo una holofrase que continúa creciendo, abarcando más y más espacio en la subjetividad.
Recapitulemos y sigamos adelante. El cuerpo del yo como soporte siempre ocupa un lugar y un tiempo aunque la propia estructuración del del yo sea atemporal, el cuerpo del Sujeto es el tiempo/espacio en su condición no dimensiva, lógica. El cuerpo puede ser físico (empírico) y/o simbólico que incluye cuerpos como: lógico, virtua, analógico, fantástico, fanstamático, alucinado, proyectado etc. Conozcamos un poco más de esas entrañas del cuerpo simbólico: a) La dimensión es una cantidad de afecto (simbólico) situado, lo que crea un topos. La dimensión estásituada en un lugar, ocupa un sitio ese sitio puede ser virtual, lógico, físico, alucinado (en tres o dos dimensiones) etc. Aquello que tiene un lugar y un sitio (no necesariamente físico), lo tendrápor haber sido ocupado en su despliegue, por los efectos, siendo contenido el cuerpo del Sujeto en el simbólico, es por ello que el Sujeto pude apuntalarse en fenómenos o elementos del cuerpo y del mundo físico y del cuerpo del yo.
Recapitulemos nuevamente: a) el Sujeto en si no tiene cuerpo físico y es anterior en sentido lógico (como atributo de existencia) al cuerpo del yo, pero imposible sin éste y sin el cuerpo erógeno. El cuerpo del Sujeto no tiene entonces cualidades dimensivas, ni cuantificables, no ocupa lugar y no tiene tiempo físico. Paradójicamente no es ni atemporal ni “atópico”bajo las consideraciones del mundo empírico, sus coordenadas tienen que ver con la verdad del deseo, que estructura al Sujeto, es lo que afecta al cuerpo y al mundo físico; b) Algunos cuerpos necesariamente ocupan un lugar en un tiempo y espacio debido a su cantidad dimensiva Esta regla no se da en el ángel ni tampoco en el sujeto que sítiene lo que podríamos llamar cantidad virtual que llamamos certeza frente al deseo, afecto. Lo que se debe a la aplicación de la virtud angélica a un lugar, por lo que se dice que el ángel ocupóun lugar, lo que le da una dimensión corpórea, pero siempre aprendida, como una condición a posteriori, “apres-coup”. Al ocupar un lugar se muestra que el cuerpo simbólico como el Sujeto no pueden estar en todos los lugares, sólo en algunos, esta en un lugar, en un tiempo, aunque su forma sea dimensivo o temporal en un sentido lógico; c) El ángel puede estar en varios lugares a la vez, el Sujeto puede estar en muchos lugares pero no en todos, y también puede estar en varios lugares de forma simultánea, sin embargo no es ubicuo, tiene un conjunto acotado de posibles despliegues, determinados por su condición estructural. Estarmirando la imagen que se refleja en el espejo, en la mirada del otro, en el lugar de la imago que mira a quienes lo miran y muchos otros lugares. Sin embargo tanto el ángel como el Sujeto están en lo que llamamos preliminarmente: cuerpo asumido, haciendo límite al cuerpo continuo simbólico, estando en cada una de las partes que constituyen al cuerpo, pero también en relación con los contextos, el deseo y las huellas del significante. El Sujeto, pueden estar y no en muchos lugares a la vez, pero no en todos, y requieren de otros cuerpos para desplegarse, parasitarlos. El cuerpo simbólico es extenso, el cuerpo asumido limita las opciones; d) El poder del ángel es finito, no llega a todo, sino a fenómenos o acontecimientos concretos. Por eso, el ángel estáen un lugar por la aplicación de su virtud en aquel lugar en un tiempo determinado, y puede estarlo simultáneamente en muchos donde pueda ser reconocido, pero no estáen todas partes. El Sujeto se despliega como el ángel en varios lugares a la vez, pero no estáen ellos dimensivamente, sólo en aquellos en donde encuentre la verdad sobre su deseo, la epifanía, en un caso y la anagnórisis en otro entendidas como revelación del encuentro en las coordenadas espaciales y temporales con algo concerniente a su deseo, que siente lo atañe íntimamente. Esto desde luego significa que los ecos, los recuerdos, y otras experiencias participan reconociendo ese cuerpo.
El cuerpo del Sujeto estáen un lugar circunscribiéndose a ese topos, ya que sus dimensiones interactúan con el lugar, aunque no se limitan a el. El ángel no se circunscribe al lugar, ya que sus dimensiones no se adaptan al lugar, sino que se delimitan a él, puesto que estáen un lugar de un modo tal que no puede estar en otro. Con el Sujeto podemos decir estuvo, pero nunca que estaráahí, no podemos anticipar la verdad del deseo, la existencia del Sujeto es posible por el cuerpo que lo soporta y contiene.
Preliminarmente podemos pensar que el Sujeto se encuentra en el encadenamiento significante, es el conjunto de operaciones y normas que constituye la matriz de los significantes. Surge entre los significantes, por lo que su cuerpo es tomado del cuerpo de la letra, del cuerpo del Otro, del cuerpo de lo dicho, de lo vivido,en todo aquello que aparezca el lenguaje. El cuerpo simbólico contiene al cuerpo del Otro que a su vez contiene al cuerpo del Sujeto que es condición del cuerpo del yo, que interactúa con el cuerpo erógeno. Sin embargo existe lo indecible, lo impensable, lo irrepresentable, lo inimaginable, que tiene un lugar para formar este cuerpo del Sujeto. Su cuerpo más precisamente es borromeico y construido por tres registros: lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario. Entonces se trata de un cuerpo desplegado en tres registros, que se extiende más alládel decir, incluso de la posibilidad de representarlo
El cuerpo del Sujeto aparece soportado en la cadena significante, no es una abstracción, en tanto se trata de un cuerpo que se despliega a partir del universo simbólico, en las palabras que decimos y en las que callamos, en lo que imaginamos, en lo que fantaseamos y lo que hacemos, en los sueños, en los síntomas y en las diferentes formas de padecimientos, en lo que constituye nuestro mundo. Con lo que podemos buscar en la clínica del psicoanálisis, las diferentes formas de decir y de hacer en las que se encuentra comprometido el Sujeto. El cuerpo del Sujeto estátambién en las palabras por decir, en el performance significante que va más alláde los significados y las representaciones, aunque requiera de éstas.
III.- Cuerpo, volumen, masa y materia.
Arquímedes de Siracusa formulóque todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, esto es aplicable a los cuerpos dimensivos, por lo que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje y desplazamiento del líquido proporcional al volumen del objeto sumergido. Es decir desplaza una masa idéntica a la del cuerpo sumergido. El cuerpo del Sujeto es poroso por lo que al no ser dimensivo al ser sumergido en el cuerpo extenso de lo Simbólico, incluye lo exterior como una esponja lo hace íntimo, por estar construido por significantes unidos por sus interacciones, que integra la materia en que se sumerge, por lo que hay una agregación de la materia en la cual es sumergido el cuerpo. Lo Real también puede ser entendido como lo desplazado en dos direcciones hacia dentro y hacia fuera, siendo la misma substancia la desplazada y la alojada de manera simultánea por los cuerpos porosos dimensivos, prácticamente los cuerpos erógenos, del yo, del Sujeto poroso, el más refractario es el cuerpo del yo sin serlo en su totalidad.
Todo cuerpo tiene ciertas propiedades: masa,peso, volumen y densidad. La masa corresponde a la cantidad de materia, significantes, afecto o densidad (simbólica o física) La masa tiene la posibilidad de medida, de peso y de transformarse en materia u objeto (como el yo que es objeto de la pulsión), expresamos este valor o magnitud acompañado de una unidad como puede ser el quantumde afecto. El cuerpo corresponde entonces a relaciones que forma una masa que es posible medir, se encuentra y es afectada por un tiempo y un espacio determinado en una existencia lógica, física, fantástica, alucinada o fantasmática. Todo cuerpo es idéntico a símismo, si su integridad estructural no cambia, si sus relaciones y contextos se mantienen. Los cuerpos son constantes una determinada forma que los clasifica como geométricos o topológicos: los primeros su integridad esta sostenida en la forma: pirámides, esferas, cubos, los segundos la forma no altera el fondo toros, botellas de Klein, esferas pueden ser manipulados en la forma pero el fondo seráel mismo. En topología un cuerpo sometido a un conjunto de manipulaciones no se transforma mientras su condición estructural no sea quebrantada, como nos muestra las manipulaciones que podemos hacer sobre las figuras topológicas. Por lo que si accedemos al cuerpo por vía del pensamiento geométrico, vemos que no es el mismo cuerpo el de una esfera, el de una pirámide o el de un cubo, mientras que para la topología, éstos no serían cuerpos diferentes sino un solo cuerpo manipulado, ya que su integridad estructural no ha sido quebrantada. Para la topología el cuerpo es mucho más que su imago. Decíamos que la imago es el recipiente Imaginario que permite contener o apuntalar el orden Simbólico. Con lo que podemos entender la idea de Lacan de considerar al cuerpo como la substancia sobre la que actúan los accidentes; los accidentes son contingentes, los que cambian, en este sentido, la integridad estructural tiene que ver con la substancia que es necesaria; si es grande o pequeño, azul o rojo, esfera o cubo serían simplemente accidentes, contingencias.
Como decíamos, el cuerpo es un conjunto de elementos, de propiedades que se encuentran articulados con otros cuerpos, el peso en el cuerpo simbólico es esencialmente efecto de la importancia, en dos sentidos: por se cercanía con los elementos esenciales y base del sistema o por su papel dentro de los sistemas de clasificación existe la jerarquía, que nos muestra que los elementos de un sistema tienen distintos pesos e importancias, no todos juegan el mismo papel en el sistema. De la misma manera no todo lo que es grande es importante, el volumen puede tener que ver con en conjunto de fenómenos articulados en un sistema que lo hagan voluminoso pero no pesado como en el narcisismo, o muy pesado y poco voluminoso, como en la anorexia.
El cuerpo simbólico puede ser presentado de manera clara a partir de la lógica y el álgebra. Un cuerpo, sistemao campoes una estructura algebraica en la cual se realizan las operaciones de adición y multiplicación si cumplen con las propiedades asociativa, conmutativa y/o distributiva; estas propiedades ya son familiares de la aritmética. Los cuerpos son objetos de estudio en álgebra, proporcionan la generalización en tanto establecimiento del conjunto del dominio de números ya sean: racionales, reales, complejos, esto tendría que ver con aquello que hemos llamado cuerpo asumido, delimitándose dentro de otro cuerpo, conjunto o campo que se integrarán en tanto existen otros conjuntos, o se encuentra al menos un elemento fuera del conjunto, operación que expresa un dominio de elementos, a partir de criterios vinculatrios, se establecen las relaciones que lo construye, los cuerpos son llamados también dominios si lo que queremos es enfatizar es el carácter de cuerpo como conjunto. De esta manera existen cuerpos que constituyen sistemas de asociaciones que forman un dominio o campo, mismo que define los criterios en que se basa la relación con sus elementos constitutivos, como en teoría de conjuntos. Cuerpo, campo y dominio dan cuenta de tres tipos de operación que se realizan de manera simultánea. Podemos pensar en un dominio, por ejemplo, cuando las relaciones que se establecen entre los elementos contenidos en ese campo son necesarias para mantener cierta integridad que le da identidad y caracteriza a ese dominio. Cuando nos enfrentamos a trastornos psicosomáticos, el principio de retorno, del tras/torno, es esencial, ya que, por ejemplo: un cáncer puede ser inédito para la persona que lo padece, sin embargo existen un conjunto de relaciones que hacen de ese cáncer un elemento que no es ajeno al sistema para contenerse y delimitares, no es algo extraño sino algo que es consecuencia de las relaciones que establece ese cuerpo con los elementos que lo contienen. Es algo que tiene su lugar en el organismo, a partir de relaciones de corresponsabilidad entre los cuerpos: cuerpo de Sujeto, cuerpo simbólico, cuerpo erógeno, en el del yo, lo Real del cuerpo o el cuerpo de lo Real.
Un ejemplo extraordinario de cuerpo es cuando al mirar las estrellas el hombre ha creado constelaciones como la de Capricornio, la cabra o la de Escorpio, y en ese grupo de estrellas encuentra que tienen orden: son un escorpión, esa es la encomienda esencial del yo, la de establecer relaciones y buscar un sentido cuyo producto será un cuerpo imaginario: conjunto de elementos ordenados a partir de un dominio: en este caso la astrología, y que será común para aquel que se coloque en esas misma perspectiva, encontrará las relaciones entre las estrellas y después no podrá dejar de ver esa constelación. Pero no se trata sólo del sentido imaginario, también sabemos que el Sujeto es producido por la suma de relaciones entre los significantes, contextos, y sus característicos lazos con el mundo en donde encuentre su deseo, que es un mundo catectizado por lo tanto subjetivo, no independiente del cuerpo simbólico; es decir una forma en que el el cuerpo del Sujeto se extiende y se prolonga a las estrellas, al mundo de las fantasías, todo aquello que es asociado por el, lo es por tratarse de una misma integridad subjetiva. Pero viceversa como desconociendo aquello de lo que no pude apropiarse, por ejemplo en el transexualismo, en el que el yo no ha podido apropiarse de ese cuerpo y debe modificarlo para estar en consonancia con su representación imaginaria de su sexo, los genitales deben ser transformados, removidos o construidos. El ideal del yo es poderoso y cruel como para establecer que el yo no le es suficiente. El cuerpo es el conjunto de los cuerpos, cada uno permea a los otros, establece relaciones, intercambia, adiciona o pierde elementos, cada uno delimita al otro.
Sigamos con el álgebra además nos ayuda a comprender las relaciones que se tejen entre los cuerpos: el simbólico, el del yo y el del Sujeto, para que exista un cuerpo que sea la articulación de estos tres es necesario agregar las nociones de: 1) relación, 2) simetría, 3) conjunto, 4) la de Uno y 5) Otro. Debemos partir del último punto lo que hace que exista lo Uno es que exista Otro, lo que resulta paradójico es que lo Uno se forma como efecto de lo Otro, no viceversa, como para la constitución del significante si/no es necesario un primer No. Lo Otro es un cuerpo acotado dentro de lo simbólico, es el lenguaje, lo que gesta al Sujeto, lo que instituye una relación que es el criterio que establece las bases sobre las que se vinculan los elementos que los hace incluirse al conjunto o excluirse del mismo. Podríamos decir que se forma como un dominio, como una operación algebraica, como ecuaciones a la vieja manera freudiana: niño-regalo-heces fecales-dinero……. que actúan constituyendo y normando el sistema, el cuerpo, el conjunto, el dominio. Ese cuerpo que se extiende más allá del organismo, más allá de las fronteras de la dermis, que se continua en las eses fecales, en el regalo. El cuerpo es una compleja ecuación discernible a partir de las lógicas que lo constituyen, de la manera en que intervienen las constantes y las variables en la manera que se permite o prohibe que constituyen su ser en el mundo.
Las alucinaciones tienen un plano de existencia, son artificios creados que no carecen de cuerpo; tienen volumen, peso y densidad: existen esos cuerpos sostenidos por quien alucina, tienen un papel a desempeñar en su vida, en su psiquis, son una parte del cuerpo del Sujeto que busca aferrarse al cuerpo simbólico. Las alucinaciones mantienen una relación estrecha con la lógica del delirio, son en términos de del álgebra constantes que buscan establecer criterios de relación entre el sistema, es decir dentro del cuerpo del Sujeto, son parte del cuerpo gracias a un orden riguroso dentro de una lógica profundamente racional. “Los sueños de la razón producen monstruos” escribió Goya mientras pintaba esos monstruos, los locos pierden todo menos la razón.
IV.- Cuerpo como sistema, como conjunto, como campo.
Cuando decimos frases tales como el cuerpo del delito, el cuerpo de la ley, el cuerpo de bomberos, el cuerpo de la idea, ¿de quécuerpo estamos hablando? ¿es el mismo que cuerpo erógeno?, ¿es el mismo que el cuerpo que es producto de la imagen en el espejo? ¿es el simbólico que se extiende generando tiempo y espacio? ¿Es el cuerpo del Sujeto? Se trata de cuerpo como decíamos entendido como de campo al que se inscribe un dominio o se trata simplemente de un uso alusivo. En este caso se tratan varios sentidos, el primero muestra como un elemento en cada sistema puede ser parte de su campo, mientras que ese mismo elemento puede serlo de otro, y que lo que define su pertenencia a un dominio o a otro, no tiene que ver con las características del elemento, sino con criterios exteriores al mismo, que establecen su pertinencia en un dominio o en otro. Siempre un campo o cuerpo se define por los otros campos. En distintos planos, el mas obvio pero no menos importante ya que forma parte del cuerpo, es pertenecer a un cuerpo: de policías, de delincuentes, de feligreses etc. Este cuerpo no solo proyecta identidad, da consistencia. Cada cuerpo en los que nos incluimos genera diferentes clases de contextos, que son esenciales, se trata de relaciones lo que constituyen los parámetros de identidad o pertenencia. Cada palabra tiene diferente significado por el contexto en el que se encuentre, por eso es importante para el hablante establecer esos contextos y ver que modifican en todo a cada elemento.
Por ejemplo: en el conjunto de vertebrados pueden estar el perro y el gato, pero si establezco una conjunto de felinos, estaráen ese conjunto el gato, el león, el tigre etc. Pero no el perro. El criterio es lo que incluye o excluye. En el cuerpo del Sujeto establecido a partir de los significantes que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión tienen un papel muy importante para dar cuenta de la estructura de ese cuerpo. El cuerpo del Sujeto es como el cuerpo de bomberos, o cuerpo del delito, establecido por relaciones entre diferentes elementos que sólo tienen sentido por los criterios que se establecen para pertenecer a ese cuerpo, criterios de carácter inconsciente que deben ser develados, inferidos a partir sus manifestaciones, los síntomas en el caso de las conversiones y los trastornos psicosomáticos que dejan sus depósitos en el organismo.
Por otro lado el cuerpo del Sujeto es un conjunto de operaciones y despliegues en el lenguaje, que tienen un tiempo y espacio simbólico, lógico y físico, como decíamos el cuerpo del Sujeto adquiere la misma densidad que aquello que losostiene, se sumerge en el cuerpo del yo, en donde todos los elementos como cuando hablamos del cuerpo del delito, un elemento dentro de contexto es que adquiere relevancia, fuera de esas relaciones tiene otro papel a desempeñar. Como un libro que pude ser físicamente idéntico o muy parecido a otro libro pero lo distinto por lo escrito en él. El cuerpo en cualquier caso es ese todo: cuerpo de Sujeto, cuerpo simbólico, cuerpo erógeno, cuerpo del yo, cuerpo Real articulados a partir de distintos planos con diferentes tipos de lógicas, como sabemos el todo es más complejo y rico que la suma de sus partes, son también los criterios y lógicas que determinan las relaciones que se establecen entre los distintos elementos como entre los planos, lo que constituyen el cuerpo. Es relevante lo incluido como aquello que queda excluido del sistema, o bien aquello que es execrado. Las heces fecales son cuerpo nos recuerda Freud, y son esenciales en múltiples operaciones simbólicas que determinan nuestros procesos de pensamiento y acción. Las relaciones constituyen al cuerpo además a partir del sentido de sus relaciones, de orden, de la jerarquía, del propósito, de la identidad e integridad del conjunto que lo separa de otros conjuntos, de otros planos, de otros cuerpos. El cuerpo es un dominio de un determinado grupo de elementos que exalta unas relaciones en detrimentos de otras en un momento y lugar, ya que en otro lo destacado y lo sobreestimado cambia, con lo que entendemos que el cuerpo nunca es el mismo. Podemos ver que con el mismo número de elementos las combinaciones posibles son enormes, aunque no infinitas, a partir de una determinación principal a partir de su estructura: psicosis, neurosis o perversión.
De tal suerte que el conjuntoo dominio que llamamos cuerpo puede no aceptar la falta constitutiva que constituye la estructura, por lo que buscarácomplementarse con una prótesis simbólica, con un señuelo (como en la pesca) que funja para atraer y obturar, aunque sea una tarea imposible la falta esencial, llamamos a esa operación frente a la falta, estructuración perversa, que se sostiene con el objeto fetiche, con la construcción de la escena, intentando controlar o rellenar todos los huecos o fracturas, no soportando la inconsistencia estructural. Ese objeto, esa performance es lo que a manera de falo viene a eclipsar la falta, a intentar obturarla, a jugarse como aquello que faltaba, se trata de crear una ficción de un cuerpo completo, que busca cerrar el campo sobre símismo, que en realidad no puede ser cerrado.
Como decíamos: para que exista un cuerpo es necesario otro cuerpo. Siguiendo el ejemplo del párrafo anterior no es posible que exista cuerpo de policía si no le suponemos uno delictivo, un antagónico; esto es, la delincuencia organizada, que es lo que le da cuerpo a Uno y Otro, para que exista Un cuerpo debe haber «el cuerpo del Otro». ¿Es que el Otro tiene cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo que posee el Otro? Es el cuerpo de la palabra, el cuerpo del lenguaje, pero esencialmente el cuerpo simbólico, que paradójicamente aparece como de Otro como la más pura otredad, del que Lacan nos habla en el seminario Aún. En el que nos muestra que un cuerpo siempre es sexuado, erogenizado, repleto de sentido, inscrito, circunscrito y sostenido por el deseo, pero como condición de goce, el órgano nunca se domestica por completo. Pero el cuerpo del Otro es esencialmente el cuerpo extenso, continuo, el que contiene todos los ladrillos y todos los materiales necesarios para delimitar en el un cuerpo asumido, pero en donde permanecen todos los materiales no utilizados. Es paradójicamente lo más ajeno e íntimo.
Lacan nos lleva a pensar sobre ese enigma, ese misterio que es que el cuerpo, cuando nos miramos en el espejo pensamos: ese soy yo, en realidad ni soy yo, ni es mío, el cuerpo, más bien lo habitamoscomo inquilinos, buscamos apropiarnos de el, ya que en realidad no hay nada más extraño al Sujeto que el cuerpo físico, que el soma, ya que su cuerpo es el del lenguaje y más allálo simbólico, se despliega en tiempos y espacios simbólicos, lógicos. El Sujeto requiere representarse, apuntalarse, anidar y para ello busca el sentido de unidad, substancia y volumen que dan el cuerpo del yo, el organismo en su sentido de morada Imaginaria del Sujeto; como superficie que se historiza y erogeniza en lo Simbólico, imagen entrañada en la existencia, palabras que no alcanzan a definirla y no hace más que generar una entropía que en este caso es otra forma de presentarse lo Real del cuerpo, esa condición de goce que tiene lo imposible, lo próximo pero lejano, ese plus que nos impulsa a salir de las comarcas del deseo, que sería eso que se produce del cuerpo Real inatrapadopor éste pero no ignorado.
El cuerpodel Sujeto se encuentra sexuado, pero cabría preguntar ¿quéno? El significante de la diferencia sexual atraviesa el campo que definimos como cuerpo, en prácticamente todos los planos por el significante del falo. Pero en este entrecruzamiento de registros que muestran la simultaneidad de un cuerpo Real, un cuerpo Simbólico y un cuerpo Imaginario, aparece un residuo que como objeto «a» inscribe también al cuerpo. “Llamamos cuerpo, quizáno es más que ese resto que llamamos objeto «a» (Lacan. 1985:14) aunque más bien se ataría del ternario del mismo enlace borromeico de los tres registros, en los tres encontramos en entrecruzamiento de los cuerpos. Pero no abandonemos demasiado rápidamente esa consideración de Lacan de pensar que el cuerpi de alguna manera puede ser pensado como objeto a.
Espero que para estos momentos la idea de “El cuerpo”se nos muestre como compleja, más bien tendríamos que hablar de los cuerpos entrelazados, simultáneos que son el cuerpo del Otro, el cuerpo simbólico, el cuerpo del del Sujeto, el cuerpo del yo, el cuerpo erógeno y el organismo, la substancia, el cuerpo Real, al que debemos agrega el cuerpo como objeto pequeña «a». A partir del reconocimiento del goce transformado en un instrumento de conocimiento de la verdad que requiere de un cuerpo para manifestarse, “El sexo de la mujer no le dice nada, a no ser por intermedio del goce del cuerpo”(Lacan. 1985:15). El goce del cuerpo en tanto límite, en tanto el cuerpo como conjunto de las relaciones en el que el goce es entendido como marca de lo inefable, lo inescrutable, lo imposible, de la locura. Los cuerpos constituidos entonces por el conjunto de operaciones derivadasdel ternario: Real, Simbólico, Imaginario.
Una arqueología del cuerpo nos muestra un conjunto de consideraciones esenciales para la clínica psicoanalítica: del estremecimiento transformado en estructura y del deseo en verdad, del despliegue del principio del placer/displacer, del continente del Simbólico, de lo Imaginario y desde luego del Real.
Cualquier aproximación al Sujeto que no busque ser sustancializada u objetivada debe romper de principio las referencias empíricas con el cuerpo imaginario, ya que lo dimensible, lo cuantificable y lo mensurable puede distribuirse o pertenecer a distintos espacios: físicos, psíquicos, analógicos, fractálicos, cuánticos etc. Son condiciones esenciales en las aproximaciones que nos ayudan en la clínica en la dirección de la cura psicoanalítica.
Para finalizar simplemente quiero recordar que el cuerpo o campo es una estructura que se comporta de manera algebraica por que es posible identificar operaciones que cumplen con las propiedades asociativas, conmutativas y distributivas, en tanto el cuerpo no está cerrado, en el caso del cuerpo asumido del Sujeto y en el cuerpo continuo de lo simbólico y del Otro. Los cuerpos son importantes para el estudio delálgebra puesto que proporcionan la generalización apropiada para las distintas clases de dominios, que son pertinentes para la teoría psicoanalítica, para advertir los despliegues patológicos en la existencia, especialmente en las conversiones como en los trastornos psicosomáticos.
En diferentes planos operan los cuerpos de manera simultánea, articulándose en el ternario Real, Simbólico e Imaginario, con las consideraciones tópicas y cronológicas del mundo empírico, por lo que puede estar en muchos lugares a la vez, en muchos pero no en todos, el cuerpo es: un conjunto de posibilidades acotadas por la lógica de sus determinaciones estructurales. El cuerpo asumido en la forma algebraica, estáen un lugar circunscribiéndose a ese topos del cuerpo simbólico y el cuerpo del Otro.
Con lo que podemos finalizar que no es suficiente con decir que estamos hablando del cuerpo desde la perspectiva psicoanalítica, las posibilidades clínicas se encuentran íntimamente asociadas a una comprensión más amplia del cuerpo, sin embargo es necesario continuar nuestra indagatoria, para saber estrictamente en que plano se encuentra cada uno de los despliegues del Sujeto y/o la persona, de los cuerpos, sus pliegues, sus interacciones.
Bibliografía.
Bataille George El erotismo. Tousquets. Barcelona. 2004
D´Apice Gustavo Daniel. profesor de Teología.
http://es.catholic.net/escritoresactuales/524/1255/articulo.php?id=35760
http://www.almas.com.mx/mx/oraciones-and-vida-de-santo/oraciones/oraciones- de-santos/oracin-de-santo-toms-de-aquino.html
Freud, Sigmund, Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia de la diferencia anatómica entre los sexosVol. XIX, Buenos Aires Amorrortu 1985.
Freud, Sigmund, Tratamiento psíquico tratamiento del alma, Vol. I, Buenos Aires, Amorrortu 1985
Lacan, Jacques, Seminario 20. AUN,Barcelona, Editorial Paidós 1985.
MaríSamdor. La hermana. Ed. Salamandra
Tomas de Aquino, Suma teológica. En: hjg.com.ar/sumat.