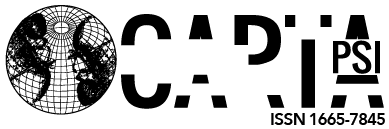Ser Hombre en la imaginación colectiva/Construcciones y deconstrucciones
“Un hombre debe infligir dolor, y soportarlo
En sí, buscar aventuras, pruebas de coraje
Para afirmarse. Lograr poder, riqueza
Y éxito no para sí mismo sino, para otros”
Godelier, 1986
Lilia Pérez Amador.
Las diversas corrientes científicas que han investigado sobre lo que es la masculinidad parecen haber llegado a un escollo importante, que tiene que ver con que no se puede abarcar con este término la generalidad dado que en la práctica, se ha observado que existen muchas masculinidades es decir diversas formas de ser y comportarse virilmente con relación a la época, el momento histórico- social y sobre todo con relación a las mujeres. Estas afirmaciones como podemos ver requieren de un andamiaje, una estructura que nos permita ver cómo se ubican en ella las masculinidades para explicarnos como se han producido a través de la historia las dinámicas de cambio.
Una de las principales corrientes de las cuales se han derivado explicaciones sobre la condición masculina, es la socio-biológica que sustenta, basándose en las diferencias genéticas y neuronales entre hombres y mujeres, lo que se conoce como “el eterno masculino”, el cual de acuerdo con las teorías genéticas y evolutivas de Darwin, explica el comportamiento humano como el resultado de los cambios paulatinos generados por la necesidad de adaptación al ambiente. Por otra parte, estas corriente biologistas sustentan la condición de ser hombre o mujer, basándose en la producción de espermatozoides, en el primer caso, y de óvulos en el segundo.
Desde esta postura observamos, que la socio-biología manifiesta que los hombres estarían en competencia inevitable con las hembras, dado el potencial reproductivo de éstas de modo que en esta coyuntura, la fuerza física y las formas en que esta se conecta con la agresividad masculina, serían los únicos recursos o armas de los hombres, en esta competencia contra las mujeres y de ahí que, sólo los que posean tales atributos lograrían imponerse. Aquí surge la pregunta: ¿Imponerse a qué? ¿En qué se sustenta actualmente esta teoría para hablar de competencia? Porque si pensamos en las nuevas formas de reproducción asistida donde los espermatozoides no tienen nombre en los bancos de semen y por otro lado, la técnica de clonación para este mismo fin a partir de una célula de la madre y sin la necesidad de un espermatozoide (Laurent, 2007), queda claro entonces que no hay competencia, porque sencillamente no hay contendientes sino manifiestamente una exclusión, un borramiento de la masculinidad y no sólo como hombre, sino también como padre genitor. ¿Será acaso que las angustias de los pacientes varones en crisis de identidad y con relación a su lugar ante las mujeres, o con relación a los hijos, tendrá que ver de algún modo con esto?
Si esto es así, me parece que no cabe duda, que a mayor triunfo de la tecnología se van desdibujando las subjetividades y en este punto Laurent (2007) menciona que…“¡Porque la ciencia toca a las madres cuando son ellas las que eligen qué padre quieren para su hijo! O si no, cuando desean, a través de la ciencia, que no haya ningún padre conocido. Y también a través de ficciones legales o de dispositivos cada vez más complicados que permiten, por la fecundación asistida, tener varios padres. Se toma el óvulo de una mujer, se lo implanta en el vientre de otra… Todo se complica, y ya nada aparece como seguro».
Lo que el autor parece decirnos, es que si ha existido siempre una duda razonable de la paternidad en tanto biológica, con los adelantos de la tecnología sencillamente se multiplica la duda y abarca ya no sólo al padre sino también a la madre.
Ahora bien, siguiendo con lo paradójico de las diversas conceptualizaciones acerca de la masculinidad, podemos decir que un exponente contemporáneo de la postura biologista que parece predominar dentro de la antropología, es Gilmore (1994) quien considera que los atributos genéticos de uno y otro sexo, son elementos de utilidad social en tanto diferentes y complementarios por lo que para este autor, la virilidad sería entonces un instrumento construido biológicamente, cuyo propósito cultural sería la perpetuación social, “…para perdurar, todas las sociedades se enfrentan a dos requisitos básicos y formales: la producción y la reproducción, es decir, la economía y el renacer” (…) “Por razones anatómicas u otras, en la mayoría de las sociedades las mujeres se responsabilizan de la reproducción y los varones de la producción (y defensa)”. Gilmore (1994; 19)
Como podemos ver, Gilmore aún siendo un estudioso contemporáneo, no deja de asignar los lugares de hombres y mujeres de acuerdo con la funcionalidad de los recursos anatómicos, sin tomar en cuenta las influencias culturales, ideológicas y personales de los individuos porque si hablamos de adaptación al ambiente, de lucha y defensa contra los percances de la vida, no son a mi juicio, los más fuertes los que sobreviven sino los más astutos y esta capacidad no es privativa de uno u otro sexo.
Es factible decir que por este tipo de posturas teóricas reduccionistas, por así decirlo, fue que el feminismo académico anglosajón ya desde los setentas, había manifestado su rechazo al concepto biologista para definir las diferencias, y justificar la hegemonía “natural” de los hombres sobre las mujeres, argumentando que lo imaginario de la virilidad y por lo tanto de la feminidad, no se construye con base a los atributos naturales o genitales del cuerpo, sino que este cuerpo viril o femenino es construido y sobre valorado o devaluado, a partir de la interiorización de un imaginario pudiéramos decir, consensuado por los mismos hombres, por lo que éstos van a producir y recrear este imaginario de manera más o menos activa, y aquí añadimos de acuerdo con esta corriente, con márgenes de maniobra ciertamente estrechos, desde el momento es que esta fuerza física humana es enteramente menor que la de algunas especies animales y con relación por otra parte, a la fuerza de la naturaleza, si pensamos en los desastres naturales.
Es importante subrayar que aún con estas objeciones del feminismo académico y del psicoanálisis por supuesto, las teorías de un gen, carácter o atributo per se masculino y especialmente sobrevalorado sobre lo femenino, ha continuado sustentándose hasta nuestros días, por lo que un autor más reciente Marqués J.(1997), plantea que el proceso de socialización que tiene lugar luego de la constatación de la anatomía, juega un papel básico en la instauración de la masculinidad en los individuos particulares, y desde esta perspectiva aduce que con la socialización, se trata de fomentarle a los hombres algunos comportamientos, reprimiéndoles otros para que de esta manera se les pueda crear y afirmar, ciertas convicciones de lo que significa ser varón.
Para este autor entonces, el núcleo de la construcción social del varón radica en que durante este proceso se tenga un aprendizaje tácito e irrevocable, condicionado por el consenso social del mundo de sus iguales en tanto importantes y en este sentido el autor aduce que: “Ser varón en la sociedad patriarcal, es ser importante. Este atributo se presenta con un doble sentido: por una parte, muy evidente, ser varón es ser importante porque las mujeres no lo son; en otro aspecto, ser varón es ser muy importante porque comunica con lo importante, ya que todo lo importante es definido como masculino” Marqués, J. (1997;19) A nuestro juicio, Marqués, sustenta sus afirmaciones más en juicios de valor, que en hechos reales y observables si pensamos en que en la constitución de la subjetividad, los proceso imaginarios juegan un papel secundario, ya que no son la causa sino más bien un efecto de re-presentación o resonancia de los significantes particulares que marcan a los sujetos en la construcción de su identidad.
Gutmann M. (2005) en su libro “Ser hombre en la ciudad de México ; ni macho ni mandilón”, explica: que los hombres de este milenio se encuentra viviendo entre una especie de dos conciencias con relación a su masculinidad en el sentido de que actúan de una manera aprendida intergeracionalmente y por otra parte parecen obedecer igualmente a otra forma de ser un tanto teórica y heredada del momento social en que se desenvuelven, y es así que citando a Gramsci (1981) nos dice “Casi se podría decir que él tiene dos conciencias teóricas (o una conciencia contradictoria): una implícita en su actividad y que en realidad lo une con todos sus compañeros trabajadores en la transformación práctica del mundo real; y otra, superficialmente explícita o verbal, que ha heredado del pasado y ha absorbido sin discriminación alguna”(Gutmann 2005; 84) Con lo que el autor nos dice nos hace recordar a propósito de este agrupamiento tácito y legendario entre hombres, que las mujeres de hoy parecen copiar exigiendo su derecho a departir algunos días de la semana exclusivamente con sus amigas, un dato curioso que solemos observar a menudo en reuniones y fiestas en las que se asiste en pareja, acá en el noroeste del país, en la Cd. De Saltillo, Coahuila , que consiste en que una vez que llegan a la reunión automáticamente se aglutinan los señores para conversar entre ellos en una esquina separándose de sus mujeres, como si acaso ahí pudieran reforzarse entre iguales para después ya cargadas las baterías, pudieran re-integrarse con el grupo de mujeres que se ha reunido en la otra esquina expectantes unas, resignadas otras, por esta conducta de sus hombres que suelen bautizar como “El club de tobi” Esto de reintegrarse con las mujeres en ocasiones no ocurre, simplemente durante toda la velada se mantienen así separados los grupos y en algún momento si es ella quien busca a su pareja para irse de la fiesta, es recibida con un velado “huuu” dirigido al susodicho marido o novio en tanto que si es él quien se acerca al grupo de damas requiriendo a su novia o esposa, las miradas de entendimiento entre ellas es la señal para que ella se prepare para atender su demanda de inmediato. Podemos observar entonces como de manera simbólica el mensaje en el primer caso podría ser: “ya te llevan mandilón” y en el segundo quizás: “aguas ahí viene tu jefe” que si bien pudiera darse esta condición urbana y sus concomitantes sociales a manera de broma o guasa, también no debemos olvidar lo que Freud nos dice en su artículo de 1905 sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, “Detrás de la broma la verdad se asoma”
Como podemos observar entonces, de manera teórica o bien socialmente práctica pese a que son muchas y muy variadas las versiones acerca de lo que significa la masculinidad, observamos como en diferentes ambientes algunos emblemas se sostienen con relación a la forma de relacionarse con las mujeres, aún en estos tiempos de posmodernidad sin embargo, también estamos conscientes que no hay un modelo universal y permanente de la masculinidad que sea válido para cualquier espacio o para cualquier momento, y de ahí que Kimmel sostiene que: “La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una esencia interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros componentes biológicos y en cambio es creada en la cultura, (Aquí añadiríamos, con los significantes de cada historia de vida en particular) y de ahí que virilidad significa cosas diferentes en diferentes épocas para diferentes personas» Kimmel, M. (1997; 49)
Ahora bien con estos antecedentes podemos decir que a pesar de que sabemos que efectivamente existen múltiples y muy variadas masculinidades, de cualquier forma nos parece relevante marcar las constantes que aparecen en la gran diversidad de teorías tanto sociales como antropológicas y psicológicas, que se han producido desde entonces con relación a este concepto, las cuales podemos catalogar en cuatro rubros principales que se distinguen expeditamente en cuanto a su juicio, aunque a menudo se combinan en la práctica.
El tipo Esencialista: Su rasgo se basa en la definición de ser hombre de manera concreta, Ej. Fuerza, capacidad, razonamiento objetivo, etc. Este enfoque como podemos observar, pertenece a las teorías biológicas entre ellas la genética y la neurología que describen la masculinidad como habíamos dicho, a partir de elementos naturales per se.
El Arquetipo Etnográfico: Detalla el patrón de vida de los hombres en una cultura dada, distinguiendo el valor y la fuerza en las guerras, suposición que en diversos estudios antropológicos y sociológicos aparece como un modelo básico de masculinidad. Como podemos ver este enfoque se basa en la observación de signos comunes pero: ¿Qué tan comunes? Nos cuestionamos, sobre todo, si pensamos en otros escenarios de poder donde también las mujeres exhiben valor y fuerza.
El Paradigma Normativo: Al referirse a la norma, tiene que ver con lo que los hombres debieran ser de acuerdo a la emulación de modelos generalmente auspiciados por los medios masivos de comunicación, el cine y la televisión entre otros. Aquí el problema como podemos ver, es el componente imaginario en que descansa esta teoría, por lo que si ser hombre consiste en ser como el galán del cine de la época o el luchador de moda, entonces muchos hombres no darían la talla.
Tenemos por último, el enfoque semiótico , que más que tomar en cuenta la personalidad, define la masculinidad mediante un sistema de diferencias simbólicas en que se contrastan los lugares masculino y femenino y en donde masculinidad es definida como no –feminidad y viceversa. Es importante señalar que este enfoque sigue la fórmula de la lingüística estructural, donde los elementos del discurso son definidos por sus diferencias entre sí, siendo utilizado extensamente en los análisis culturales feministas y post – estructuralistas de género así como, en el psicoanálisis post/ freudiano.
En el enfoque semiótico la masculinidad es el lugar de autoridad simbólica cuyo estandarte el falo, (Lacan, 1973) tiene un representante imaginario que es el pene el cual anatómicamente corresponde al hombre y por tanto el significante hombre es el que porta el pene/ presencia/ /falo/poder, en tanto que la feminidad es definida simbólicamente por la carencia o la falta de este significante.
Es importante señalar que esta definición de masculinidad ha sido muy efectiva en el análisis cultural, dado que escapa de la arbitrariedad del esencialismo, y de las pautas de la normatividad no obstante, ha recibido infinidad de críticas y algunas en contra, declaran que está limitada en su visión ya que para abarcar la amplia gama de tópicos acerca de la masculinidad, se requiere también de otras formas de expresar las relaciones es decir, los lugares con correspondencia de género en la producción y en el consumo, lugares en instituciones y en ambientes naturales o construidos como las luchas sociales y militares u otros escenarios de poder, ya que, ninguna masculinidad surge, fuera de un sistema de relaciones de género.
En este sentido entonces, podemos afirmar que requerimos un modelo o un método que nos defina la estructura de género masculino con por lo menos tres dimensiones o aristas en que se sustenten las diferencias, relacionadas a la manera en que los hombres y mujeres se relacionan vinculados a:
- a) El poder social/ cuyo eje principal es la subordinación femenina y la hegemonía masculina denominado Patriarcado.
- b) La producción/ legítimamente asignada al hombre por el sistema capitalista, que preserva la división sexual del trabajo con mayores sueldos para los varones y la acumulación de la riqueza por parte de estos. De esta forma, podemos decir que no es un accidente estadístico, sino parte de la construcción social de la masculinidad, que sean hombres y no mujeres quienes controlan las principales corporaciones y las grandes fortunas privadas. Connell (1987).
- c) El vínculo emocional: La expresión del amor, los impases del deseo y el goce sexual, es claramente diferente para hombres y mujeres, (Laurent (2006)
Ahora bien, es evidente que dentro de la corriente psicoanalítica, aún cuando existen también diferencias en las posturas teóricas con relación a cómo se hace un hombre, todas convergen en hundir sus raíces en el entramado edípico freudiano, orientado a la identificación con el padre o quien ocupe este rol imaginario y simbólico, planteando la feminización inicial del varón, continente del que habrá de desprenderse no sin avatares para acceder a la masculinidad dado que como sabemos, si toda identificación se lleva a cabo a través de la introyección simbólica de objetos libidinizados del Otro, esto, necesariamente va a producir la dimensión fantasmática de dichos objetos lo que nos plantea el carácter altamente conflictivo de la constitución de la sexualidad masculina y de ahí que como nos dice Silva Bleichmar “Ser como el padre, en tanto sujeto sexuado, portador de un pene capaz de proporcionar el goce no solo auto erótico- masturbatorio del niño sino del objeto, se propone como una cuestión más compleja” Bleichmar Silvia ( 2004:35)
Como se ha venido afirmando entonces, efectivamente en la construcción de la subjetividad tanto masculina como femenina, los niños y niñas interiorizan el ideal social de los padres con relación a los emblemas de ser hombre o mujer, por lo que en el caso de los varones, este ideal masculino de ser una entidad de trabajo al menos de manera imaginaria, se introyecta incluso como rasgo de carácter natural a su género masculino, visto como capacidad de rivalizar, de imponerse a otro, de individualismo y egoísmo (Burin y Meler 2002). Por otra parte, en el proceso de identificación de los niños, a diferencia de las niñas, éste paso aun cuando puede apoyarse en una íntima cercanía afectiva con el padre como ocurre con las mujercitas, este lazo afectuoso con el padre tiende a romperse y por otra parte, los varoncitos con quien si establecen un lazo afectivo íntimo y cercano es con la madre, y de ahí que pueda decirse que la masculinidad se define tanto en forma positiva (acercamiento) como negativa (alejamiento) dado que si los procesos de identificación masculina se basan en la diferenciación con el otro, esta diferenciación, alejamiento, se dará justamente y en primera instancia con el padre y posteriormente con la madre. En este punto es que las autoras, asientan la negación de la relación afectiva con intimidad en el contacto físico y los elementos universales del rol masculino, tan conocidos (no palabras) en las relaciones sociales y afectivas entre los sexos.
Aquí surge la pregunta si las autoras está hablando de los rasgos de una postura obsesiva que predomina en los hombres o de una generalidad masculina per se, porque bien sabemos quienes trabajamos la clínica psicoanalítica que existen varones que para nada corresponden a esta negación afectiva en tanto hombres y en cambio existen mujeres que si se posicionan justamente en esta coyuntura y no por ello dejan de ser mujeres, y de ahí que nos parece que Burin, toma más en cuenta los efectos del semblante es decir lo imaginario, más que lo simbólico del género con relación a la expresión de afectos.
Ahora bien, de referirnos a los procesos afectivos de algunos varones, en este punto habría que volver sobre lo que Freud (1924) nos dice acerca de que el varoncito deberá desprenderse de la ternura materna necesariamente si lo que desea es acceder a otra mujer ( recordando los efectos del fantasma del lazo incestuoso materno), pero también del lazo afectivo con el padre para construir su masculinidad (de otra manera quedaría en postura femenina) a través de la resolución del Edipo basado en la angustia de castración, angustia que le acompañará toda su vida con la zozobra de que deberá cuidarse para no perder sus bienes, su trabajo sus posesiones, su virilidad, etc. ¿Acaso aquí se incluya también la falta de palabras , que menciona Burin? Pensamos que más que faltarles a los hombres las palabras, las atesoran, las cuidan y no quieren perderlas, no quieren soltar algo que no pueden sostener y que consideran “palabras de hombre”. Y aquí nos preguntamos si por ello Lacan (1973) menciona cierta orfandad, en la que queda el varón queda anclado para acceder a la masculinidad dado que el lazo incestuoso con el padre y la madre, deben romperse en tanto que del lado de la mujer el lazo incestuoso paterno se sostiene y de ahí que la resolución del Edipo femenino, Freud (1924) sea justamente incompleto.
Ya Freud en 1923, había sustentado la hipótesis de que la sexualidad masculina respondía a una evolución natural, lineal y sin aparentes obstáculos, en la medida en que el varón conservaba la zona y el objeto de la sexualidad infantil y que la interdicción paterna en el interior del complejo de Edipo abría la elección de objeto heterosexual, al renunciar a la madre bajo la amenaza de castración sin embargo, aportes más recientes nos hablan de que no es tan sencilla esta resolución exitosa del Edipo en los varones, ya que se suscitan múltiples avatares en la constitución de esta virilidad, que implican el entrecruzamiento de aspectos pulsionales y de identificación y de igual manera, representaciones sociales y relaciones de poder que las matizan (Blestcher, 2002).
En la clínica, es verdad que se suele apreciar en los discursos que circulan en los análisis y en las consultas de muchos pacientes varones, una serie de modificaciones en las representaciones de género y en el modo como éstas inciden, en ocasiones de forma traumática, originando malestares y conflictos. Como sabemos las antiguas representaciones sociales dominantes en el modelo patriarcal, evidencian su fractura y esto determina la aparición de síntomas específicos en las subjetividades masculinas, manifestados como vulnerabilidad, incertidumbre, angustia y desorientación en torno al reposicionamiento en los roles, que conllevan procesos de des- identificación con los ideales y enunciados constitutivos del yo y de la estima de sí mismos. En este sentido es que el autor habla de un “desfonde de la masculinidad,” al sustentar que en nuestras sociedades posmodernas, los emblemas de ser hombre, se hallan en permanente mutación, lo que ha desbaratado y puesto en tela de juicio los antiguos sentidos y significados de la masculinidad, dando por resultado el que estos sentidos se tambaleen, ya que por ejemplo un hombre como pareja, ya no es exclusivo de una mujer, como tampoco es ya el único proveedor económico y este punto aclara, que en la actualidad se emplea más a mujeres que a hombres en las distintas profesiones, al menos en su país, Argentina.
Por otra parte nos dice el autor, el hombre hoy día como padre, tampoco es esencial ya que este lugar , al menos en lo imaginario, puede ocuparlo cualquier pareja o pariente masculino de la madre; como divorciado es común que regrese a casa de los padres, dándose un choque entre independencia y dependencia como hijo de familia y como amante. Por otra parte, el autor considera que hoy día ya son muy pocas las mujeres que permanecen en una relación estable y duradera con un hombre cuyo desarrollo profesional y personal, esté por debajo del que ellas poseen. En una palabra, nos dice, el hombre está en arenas lodosas desde que las mujeres han tomado la delantera y ya no los necesitan.
A criterio personal puedo decir, no estoy de acuerdo con esta postura que considero radical en el autor con relación a que las mujeres no aguantan una relación con un hombre de menor valía social o económica que ellas y por otra parte, que es una realidad que las mujeres ya no necesitan de los hombres, ya que nos parece que esta observación generalizada, obedece más bien a una particularidad social quizás matizada por su entorno cultural sudamericano, porque en nuestro país México y propiamente en el Estado de Coahuila, más bien se observa lo contrario es decir, que es común encontrar mujeres que se relacionan e incluso se casan con hombres de menor grado académico o social o bien, sin instrucción universitaria en tanto que ellas si la tienen y por otra parte, habitualmente acuden a consulta mujeres solas que se deprimen por no encontrar una pareja que las acepte sin asustarse con sus éxitos académicos y laborales. Ahora bien, en efecto, reconocemos que hoy día los sentidos, significados y emblemas de la masculinidad quizás estén en frenética permuta como nos dice el autor, pero también sabemos que toda mudanza aun siendo caótica y generadora de una devastación, finalmente constituye una crisis y por tanto un cambio.
En la actualidad posmoderna, indudablemente coexisten una multiplicidad de definiciones sobre masculinidad con sus signos, significados, significantes y emblemas muy particulares pero es un hecho que coinciden en que ya no descansan sus bases sobre un único perfil, el patriarcado, como era usual en décadas anteriores por lo que es indudable que estamos ante un contexto histórico-social en transición sin embargo, pudiéramos decir que es primordial distinguir los aspectos sólidos de la constitución psíquica, de aquellos otros que se hallan sometidos a modificaciones sociales, cuyo marca en cada sujeto en cuestión, es claramente identificable.
En este sentido podemos referirnos efectivamente, de acuerdo con Blestcher (2002) a un emblema básico del ser hombre que tiene que ver con su papel de proveedor es decir, el ser sostén económico de la familia que ahora, dada la incursión laboral profesional cada vez más frecuente de las mujeres, ya no se sostiene como privativo a su deber ser hombre y por otra parte, si además como varones, en su búsqueda de emblemas identificatorios se ven sostenidos por identidades precarias (en aquellos casos donde el padre o sustitutos imaginarios de éste están ausentes, como en los casos de inmigración masiva de estos genitores a países de mayor desarrollo) podemos imaginar la angustia de estos hombres de ver tambalear la importancia de sí mismos, y quizás también podríamos explicarnos el por qué en algunas circunstancias entran en colapso narcisista, Blestcher (2002) lo cual constituye un atentado a su masculinidad, y de ahí que no es inusual escuchar expresiones que recogen la impresión de ser poco hombres, o de dudar de su hombría y en este sentido el miedo de quedar sometido a otros incluso, paradójicamente, a otros hombres, por ejemplo en el mercado laboral.
Es factible entonces reconocer que muchas de las angustias que se registran en los análisis de varones, corresponden a la presencia de fantasías y en ocasiones prácticas homosexuales en la infancia o pubertad, acompañadas de intenso padecimiento psíquico que sin embargo, habría que comprenderlos más como un síntoma de desorientación que un deseo por sí mismo, dado el complejo entrecruzamiento de los cambios en las condiciones sociales y los ideales que estos comportan, y que llevan a la desarticulación o desfonde Blestcher (2002) de enunciados sobre los cuales la masculinidad se ha construido.
En este apartado quisiera apuntar que de igual manera, se observa en la clínica psicoanalítica, a mujeres jóvenes y no tan jóvenes que entran también en colapso o síncope narcisista justamente al encontrarse con que “ya no hay hombres” sino contendientes inseguros que las perciben o bien peligrosas, cuando no inalcanzables, pero el caso es que ya no se sostienen como pareja y en este punto cabe la pregunta de si esto tendrá que ver con que algunas mujeres viran hacia otras mujeres como objeto de amor y deseo sexual sin tener ninguna estructura homosexual, por lo que: ¿Acaso podríamos hablar quizás de lesbianismo como síntoma de la época? Valdría la pena investigarlo.
Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa: La masculinidad ; si bien es cierto como lo afirman diversos autores y lo he constatado en algunos casos de pacientes varones, que los cambios sociales pudieran evocar en algún sentido que como hombres se sintieran castrados o incluso feminizados, por otra parte no debemos olvidar que en la constitución del género masculino existe una cierta paradoja constitutiva y no producida por los cambios sociales, con relación a la sexualidad misma, que puede ser definida, Bleichmar (2004),como una búsqueda frustrada de apropiación de la masculinidad a partir de la introyección de un atributo genital de otro hombre: el padre. En este sentido entonces y, conociendo la necesidad de este aspecto fundamental de la identificación al otro masculino sustentado por la paradoja de ocupar un lugar pasivo ante el otro, que le permita a un varón apropiarse de los atributos que habiliten el acceso a una posición sexuada masculina, sabemos que todavía en algunos grupos sociales se mantienen ciertos modos iniciáticos que si no constituyen especialmente un ritual, si mantienen la estructura de un mito y un ejemplo lo encontramos en nuestra cultura latina, donde existe la costumbre aún frecuente de que el padre lleve a su hijo imberbe, al encuentro con una prostituta muy preocupado por su desempeño sexual, lo que en algunos casos verdaderamente tal desempeño, viene a constituir una prueba de la virilidad o potencia sexual del padre, algo así como un “de tal palo, tal astilla”
En este sentido es viable entender que en toda civilización, existan ritos de transmisión de la masculinidad o de feminidad, de acuerdo a la idiosincrasia particular de cada cultura o grupo social, como nos lo hace ver Gilbert (1982) con su estudio antropológico acerca de Los Sambias , de Nueva Guinea, de quienes dice que los varones de esta tribu, en el ideal de alcanzar la pureza masculina toda su vida se ven enfrentados a durísimas tareas cuyo logro les permite el acceso a la virilidad, ya que están convencidos de que ésta no es natural sino que tiene que armarse o construirse y de ahí que a sus púberes los someten a una inducción, pudiéramos decir, dolorosa de la virilidad en una secuencia de ritos de transición, como el propinarles palizas con el objetivo de sacudirles todo lo que la leche materna les improntó en sus cuerpos, e inducirlos a una fase de felatio con hombres mayores, con el fin de que asimilen y más bien literalmente traguen, lo que de virilidad contiene esta “leche” ahora masculina.
Con relación a estas tribus de Nueva Guinea, Gilmore (1994), nos dice que algo que distingue a los Sambias de otras tribus, es justamente esta fase de homosexualidad ritualizada como factor de iniciación a la masculinidad en un protocolo, como habíamos dicho, en el que obligan a los púberes a practicar felatio con un adulto y cuyo objetivo no es el placer propiamente sino el que traguen o asimilen su semen con la fantasía de que este adulto, generalmente un pariente cercano, en este acto – ritual, proporcionará la sustancia de una creciente masculinidad pues de lo contrario, no se desarrollará en el cuerpo del chico con la musculatura viril necesaria y distintiva de un cuerpo de hombre.
Para los Sambias, terminada la fase de iniciación y acceso a lo masculino a través de esta modalidad homosexual, se espera que el niño se desarrolle como es debido y en el futuro se case y tenga hijos, de modo que como mencionamos esta forma singular de acceder a la masculinidad vía la asimilación de la leche paterna (semen) que viene a sustituir la leche materna, es para esta tribu su rito de iniciación y ascenso a la virilidad en los sujetos hombres, en donde si uno de estos chicos se transforma en homosexual, para ellos la génesis de esta postura se forja desde otro orden, acaso porque el chico no se sacudió la leche materna por más palizas y pruebas de valentía que le impusieron y no justamente por tragar el semen ( leche virilizante) de un adulto hombre.
Ahora bien, considerando nuestra cultura occidental donde aún se piensa a nivel de las comunidades que la masculinidad es adquirida literalmente por identificación imaginaria a los atributos que el niño incorpora o hereda del padre, vemos como en esta apropiación imaginaria del rol masculino, el varoncito hereda tácitamente un mito confirmando como habíamos dicho el “de tal palo , tal astilla “ y que tiene que ver con la ecuación lineal pene-varón, en donde el pene se relaciona con el falo y a éste con el poder físico, económico, etc.
Desde esta perspectiva cualquier coto o signo de riqueza en el sentido de posesiones lleva sí, no a todos, a la mayoría de los hombres, a mal interpretar esta potencia fálica homologándolo a la peniana y de ahí que se susciten malentendidos de todo tipo, tanto entre hombres, de quienes conocemos la usual conducta de mirarse entre sí en el orinal de los baños públicos, aunque no sabemos si siempre se trate de comparar la potencia fálica/peniana o por otros motivos, pero el caso es que al parecer muchos hombres acostumbran a comparar el tamaño de su órgano peniano, relacionándolo con el éxito en su relación con las mujeres, malentendido por el cual el hombre común sufre asombrosas decepciones, ya que por otra parte parece ser una cuestión trascendental que el vulgo publicitario explota con temas como “el tamaño sí importa o, no importa , etc.
Ahora bien, un mito clásico de este poder fálico /peniano es el de asumir que ante el malestar femenino como cólicos menstruales, depresiones, angustia, tristeza, etc., ellos deben responderle a su amada, dándole justamente lo que como hombres tienen, su potencia fálica – peniana, que siendo fuente de poder, placer y energía, bastaría con realizar el coito para que de inmediato cesen todos los malestares de ella. Craso error y sin embargo muy difundido y que suele traducirse en la queja de muchas mujeres, quienes dolidas expresan con gran desilusión “lo único que les interesa a ellos es eso” y de ahí que diversos autores coincidan en apuntar que esto es así, desde el momento en que el objetivo para el hombre en la sexualidad es el orgasmo, Verhaeghe (2001) en tanto que para la mujer, la cópula es más bien un medio para alcanzar otra cosa, la de reforzar, instalar o formalizar una relación de amor y de ahí también que, como lo hemos observado en la clínica con parejas, la queja común de los señores, es percatarse de que una vez que se solidifica la relación en matrimonio y se logran los hijos o quizás antes, el deseo, el apetito sexual de la mujer declina o desaparece.
Y aquí nos surge la pregunta: ¿Será tan lineal y directa esta declinación sexual en la mujer tras haber logrado el objetivo de amarrar a un hombre, o más bien se relaciona con los goces disimiles entre los géneros, que ni uno ni otro acepta? Creemos que la respuesta descansa en la segunda opción y fue justamente uno de los objetivos de este trabajo corroborarlo.
Ahora bien es un hecho visible que en los tiempos sociales que nos atraviesan, los hombres también han cambiado, ampliando su goce a un más allá de la potencia fálico/peniana, se trata de las nuevas masculinidades, donde el acceso a una imagen más amplia de lo que significa ser hombre, ahora abarca el rol paterno, que décadas atrás se reducía tan sólo al papel de procreador biológico y proveedor económico y en este sentido Gutman, nos dice: “Muchas de las imágenes que los antropólogos han ido creando sobre los hombres mexicanos de la clase trabajadora están equivocadas y son dañinas. Por ejemplo, mientras que el ‘hombre mexicano típico’ era representado a menudo como un macho mujeriego y bebedor, esa imagen pasaba por alto, en gran medida, las actividades relacionadas con la paternidad en la vida de millones de hombres mexicanos” Gutman (2005; 2), hecho que como sabemos hoy día es usual y cotidianamente evidente y no necesariamente un factor emergente como lo denunció la película Kramer vs. Kramer en los setentas.
Por su parte Viveros (2003), en su artículo «Perspectivas latinoamericanas actuales sobre la masculinidad» centra su trabajo en los diferentes enfoques que atraviesan los estudios sobre la masculinidad, poniendo el acento en las diversidades de acuerdo a la cultura y sobre todo con relación al otro de la diversidad sexual y en esto, estamos enteramente de acuerdo con la autora ya que hablar de la condición masculina, es hablar de estos cambios a los que hemos hecho referencia y que no sólo atraviesan las relaciones con las mujeres, signadas por el erotismo, la sexualidad, la violencia, el amor y el poder en estos ámbitos sino que, deben ser vistas a través de las crisis tanto sociales, como las que han incidido en la subjetividad de los individuos, las cuales han repercutido a su vez, sobre la condición masculina por lo que ahora debemos tomar en cuenta otros elementos además de la paternidad, como son, la homosexualidad y las nuevas formas que ha tomado la familia.
En concordancia con Gutman (2005) y Viveros (2003) podemos decir que efectivamente en nuestro país, México, cada vez son más los hombres que desde la perspectiva de la paternidad, expresan y experimentan emociones que los ubican del lado de los sentimientos antes difíciles de exhibir socialmente entre varones, y no se diga cuando el hijo-a nace, o en sus primeros intercambios con el bebe, campo antes exclusivo de las madres, ahora son ellos quienes prácticamente crían y cargan a sus vástagos y aun cuando todavía en nuestro sistema laboral no se dan licencias por paternaje en los primeros tres meses del bebe, algunos de estos varones hacen coincidir sus vacaciones para disfrutar la llegada y crianza temprana de sus hijos. De igual manera los vemos en las juntas y festividades escolares y no es inusual ahora, que acuda el padre cuando se les cita para la primera entrevista, con el psicoterapeuta y/o psicoanalista, cuando se trata de un menor por el que consultan.
Es también un fenómeno actual que en muchas de las angustias desbordantes de la época, por las que los hombres solicitan consultas de urgencia, se trate de padres devastados emotivamente que se encuentran en proceso de divorcio, viéndose enfrentados con las impunidades de la ley que en nuestro Estado coahuilense, protege a las mujeres otorgándoles automáticamente la guarda y custodia de los hijos engendrados dentro del matrimonio, en tanto a ellos los dejan sin la posibilidad de continuar el paternaje con éstos, a causa de los boicoteos en las visitas programadas por el juez o la autoridad correspondiente y de ahí que, la depresión consecuente es evidente y se registra en ellos la misma angustia desbordada y desorganización emotiva, Pérez, L. (2008) a punto de una locura histérica, Maleval (2002) que suele encontrarse en muchas madres cuando se enfrentan a la dolorosa perspectiva de perder por alguna razón a sus hijos.
Es importante destacar en este punto, que incluso hombres que a sí mismos se consideraban “Machos” cuando ocurre que la madre es quien se separa de los hijos por conflicto o defunción, en muchas ocasiones son ellos quienes dejando atrás su rol machista, pendenciero y mujeriego, independientemente de la edad, asumen el rol materno/paterno en muchas áreas con su prole, descubriendo un acercamiento afectivo con estos, que no habían experimentado antes y que ahora viven como una experiencia enriquecedora.
Es evidente entonces que si la forma de ser mujer ahora, ha cambiado sustancialmente tanto en los usos como en las costumbres, el desempeño del rol de hombre también se ha transformado a favor de actitudes que antes se pensaba que sólo pertenecía a las mujeres, como la sensibilidad, la expresión de los afectos, la afectividad hacia los hijos, la exposición de sentimientos tiernos y cálidos con la gente que aman, todo lo cual no cambia ni un ápice su concepto de virilidad y ha permitido que como padres ahora sí, brinden a sus hijos un sustento mas allá de lo económico y moral posicionándose en esto más allá del falo Lacan (1973) en la visualización y descubrimiento de un goce más abarcativo y altruista y con relación al otro.
En este específico punto nos parece, es importante subrayar no obstante que esta nueva postura masculina con relación a ser padre, pudiera estar relacionada con el lugar que ahora tienen los hombres ante las mujeres de la postmodernidad Sinatra (2003) quienes ahora, como hemos apuntado más arriba, no sólo han incursionado en los ámbitos que años atrás solo eran exclusivamente para hombres, sino que además y por otro lado tal triunfo de las mujeres, parece haber arrasado con el éxito netamente masculino, cuestión evidenciada sobre todo en espacios pertenecientes al mercado ejecutivo-profesional, donde el autor nos dice: “…la sola mostración de las llaves del departamento o del auto (que ellas poseen) puede intimidarlo. Blandir estas llaves, toma el valor de una amenaza a la posición de este “pequeño hombre” llaves que a su vez devienen un nuevo emblema de su condición de “nuevas propietarias” (trasmutado ahora en emblema femenino)” Sinatra (1993; 32)
De acuerdo con el autor entonces podemos suponer que ¿La posición masculina demeritada ante la posición femenina en la actualidad, es una de las razones por lo que al desvanecerse el hombre está surgiendo el padre? Y, yendo un poco más allá en esta conjetura, ¿De igual manera será que al surgir la mujer, la madre se desvanece? Me parece un punto interesante que valdría la pena indagar más a fondo mediante otra investigación, dado que ahora finalmente se reconoce que existen madres que para nada corresponden a la noción dogmática y ancestral sostenida socialmente en la que se asegura que el concepto madre es igual a ángel benefactor.
BIBLIOGRAFIA
- Badinter, E. (1993). X, Y La Identidad Masculina. Madrid: Alianza
- (1999). La identidad sexual: entre la sexualidad, el sexo y el género. Revista de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (25),
- Bleichmar, Silvia (2006). Paradojas de la sexualidad Masculina. Argentina: Paidós.
- Blestcher Facundo “Los modos de la constitución sexual masculina: avatares y destinos de una identidad en tránsito” Espacios Temáticos, 2002, Psicomundo.com
- Burin, M y Meler, I. (2002). Varones: género y subjetividad masculina. Argentina: Paidós.
- Dio Bleichmar, E. (2005). Del Sexo al Género. Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados No. 18 , 1.
- Freud S. (1905) “El chiste y su relación con lo inconsciente” Vol. VIII Obras Completas Amorrourtu Editores. 1991
- Freud S ( 1923) La Organización Genital Infantil , en Obras Completas Vol. XIX; Amorrourtu Editores 1991
- Freud S. (1924) El Sepultamiento del complejo de Edipo En Obras Completas. Vol. XIX. Amorrourtu Editores 1991
- S. (1925) Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. En Obras Completas. Vol. XIX. Amorrourtu
- Laurent, E. (2007). Sobre la disparidad en el amor. En Ovidio revista de psicoanálisis y Cultura. Año 1, febrero
- Gilbert, Herdt (1982). Rituals of Manhood: Male Initiation in Papua New Guinea .
- (1994).”Hacerse hombre; concepciones culturales de la masculinidad, “Paidós”.
- Godelier, M. (1986). La producción de grandes hombres. Poder y dominación masculina entre los Baruya Cap. I , Madrid.
- Gutman, M. (2002). Ser hombre en la Ciudad de México; ni macho ni mandilón. El Colegio de México.
- Inda Norberto. «Género Masculino, Número Singular» Paidos Arg. 1944
- Kimmel, M. (2001). Replanteando la masculinidad; nuevas direcciones en investigación. En Gaceta de Antropología. No. 17 .UNAM
- Marqués, V. (1997). Para una Sociología de la vida Cotidiana. Anagrama.
- Lacan, (1989) Aún. (1973). Seminario XX. Buenos Aires: Paidós.
- Pérez, L. “Cuando se violan los derechos del padre en un divorcio” en Revista Mundo del abogado Año 11 No. 113, septiembre 2008 págs. 36-37
- Quirici Teresa ¿El género hace al síntoma? Masculinidad y trastornos obsesivos Espacios Temáticos www.Psicomundo.com Montevideo 2000
- Sinatra Ernesto ¿Por qué los hombres son como son? Atuel, B.A., 1993
- Trujano, P.(2007). Nuevos posicionamientos de género: varones víctimas de la violencia de sus mujeres. La Manzana