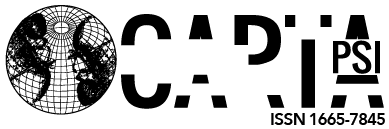Julio Ortega B.
RESUMEN:
El trabajo investiga el material proporcionado por Freud y más tarde su alumno Félix Deutsch sobre Ida Bauer (Dora), analizando los aciertos y errores cometidos en este análisis considerado fundamental y aún estudiado en todos los institutos de formación de psicoanálisis en el mundo. Examina a detalle algunos aspectos del caso, haciendo una precisión de ciertos hechos, que quizá Freud no pudo considerar al estar envuelto en la dinámica y los prejuicios familiares de la paciente, amén de la ideología de época que abarcaba una visión patriarcal sin cuestionamientos. También considera como posible que los fallos en su posición como terapeuta, se debiesen a una construcción incompleta de aspectos clave de la teoría. Hace énfasis en la veta homosexual de Dora, y cómo ésta no fue colegida sino hasta después del tratamiento, insinuando que muchas de las interpretaciones de Freud dieron como resultado un acoso interpretativo que conduciría al acting out que le llevaría al abandono de la terapia. Hace también un repaso de los aspectos clínicos y contratransferenciales implicados, a la luz de autores contemporáneos.
PALABRAS CLAVE:
Histeria, transferencia, contratransferencia, identificación, homosexualidad.
SUMMARY:
This work researches the material provided by Freud and later by his student Félix Deutsch on Ida Bauer (Dora), analyzing the hits and mistakes made in this analysis considered fundamental and still studied in all the psychoanalitic training institutes in the world. It examines in detail some aspects of the case, making a precision of facts that perhaps Freud could not consider for being involved into the dynamics and family prejudices of the patient, in addition to the ideology of the time that embraced a patriarchal vision without questioning. It also considers as possible that the flaws in his position as a therapist were due to an incomplete construction of key aspects of the theory. It emphasizes Dora’s homosexual vein, and how it was not understood until the end of treatment, implying that many of Freud’s interpretations resulted in an interpretative harassment that would lead to an acting out that caused the abandonment of therapy. It also makes a review of the clinical and counter-transference aspects involved, at the light of contemporary authors.
KEY WORDS:
Hysteria, Transference, Countertransference, Identification, Homosexuality.
Probablemente uno de los casos más conocidos, controvertidos y citados del profesor, es el de una jovencita de nombre Ida Bauer publicado en 1905 y tratado muy posiblemente en 1899[i], que fue traída a consulta por su padre, que ya había sido paciente de Freud antes, por causa de sífilis y tuberculosis. Ella va un poco en contra de su voluntad, y es sólo la autoridad del progenitor, al que ella parece muy cercana, la que decide su visita. Freud acepta ver a la jovencita de 18 años sin reparar en que ya había atendido antes a su progenitor como médico, el gran industrial Phillipp Bauer –derivado por el personaje que luego denominará Sr. K–que vivía en la misma calle y quien, además, le había enviado como paciente a su hermana que murió finalmente debido a una caquexia. Debe considerarse que el método clínico del psicoanálisis estaba en construcción y no era infrecuente que Freud en algunos casos que trató, tuviese una relación cercana con algunos de sus pacientes, recordemos el caso del Pequeño Juanito, dónde él había tratado antes a su madre, e incluso intervenido directamente en el casamiento de ella con su alumno Max Graff, asistiendo a su boda en el momento preciso y regalando a Juanito un caballo durante su niñez. Los escritos sobre técnica vendrán unos años después para puntualizar la distancia que debía guardarse tanto con los pacientes, como los familiares de los pacientes, distancia que no siempre han conservado muchos analistas prestigiados, como es el caso de Lacan con Catherine Millot.
Se trata de uno de los cincos casos mayores de Freud publicados y el único en realidad donde se examina con minuciosidad el caso de una mujer, a pesar de que todos los casos de los Estudios sobre la Histeria corresponden al sexo femenino siendo que la teoría no está en su forma más avanzada y el análisis no es lo suficientemente profundo, lo que lo hace de singular importancia en la obra del creador del psicoanálisis, además de que tenemos el testimonio clínico de Félix Deutsch[ii] quien trató en los Estados Unidos a la misma paciente que se identificó de una manera quizá exagerada con esa Dora de la que escribió Freud. Roudinesco[iii] remarca en su biografía de Freud que éste consideraba la historia del caso Dora como la primera cura psicoanalítica que había efectuado, cuestión que tendremos oportunidad de repensar en el curso de este trabajo.
Su madre Katharina, pertenecía al igual que su marido a la comunidad judía, era poco instruida y hasta podría decirse tonta. Padecía dolores abdominales permanentes, que su hija había aparentemente heredado, y aquí no tenemos sino que reconocer la marca de la identificación como un rasgo clínico. Nunca parecía haber mostrado demasiado interés en sus hijos, y a partir de la enfermedad de su esposo parecía sufrir lo que podría llamarse una psicosis del ama de casa que Ramas[iv] interpreta como una forma de intentar controlar el destructivo poder fálico del padre. Tenía un hermano de nombre Otto, que en los conflictos familiares solía ponerse del lado de la madre y que destacaba por su inteligencia; llegó a ser Secretario del Partido Social Demócrata de 1907 a 1914 y luego adjunto de Viktor Adler en el Ministerio de Asuntos exteriores en 1918, llegando a ser una de las grandes figuras intelectuales de tendencia marxista dentro de la Austria de entreguerras.
Previamente, en octubre de 1900, cuando ella tenía apenas 16 años ya había acudido a la consulta de Freud[v] y antes aún a hidroterapia y tratamientos eléctricos sin ningún resultado, aquejada de tos y afonía que había desaparecido espontáneamente. Al año siguiente había padecido de cuadros febriles tras la muerte de una tía muy querida (en algún momento también paciente de Freud), y en casa de la fallecida, al convivir con su familia[vi]. También había una serie de síntomas que venía sufriendo antes, a causa del acoso sexual del Sr. K quien a los 14 años le había tendido una trampa en su oficina, abrazándola de súbito y besándola apasionadamente en los labios.
Al presentarse con Freud, sufre una desazón y angustia que deviene en una alteración total de su carácter. No está satisfecha consigo misma ni con los suyos, no simpatiza con el padre y menos con la madre que quiere jalarla para hacer tareas domésticas y aliarse con ella en contra del padre. Evita el trato social, pero acude a conferencias para damas y se cultiva tanto como puede hacerlo. Incluso debe mencionarse que tiene un trato estrecho en un momento dado con una institutriz que supuestamente le proporciona lecturas aparentemente “no apropiadas” para su condición femenina y su edad, quien será la encargada de ponerla al tanto de un affaire de su padre con una mujer que llevará el pseudónimo de la Sra. K, una dama que se había ganado su confianza, substituyendo incluso a la figura materna, y que convivía familiarmente junto con su esposo, en el ambiente de casa. Su cansancio, su dispersión mental pero sobre todo una carta suicida le hacen al padre llevarla al Dr. Freud, con el fin de normalizarla y volverla una jovencita burguesa del montón, alejada de pensamientos extraños y fantasías sexuales, que pueda conseguir un hombre con el cual casarse y tener hijos que logren perpetuar el apellido.
La cura dura aproximadamente once semanas siendo interrumpida súbitamente por el abandono de la terapia de la paciente y son pieza central del tratamiento, dos sueños: uno relativo a un incendio de su casa, y otro a la muerte del padre. Lacan en su Intervención sobre la transferencia[vii], dentro de los Escritos, hace notar que el efecto Zeigarnik viene muy bien a colación, en lo que se refiere al caso Dora, implicando con ello que el Caso Dora habría sido inacabado, por lo tanto, objeto de reflexión para el mismo Freud durante los años siguientes. Para Lacan el caso es un ejemplo sobre el dispositivo de la transferencia y de cómo la cura analítica es dialéctica hasta sus últimas consecuencias, en la que se hace entrar en juego todos los hilos de la dinámica familiar y social. Esta propuesta de caso ejemplar será jugada por Lacan a lo largo de toda su enseñanza, y encontramos citas en los seminarios uno, tres, cuatro, ocho y diez.
Ahora bien, el camino que toma Freud es en principio, muy distinto al que espera Bauer de él, quien le pide la haga entrar en razón; Freud hace una serie de inversiones dialécticas que darán una completa reinterpretación al boceto que se le presenta, dando lugar a la emergencia de cierta verdad oculta tras el escenario familiar.
La situación es muy particular, el padre a pesar de las dificultades propias de su enfermedad y que muy probablemente le empujen a una sexualidad de rasgos perversos, ha entrado en un amorío muy pasional con una mujer llamada Peppina Zellenka, que arrastra a su esposo Hans en su aventura, llevándolo a aceptar su relación con el señor Bauer. La relación no es casual y el amorío dura muchos años. El arreglo es simple y complejo a la vez, el Sr. K (Hans Zellenka) cede a su esposa al industrial a cambio de conseguir una seguridad económica, permite la entrada de Dora a su casa para que conviva con sus hijos y una vez que esto sucede, el tener de cerca esa hermosa chica que va pasando de la adolescencia a la juventud, irá depositando en ella su mirada e incrementando su deseo.
Entonces se convence de que tiene derecho a apropiarse de ella plenamente – en un intercambio que a él le parece justo – y procede a cortejarla, tratando de conseguir su amor. Esta situación no es ajena para nada a los padres de Dora. Los dos hombres están muy plenamente al tanto de las relaciones sexuales tanto de Bauer con la mujer de K. como del galanteo del Sr. K con la hija del capitalista. En un momento dado, Hans envía durante todo un año a la jovencita Ida, un ramo de flores todos los días[viii], amén de hacerle costosos regalos y no desaprovechar oportunidad para estar en su compañía. Los padres de Ida no dicen nada de todo esto, aparentemente la situación les es indiferente o la consideran normal, la tercera posibilidad es que aceptan dicha situación, pues así conviene a la estabilidad familiar.
Todos los “adultos” mienten y se engañan a sí mismos, sobre lo que sucede en esa casa que arde como la del primer sueño analizado. La institutriz que pone al tanto del incidente a Dora, ha tenido o por lo menos anhelado tener un amorío con el Sr. Bauer y el resentimiento de que no se cumpla su deseo, la lleva a denunciarlo con su hija, poco antes de perder el empleo a causa de sus indiscreciones. La Sra. K se ha acercado a Dora y ganado su afecto y la amistad, sólo por el interés de atraerse a la hija de su amante y con esto su anuencia ante la infidelidad; no cuenta con la raya homosexual de Dora. De un tirón, ha sido traicionada por dos mujeres que le muestran que no es importante su cariño y que ella sólo es un medio hacia una meta más alta, en este caso, su padre.
La madre de Dora cuando es interrogada por ella acerca de cuál es la relación de la Sra. K con su padre, le cuenta una historia que ni ella misma cree, el papá estaba deprimido, era un desdichado a punto de suicidarse y fue hacia el bosque a cumplir con su propósito, ella lo siguió y con sus súplicas lo convenció de que siguiera viviendo. Lo que Dora ve es que su madre permite que su padre visite a Peppina en su casa cuando no está el marido, y que ella en unas vacaciones sitúa su habitación frente a la de su padre sin ninguna objeción por parte de la esposa. Todo esto a la vista de su todos y sin que nadie proteste de ninguna manera. Se da el caso de que la Sra. K. ha cambiado totalmente su forma de vida pequeño burguesa, y se permite hacer grandes gastos y vivir de una manera que no lo permitiría la economía de su marido. De tener una salud quebrantada se ha convertido en una mujer, bella, sana y rozagante[ix]. El padre decide cambiar su domicilio a Viena y tres semanas después los Zellenka se trasladan a esa ciudad, es más que evidente el lazo económico.
Cuando Dora se decide a hablar con franqueza de lo que está sucediendo con su padre, él toma por cierta (y para su conveniencia), la negación del Sr. K respecto a su actitud de acoso sexual hacia su hija, y escucha a la Sra. K en sus argumentos que desautorizan la actitud de ella, basándose en su exaltada imaginación, sus impulsos desbocados provocados por lecturas impropias – se siente traicionada por ella, con quien había hablado del contenido del libro de Mantegazza sobre sexualidad humana –, todo para proseguir su conducta sexual adúltera y el enredo novelesco en que ha metido a su familia digno de Strindberg o Ibsen. Para Freud, es claro que hay un cuarteto en el que se quiere integrar a Dora, en un juego en el que ella ha sido el importe que ha sido pagado a un hombre maduro casado, a cambio de su esposa, mujer joven por mujer vieja: ¿Quién podría negarse a un trato así? Una especie de swinging – ménage a quatre, le llama Mahoney[x] – favorable a los varones implicados en el que las damas son sólo objetos de intercambio. Ahora bien, hay algo más que eso, se trata de dos familias en las que la infelicidad y la enfermedad juegan un papel fundamental – así lo esclarece Mahoney[xi] – y que encuentran una fórmula para sobrellevar su situación. Peppina está enferma, abandonada por los continuos viajes de su marido para negocios, Katharina obsesionada con la limpieza, Bauer cada vez más decaído, y en medio de toda esta soap opera, Dora tiene muy pocas posibilidades para crecer sin conflictos.
Recordemos que en su seminario 3 Lacan[xii] hace una interpretación muy interesante de este juego, donde intercambia los términos del esquema L para hacer aparecer a Dora en el lugar del Moi (incluyendo la cuestión de: ¿Quién desea en Dora?, más allá de: ¿qué desea?) identificada con el Sr. K y jugando en la balanza una pregunta hacia la Sra. K sobre ¿Qué quiere una mujer?, siendo el Padre el gran Otro que sostiene con sus manos el string game, dependiendo de él todos los puntos de presión y las líneas de juntura. También, hay una dimensión más profunda que haría alusión más allá de los sujetos implicados en este juego, a la interrogante que se formula una jovencita jalonada entre una madre pasiva e infecunda y una mujer dinámica hermosa, amante del padre, sobre el tema del deseo femenino.
Un cambio en la clínica psicoanalítica se introduce, Hewitson[xiii] lo hace notar: la cuestión del diagnóstico cede su lugar al estudio de la dinámica familiar y al rastreo de las motivaciones de los actores de ese pequeño teatro doméstico. No es un cambio menor, porque los síntomas pasan a segundo término para intentar comprender la dinámica inconsciente que está en el fondo de este caso de histeria. Dora trata de entenderse a sí misma como mujer, reconocer su propia feminidad, pero eso requiere que Dora asuma su cuerpo como propio, y al inicio del tratamiento, está completamente en manos del deseo del Otro. Su incapacidad para asumirlo, también queda reforzada por los síntomas de conversión – la tos, la afonía – que, contrariamente a lo que opina Freud, están menos animados por el deseo de felación que por la identificación a una figura masculina, en este caso, el hermano, y antes al padre con su asma que más que una substitución del coito o la masturbación, parece una imitación de su tuberculosis. Existe una confusión entre dos términos que habitualmente se enredan: amor e identificación.
Hay también, por parte de Freud una determinación obsesiva para que Dora acepte sus soluciones interpretativas, que durante todo el tratamiento van en el camino de una pulsión heterosexual reprimida. Una ruta que el mismo Freud admite –en un segundo momento de reflexión– que no puede ser fructífera, dada la inclinación sexual oculta de la paciente.
Pero hay algunas otras cosas que faltan en este panorama y ciertos errores que comete Freud, en su afán por imponer sus interpretaciones y validar su método, a costa del mismo discurso de Dora y en contra de lo que ella le está mostrando.
No se trata de negar la validez de su trabajo, aún hoy el caso Dora es un objeto de estudio en todos los Institutos de psicoanálisis del mundo. Pero el psicoanálisis no es una fe religiosa, y basarse en un argumento de autoridad sea de Freud o Lacan siempre será un camino desviado del verdadero análisis.
Dora revela a Freud que ha sido medular en su relación con K. una escena que sucede en el verano junto a un lago. Los dos pasean disfrutando de ese paisaje, y entonces K. procede a hacer franca ante ella una propuesta amorosa. Ella se sorprende de esta acción y le pregunta al enamorado qué significa esto, tomando en cuenta que él está casado, responde: “Mi mujer no significa nada para mí”[xiv]. A lo que ella responde con un bofetón en su rostro y una escapada que pone fuera de lugar sus intenciones.
A Freud le resulta importante tratar de resolver rápidamente el enigma de esta acción, porque aparentemente ella ha buscado jugar el papel de madre de los hijos de K., no ha eludido recibir sus elogios y consideraciones, incluso una prima suya – con más sentido común – le ha dicho a ella que está loca por ese hombre.
En el primer sueño[xv] analizado, su casa se incendia, y el padre frente a la cama, le despierta, ella se viste con rapidez. Su madre pretende salvar su alhajero y él le dice: No quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alhajero. Descienden de prisa por las escaleras, y una vez abajo, Dora se despierta. Freud le pregunta cuándo tuvo el sueño por primera vez, puesto que es recurrente y la fecha la establece coetánea a la escena del lago. Entre los recuerdos de su paciente aparece también, el intento del Sr. K de penetrar a su dormitorio para atacarla y cómo ella lo larga, lo que no evita que él se robe la llave del cuarto. Freud procede a interpretar directamente la cajita con alhajas con los genitales femeninos, y le explica que su padre la salva del acoso de K y de su propia tentación de ceder a sus impulsos sexuales por Hans. De hecho, en una segunda sesión dedicada al sueño le insinúa que la quema de la casa, podría traducirse por un enamoramiento, y por mojar la cama, aludiendo a la excitación y el orgasmo femenino. Muchas objeciones podemos hacer ahora a una interpretación como esa, sobre todo porque hoy sabemos que la veta homosexual de Dora llevaría la aclaración del sueño en una cuesta muy diferente. Pero también, es cierto que la casa de Dora se está incendiando y no es ninguna metáfora, es una fragua de pasiones en la que todos los actores tienen intereses involucrados y la madre de Dora quiere preservar su alhajero que podría significar su sexo, pero también su estabilidad familiar, recordemos[xvi] que en 1896 los Bauer han tenido una fuerte disputa por una pieza de joyería que falta y probablemente ha sido regalada a otra mujer. Y el esclarecimiento de Freud respecto a la presencia del Padre es completamente erróneo; justamente éste ha ofrecido al Sr. K a su hija y su actitud no es nada protectora hacia ella. En el sueño aparece una inversión de la posición del padre que está comerciando con su hija, quizá en este punto también se explique lo angustioso del sueño, la escena real es que su padre la intercambia por Peppina.
En el segundo sueño procede Freud al esclarecimiento de la escena onírica ante Dora de una forma un tanto brutal, a través de diferentes significantes (como el alhajero en el primer sueño, y las vías ferroviarias, el cementerio y el vestíbulo en el segundo) están involucrados sus genitales y la fantasía de desfloración, que harían innegables el deseo de ella por K. Freud le revela a Dora su supuesto interés sexual por el señor K, y también visualiza un interés por él mismo a través de una transferencia intensa, cosa que había previsto en el análisis del primer sueño por el uso del tabaco por parte de K, su padre y él mismo.
Asimismo –en el segundo sueño también–, en el símbolo de la muerte de su padre adivinada en el sueño, Freud ve el deseo de Dora de no ser más vigilada o restringida por su padre en su forma de cómo y a quién querer. Así que la explicación al acto del lago, revelaría la culpa de Dora por su deseo ante el mismísimo K. Nuevamente el empuje interpretativo va en dirección de la heterosexualidad.
Thompson[xvii] nos dice que probablemente Freud esperaba que su libro tuviese rechazo, anticipaba críticas, sátiras, condena y diatribas varias. Fue la primera vez dónde topó de manera frontal con el obstáculo que puede representar la transferencia y, ¿por qué no decirlo?, también con la contratransferencia, que no analizada ni esclarecida se convierte en un obstáculo para el tratamiento. Es un tema arduo y complejo que no afrontará Freud sino por la insistencia de Ferenczi y hasta 1908, es decir, tiempo después de acontecido el caso.
Little[xviii] definía a la contratransferencia como:
a. La actitud inconsciente del analista hacia su paciente.
b. Los elementos reprimidos no analizados del propio analista que coloca sobre el paciente de forma idéntica a la forma en que el paciente «transfiere» sobre su analista los afectos sentidos hacia sus padres o los objetos de su infancia: el analista considera a su paciente (momentáneamente y de manera variable) como consideraba a sus propios padres.
c. Cualquier actitud o mecanismo específico mediante el cual el analista llega a conocer la transferencia de su paciente.
d. La totalidad de las actitudes y comportamientos del analista hacia su paciente, conllevando esto todas las actitudes conscientes e inconscientes.
La actitud de Freud hacia Dora, estaría más bien comprendida en los dos primeros incisos; el primer error que cometió fue el considerar a Dora una mujer adulta completamente, sin considerar que sólo era una jovencita adolescente de 18 años, podrá argumentarse que las mujeres llegaban a casarse más jóvenes entonces, más no deja de subsistir la idea de que hay una inmadurez sexual en ella, sobre todo por la actitud de pánico y espanto que le aportan todos los temas sexuales. Renunció al título original del trabajo “Sueño e Histeria”, quizá porque estaba disconforme con el resultado final del trabajo y el énfasis en que fuese un análisis fragmentario, también le involucraba como autor, él confiesa ante el lector que su comprensión de los hechos complejos ha sido incompleta.
Según Gay[xix], Freud creía insuficiente para el establecimiento de su histeria el acoso sexual respecto al Sr. K, quizá él mismo haya tomado un poco partido como hombre con los otros dos hombres de la historia, haciéndose cómplice inconsciente de ellos. Incluso pensaba que era natural en ella cierto grado de excitación pues había conocido al fulano en cuestión y le parecía un hombre agradable y atractivo. Hélène Cixous y Catherine Clément[xx] han subrayado la actitud de protesta y llena de síntomas de Dora, la revuelta en su propio cuerpo en contra de una sociedad basada en un poder sexista y patriarcal. Recordemos que este rechazo a los hombres y a la posibilidad de contagio sexual no era del todo infundado, aunque seguramente el panfleto de 1905 publicado por la sufragista femenina Christabel Pankhurst sobre el tema en The Suffragette[xxi] es un poco exagerado: allí afirma que entre 75 y 80 % de los hombres ingleses estaban infectados de sífilis en un tiempo en que no existía aún la penicilina. Su padre, nada menos, sufría de esta nefasta enfermedad y Nietzsche (entre otros grandes de la época) murió a causa de este mal que había ocupado el sito que en la imaginación antes correspondió a la peste negra y a la lepra.
También su patología es producto de una serie de traiciones de hombres y mujeres en los que confiaba y la incredulidad con que se tomaba su testimonio, todo esto le pareció menor a Freud en relación con los deseos que le atribuía a Dora respecto a K, e incluso más tarde, respecto a la Sra. K.
Las mismas objeciones a sus interpretaciones tomaban un matiz de resistencia y hay una batalla establecida con la paciente para que acepte sus numerosas, largas y complicadas intervenciones. Aún no había llegado a escribir Construcciones en Psicoanálisis[xxii] dónde critica a aquellos analistas que imponen su interpretación a como dé lugar, frente al paciente con la lógica: Cara tú pierdes, Cruz yo gano. Quizá si hubiese tratado a Dora en los años veinte el caso habría tenido una deriva muy diferente y mejores resultados.
Pero en el tratamiento de su paciente, desdeña sus más evidentes e íntimas pulsiones y sólo hasta el final del caso en una nota muy posteriormente agregada dice: No atiné a colegir en el momento oportuno y comunicárselo a la enferma, que la moción de amor homosexual (ginecofílica) hacia la Sra. K. era la más fuerte de las mociones inconscientes de su vida anímica[xxiii]. También en la misma nota, observa que la información sexual que tiene Dora procede de la Sra. K quien de alguna manera la hace partícipe de las actividades que lleva a cabo con el padre. La inclinación a ser madre de Dora será un deseo que no excluye su rechazo posterior a los hombres y su deseo homosexual, se casa con un músico de nombre Ernest Adler que al principio trabaja como todos en la familia para el gran padre, potentado textil que suple su impotencia sexual con un dominio de la vida de quienes le rodean.
El asunto de la transferencia, según Freud, corre a través del humo del tabaco que flota en el aire camino del padre al Sr. K y de ahí a Freud. Él piensa que la paciente se encuentra atraída hacia él y para ser sinceros, no es difícil que él mismo se haya sentido inclinado en su afecto hacia ella en una contratransferencia que no pudo analizar, ni siquiera descubrir, hacia quien describe como: “una floreciente muchacha, de rostro inteligente y agradable”[xxiv]. Pero lo que sí es completamente cierto es que como dice Gay[xxv], se sentía poseído por una furia curativa que no sólo expresó en este caso, uno de sus primeros análisis verdaderos, sino en muchos casos de su primera etapa. Es curioso como en filosofía se habla, por ejemplo, de un primer Wittgenstein y luego de un segundo Wittgenstein pero en el caso de Freud se mantiene la idea de que hay una coherencia interna desde sus primeros escritos hasta los últimos, sin razonar que el psicoanálisis es una teoría que se construyó poco a poco, no sin contradicciones ni errores.
Freud[xxvi] atribuye el fracaso del caso a su imposibilidad para prever y manejar la transferencia, viéndose sorprendido por ella al final con la identificación de Dora entre el padre y K, luego su persona. En el mismo escrito, introducirá como parte de la comprensión del fracaso del caso, el término agieren[xxvii] que hoy conocemos como acting – out, en dónde expone cómo la transferencia cuándo no es hablada – efectuada en la palabra y llevada a la representación simbólica – pasa al acto. Pero justamente habría que preguntarse aquí, qué es lo que no puede ser hablado, más allá de las interpretaciones freudianas que hablan de su deseo por K, el padre, y el terapeuta lo que está en esa actuación, es una situación de protesta que derivará en el abandono del tratamiento por parte de la paciente ante el intento de imposición de interpretaciones forzadas apoyadas más en conjeturas que en la escucha puntual. Por parte de Herr. K hubo un acoso sexual, de un modo diferente, pero igualmente en un afán de reconocimiento de sus intervenciones y de verificación de su teoría, hay un acoso interpretativo en Freud. Tomemos como ejemplo sólo un fragmento: Dora[xxviii] le dice a su terapeuta que la Sra. K sólo tiene relaciones amorosas con su padre porque era un hombre de recursos (acaudalado), y él infiere que tras esa frase se oculta su contraria, el padre es un hombre sin recursos, o sea impotente. Si no supiésemos que Freud ha tratado al padre por sífilis, quizá podríamos creer en sus capacidades interpretativas al estilo Sherlock Holmes, pero la realidad es que el profesor sabe que el padre es impotente pues ha sido su paciente, y esa posibilidad que no anularía una práctica sexual alternativa no tiene por qué negar tampoco la verdad de lo que declara Dora.
Esta vertiente ya había sido mencionada antes por Sachs[xxix] en un comentario a un trabajo de Patrick Mahoney que derivó luego en su libro sobre la Dora de Freud[xxx]. Allí cuestiona la visión que tenía Freud de su paciente, y considera que ante todo se trata de un caso de neurosis traumática, y no de represión sexual. Apoya a Mahoney sobre el hecho de que Freud podría haber impuesto sus valores y teorías a su analizada, sin haber tomado demasiado en cuenta su participación, objeciones y rectificaciones, reduciendo a cero su participación. Todo bajo la subyacente suposición positivista que supondría que el observador (en este caso, el analista), es objetivo en su posición hacia el observando. Allí sugiere que Dora abandona el análisis para escapar de la imposición de una narrativa histórica falsa y la presión que impone Freud para que ella la acepte, no sería como sugiere Freud una venganza en contra de los hombres jugada a través de la transferencia, sino un movimiento de rechazo hacia ellos, desde su posición de víctima; ha sido antes objeto de intercambio sexual, y ahora se rehúsa a ser tratada como un objeto de certificación de la teoría por su terapeuta y también de un chovinismo conservador y machista en Freud.
Sachs sostiene que la identificación de muchas generaciones de analistas con Freud y también la formación médica, han generado no sólo el desprecio del trauma sino de la seducción que desde Laplanche es un elemento de suma importancia a considerar en los tratamientos. Esa idea de que el médico es “científicamente objetivo” y que las quejas de los pacientes son superficiales, consistiendo en un simple camino hacia las “causas reales” a través de la creencia de que se causa dolor para curar, ha derivado en una desconexión del analista con su paciente durante muchos años.
Ella se presentó una última vez ante Freud en abril de 1902. Dora consulta a su terapeuta por una neuralgia facial que está sufriendo, que la acosa día y noche. la Según su terapeuta, se pretendía poner en cuestionamiento su autoridad, pero ella aprovecha la cita también para indicarle personalmente que se casaría con el hombre que la cortejaba – Ernest Adler, con quien se casa en 1903 – y estaba lista para empezar completamente una nueva vida. Freud como curiosamente ha hecho ante el primer abandono del tratamiento de su paciente, no insiste en que ella prosiga en análisis, quizá porque de alguna manera quiere dar por cerrado el expediente. El profesor duda de la sinceridad de su ex – paciente, y entiende este síntoma como un auto castigo por el abandono del tratamiento, y la escena del lago, donde habría propinado una bofetada a Hans, cuatro años antes.
Para 1923 afectada por vértigos, zumbidos, insomnios y las mismas migrañas acude a ver a Félix Deutsch[xxxi] a quien cuenta una historia dónde se presenta víctima del egoísmo de los hombres. Se identifica como la Dora de Freud y se dedica a discutir las interpretaciones del profesor a sus sueños, lo cual tiene el curioso efecto de hacer retroceder sus síntomas que comprendían acentuados indicios del síndrome de Menière: tinitus, disminución de la audición en el oído derecho, mareos e insomnio debido a continuos ruidos en ese oído. Sufre de frigidez y asco ante la heterosexualidad, y está sumamente celosa de que al hijo le gusten las mujeres. Algunos de sus síntomas habían tenido continuación como el flujo vaginal, y había adquirido un cojeo que era la continuación física de una conversión histérica que ya había identificado Freud en relación a dar un mal paso. Muere por causa de sus dificultades estomacales que derivan en un cáncer de colon y prefiere morir antes de volverse a casar.
En su trabajo, dice Freud que al final del tratamiento hace confesar a la Sra. K que tiene trato sexual con el padre y al Sr. K que la escena del lago ha sido verídica. Agrega que la relación entre las dos familias cesó completamente a partir de ese punto, lo que no es cierto, pues la misma Peppina le ayuda, más tarde, a salir de Europa cuando las cosas se complican a causa del ascenso del fascismo, la persecución a los judíos y la 2ª Guerra Mundial, información a la que no tendrá acceso tampoco Deutsch pero que es fundamental. No es que Freud mintiese sobre el asunto sino que el hecho es que perdió contacto con la familia después del tratamiento.
La versión de su curación y rectificación de su vida para encontrar bienestar que le contó a Freud en 1902, no sucedió y difiere completamente de la nota que su alumno escribió, ella se convirtió en una ama de casa, profundamente infeliz con su marido, que se queja de sus infidelidades, y agrega que ella se siente sola y descuidada también por su hijo que contrariamente a lo que ella espera tiene éxito en su profesión de músico. Recuerda Deutsch[xxxii] que ella afirmó ante Freud: “Los hombres son tan detestables que preferiría no casarme. Esta es mi venganza”. Así que según Deutsch, su casamiento sólo había servido para cubrir su aversión a los hombres.
Mahoney[xxxiii] critica este artículo diciendo que en él, Deutsch exime a Freud de todo error y alaba su perspicacia. El agregado al escrito de Freud contiene muchos errores o faltas voluntarias. La entrevista la pone en 1922, cuando hay evidencia de que sucedió en 1923, le adjudica a Dora una edad distinta a la que tiene, omite la muerte de Otto y durante todo el escrito tiene una actitud poco crítica hacia el trabajo de Freud, más bien, está orgulloso de recibir a la famosa paciente en su consultorio. Escribe Deutsch, sin embargo, a su esposa en 1923; que Dora “no tenía nada bueno que decir del análisis”.
Así pues, el asco hacia los hombres en Dora, sus síntomas diversos que Freud lee como producto de una excitación reprimida que se manifiesta en su cuerpo, no son necesariamente la conversión de su pulsión sexual hacia el Sr. K o el impulso edípico hacia el padre que parece haber sido muy importante en su primera etapa infantil. Muy diferente podría ser la lectura de esos impulsos desde la reinterpretación del mismo Freud, que le atribuye más importancia a su homosexualidad que la que originalmente entrevió. Sus impulsos ya adolescente más bien iban hacia su gobernanta y la Sra. K quienes le traicionan por su padre, y la hacen enfermar. Su acercamiento a la familia K es un intento de estar cerca de Peppina y no de Hans. Por eso la declaración del segundo despreciando a su mujer en el lago, cómo lo hace notar Lacan[xxxiv], implica que ella lo castigue por semejante falta y crimen: ¿cómo puede rechazar a su mujer, siendo ella una italiana radiante y sensual?
En este sentido, Freud ha cometido una y otra vez un mismo fallo, al intentar que ella acepte sus impulsos heterosexuales hacia K. Por otro lado, su bisexualidad está presente, pero hay que hacer notar que la contratransferencia de Freud es la que prevalece sobre la situación y ¿por qué no?, como afirma Gearhart[xxxv], su propia identificación con el señor K. Cierto es que sus impulsos sexuales pueden haber sido trasladados a la figura de Freud en un momento dado, pero no por ser hombre, sino por su posición analítica. El mismo Freud cuando escribe la Psicogénesis de un caso de Homosexualidad[xxxvi] está muy consciente de esta lección, aunque no deja de ver a la homosexualidad como un escollo que le cuesta entender o tratar, y al que sólo atisba desde su mirada suponiendo que se trata de una alienación narcisista.
Luce Irigaray[xxxvii] subraya que hay una serie de inconsistencias en el caso Dora debidas a la posición de Freud, dónde: “prisionero de sí mismo y de cierta economía del lenguaje, de cierta lógica, que notablemente implica el “deseo”, “malinterpreta su vínculo a la filosofía cayendo en una ideología.”
Maria Ramas[xxxviii] dice de manera muy directa que el análisis de Freud es fragmentario, porque está estructurado alrededor de una fantasía de femineidad y sexualidad femenina que deja incomprendido el problema, incluso reprimido. Según ella, abandona su propia propuesta de que el síntoma es una formación de compromiso para desarrollar un argumento ideológico que defiende al patriarcado. Su actitud terapéutica niega la posterior teoría de la pulsión dónde es claro que la sexualidad no es algo solamente natural sino creado alrededor de la educación y la historia familiar. También al hacer énfasis en el aspecto sexual, descuida que esa relación entre hombres y mujeres está ligada a términos de dominancia y sumisión, dejando de lado entonces la vertiente de que es una relación de poder. Ida Bauer se revela frente a este orden, pero al mismo tiempo intenta cumplir con las leyes paternas. Según Ramas no es sino hasta 1897 que Freud descubre el Complejo de Edipo y que su elucidación se refiere más bien al modelo masculino, no siendo sino hasta más de 20 años después que intentará abordar el problema de la feminidad y siendo que ya ha muerto su madre, con un esquema que será controversial pues la estructura triádica padre / madre / hijo (a) será desplazada por una más elemental y primaria que refiere a la díada madre / hijo (a). Además, la significación fálica no está completamente relacionada con el pene masculino, sino más bien ligada a significaciones sociales y un mundo patriarcal, lo mismo sucedería con las relaciones sexuales y sus fantasías que pondrían énfasis en esa cultura a través de tendencias sado-masoquistas. Dentro de este marco social, el Edipo femenino retendría mucho de la bisexualidad femenina (a favor de la mujer) y el deseo a la madre no sería completamente abandonado. Un problema del caso clínico Dora, es que, contrario de lo que después para Freud será esencial en otros análisis, nos proporciona muy poca información sobre la primera niñez de Dora, sólo dice que adivina que su actividad masturbatoria cesó hasta que se presentó el asma, hay también una ligera mención a su ansiedad a los 8 años, pero faltan quizá los detalles más importantes.
Son juicios muy duros que aunados al de otras feministas, empujan a una imagen del creador del psicoanálisis como ideológicamente conservador y antifeminista. Personalmente, me parece que si alguien colaboró al cambio social de la mujer fue el mismo Freud. Su visión incompleta del problema de la sexualidad femenina y sus límites culturales de una Viena de finales del siglo XIX, no deben de ser un obstáculo para reconocer su posición valiente para reconocer el poder de la sexualidad reprimida en la histeria que aquejaba principalmente a las mujeres y hacer lo posible para que esa fuerza saliera al exterior y se expresara.
Lo que sin duda podemos decir es que Lacan ve este caso como una muestra del uso correcto del método –a pesar de sus críticas y chanceos–, pero limitado por los prejuicios de la época y las limitaciones personales del autor. Incluso habría que replantearse la interpretación del segundo sueño como la expresión de un deseo muy poco disimulado de que el padre muera, sin mayores complicaciones, y ese impulso de que pueda querer a alguien que ella elija se refería a un objeto homosexual y no a algún hombre como parece de empujarla a razonar su analista. Por ello, la importancia del análisis didáctico que después recomendará Freud a sus alumnos a fin de librarse de sus prejuicios, la obsesión del analista de Dora por hacerle entender a su paciente su inclinación hacia K, deja incompleto el rompecabezas, que mucho más tarde y sí, debido al efecto Zeigarnik, intentará completar el profesor su interpretación del caso, o más bien reinterpretación, apuntando a la homosexualidad de su paciente.
La actitud de Dora es compleja: por un lado se queja de la infidelidad del padre, y por otra parte cuida a los niños para que la pareja romántica pueda pasar largas horas juntos. Parecería ser una actitud contradictoria, pero no lo es tanto si consideramos que en ella podría estar presente el deseo de complacer al padre y de mantener cerca a la Sra. K. La inestabilidad de Dora en tal caso, quizá procede del acoso de K quien una y otra vez la agrede con sus requiebros y cortejo.
Hay una veta más que aparece poco explorada en los artículos revisados y es la de la bisexualidad en Dora. Mahoney[xxxix] sostiene que esta raya asusta y al mismo tiempo apasiona a Freud, quizá sea por lo mismo que no insiste ante su paciente la continuación del tratamiento en las dos fases. Es posible que Dora no desdeñe los galanteos de K del todo, porque está investigando su propia sexualidad y el tema de la bisexualidad está presente en esta bella adolescente. Freud topa con un caso al que le quiere abrochar todas las fórmulas que han tenido éxito con sus pacientes histéricas, intenta la aplicación de interpretaciones textuales – apegadas al significante – que deriven en alusiones sexuales a la desfloración, al pene, a los genitales femeninos. Escucha desde donde quiere escuchar, presta poca atención a las objeciones de su paciente, atribuyéndolas a resistencias surgidas de la transferencia. Intenta imponer su deseo de normalización heterosexual a Dora, haciendo realidad inconscientemente los sueños del padre que aparece poco cuestionado. Se equivoca, y quizá no deba descartarse que, con su autoridad, empuja a la paciente a un matrimonio infeliz en contra de sus verdaderos impulsos sexuales.
¿Es entonces un contraejemplo de un análisis el caso Dora? ¿Es un fracaso? Creo que el mismo Freud acepta finalmente en este proceso, haberse equivocado en puntos fundamentales y reconoce movidas erróneas en su partida, incluso una parte del propósito de la publicación del caso es mostrar públicamente sus desviaciones y errores, en este sentido su conducta es ética y es ejemplar para quienes practicamos el análisis en el siglo XXI.
BIBLIOGRAFÍA:
– Bernheimer and Kahane (1985). In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
– Deutsch Félix (1957). Una nota a pie de página al trabajo de Freud “Análisis fragmentario de una histeria” The Psychoanalitic Quarterly, 1957. XXVI. Versión española en Revista de Psicoanálisis, 27, No. 3, 1970, p. 595.
– Freud Sigmund (1937). Construcciones en Psicoanálisis. Obras completas. Tomo XXIII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
– Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Obras completas. Tomo VII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
– Freud Sigmund (1920). Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Obras completas. Tomo XXIII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
– Gay Peter (1996). Freud. Una vida de nuestro tiempo. Ediciones Paidós. España.
– Gearhart Suzanne (1985). The scene of Psychoanalysis. The unanswered questions of Dora. P. 105. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
– Hewitson Owen (2014). The Dora Parallax. Lacanonline.com Agosto 24.
– Lacan Jacques (1971). Intervención sobre la transferencia. Escritos 1. Ed. Siglo XXI. México.
– Lacan Jaques (1984). Seminario 3. Las Psicosis. Primera edición. Argentina.
– Little Margaret (2003). Counter – transference and the patient’s response to it . Steven T. Levy . Influential Papers from the 1950s. International Journal of Psychoanalysis. Key papers series. Karnac Books, London.
– Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. New Heaven: Yale University Press.
– Moi Toril (1985). Representation of Patriarchy: Sexuality and Epistemology in Freud’s Dora. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
– Ramas María (1985). Freud’s Dora, Dora’s Hysteria. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
– Roudinesco Elizabeth (2015). Freud. En su tiempo y en el nuestro. Debate. Barcelona.
– Sachs David (2005). Reflection’s on Freud’s Dora case after 48 years. Psychoanalytic Inquiry, vol. 25. No. 1. Analytic Press. – Thompson Guy (1994). The truth about Freud’ technique. The encounter with the Real. New York University P
[i] Marcus Steven (1985). Freud and Dora: Story, History, Case History. P. 79. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
[ii] Deutsch Félix (1957). Una nota a pie de página al trabajo de Freud “Análisis fragmentario de una histeria” The Psychoanalitic Quarterly, 1957. XXVI. Versión española en Revista de Psicoanálisis, 27, No. 3, 1970, p. 595.
[iii] Roudinesco Elizabeth (2015). Freud. En su tiempo y en el nuestro. Debate. Barcelona. Ed. Kindle. P. 17.
[iv] Ramas María (1985). Freud’s Dora, Dora’s Hysteria. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. P. 149. Op. Cit.
[v] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria Obras completas. Tomo VII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
[vi] Ídem. P. 21.
[vii] Lacan Jacques. Intervención sobre la transferencia (1971). Escritos 1. Ed. Siglo XXI. México. P. 204 – 215.
[viii] Freud Sigmund. Fragmento del análisis de un caso de histeria (1905 (1901)). Op. Cit. P. 32
[ix] Ídem. P. 31.
[x] Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. New Heaven: Yale University Press. P. 14.
[xi] Ídem. P. 10.
[xii] Lacan Jaques (1984). Seminario 3. Las Psicosis. Primera edición. Argentina. P. 249.
[xiii] Hewitson Owen (2014). The Dora Parallax. Lacanonline.com Agosto 24.
[xiv] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Op. Cit. P. 80. Nota 10.
[xv] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Op. Cit. P. 57.
[xvi] Ver Cronología del caso en: Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. Op. Cit. P. 18.
[xvii] Thompson Guy (1994). The truth about Freud’ technique. The encounter with the Real. New York University Press.
[xviii] Little Margaret (2003). Counter – transference and the patient’s response to it . Steven T. Levy . Influential Papers from the 1950s. International Journal of Psychoanalysis. Key papers series. Karnac Books, London. P. 35.
[xix] Gay Peter (1996). Freud. Una vida de nuestro tiempo. Ediciones Paidós. España. P. 288.
[xx] Moi Toril (1985). Representation of Patriarchy: Sexuality and Epistemology in Freud’s Dora. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Op. Cit. P. 181.
[xxi] Pankhurst Christabel (1905) The Suffragette. Citado por Ramas María. Op. Cit.
[xxii] Freud Sigmund (1937). Construcciones en Psicoanálisis. Obras completas. Tomo XXIII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
[xxiii] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Op cit. P. 105.
[xxiv] Ídem. P. 22.
[xxv] Gay Peter (1996). Freud. Una vida de nuestro tiempo. Op. Cit. Pág. 294.
[xxvi] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Op. Cit. P. 103.
[xxvii] Ídem. P. 104.
[xxviii] Freud Sigmund (1905 (1901)). Fragmento del análisis de un caso de histeria. Op. Cit. P. 42 – 43.
[xxix] Sachs David (2005). Reflection’s on Freud’s Dora case after 48 years. Psychoanalytic Inquiry, vol. 25. No. 1. Analytic Pres. P. 45 – 53.
[xxx] Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. Op. Cit.
[xxxi] Deutsch Félix (1957). Una nota a pie de página al trabajo de Freud “Análisis fragmentario de una histeria”. Op. Cit.
[xxxii] Ídem.
[xxxiii] Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. Op. Cit. P. 16.
[xxxiv] Lacan Jacques (1971). Intervención sobre la transferencia. Escritos 1. Op. Cit.
[xxxv] Gearhart Suzanne (1985). The scene of Psychoanalysis. The unanswered questions of Dora. P. 105. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Op. Cit.
[xxxvi] Freud Sigmund. Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina (1920). Obras completas. Tomo XXIII. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1976.
[xxxvii] Citada por Gearhart Suzanne (1985). Op. Cit.
[xxxviii] Ramas María (1985). Freud’s Dora, Dora’s Hysteria. Op. Cit.
[xxxix] Mahoney Patrick (1996). Freud’s Dora: A Psychoanalytical, Historical and Textual Study. Op. Cit. P. 29.
[1] Puede encontrarse también en la página de Hugo Arce: https://discursividadanalitica.com
[1] Marcus Steven (1985). Freud and Dora: Story, History, Case History. P. 79. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
[1] Deutsch Félix (1957). Una nota a pie de página al trabajo de Freud “Análisis fragmentario de una histeria” The Psychoanalitic Quarterly, 1957. XXVI. Versión española en Revista de Psicoanálisis, 27, No. 3, 1970, p. 595.
[1] Roudinesco Elizabeth (2015). Freud. En su tiempo y en el nuestro. Debate. Barcelona. Ed. Kindle. P. 17.
[1] Puede encontrarse también en la página de Hugo Arce: https://discursividadanalitica.com
[1] Marcus Steven (1985). Freud and Dora: Story, History, Case History. P. 79. En: Bernheimer and Kahane. In Dora’s case. Freud – Hysteria – Feminism. Columbia University Press. NY.
[1] Deutsch Félix (1957). Una nota a pie de página al trabajo de Freud “Análisis fragmentario de una histeria” The Psychoanalitic Quarterly, 1957. XXVI. Versión española en Revista de Psicoanálisis, 27, No. 3, 1970, p. 595.
[1] Roudinesco Elizabeth (2015). Freud. En su tiempo y en el nuestro. Debate. Barcelona. Ed. Kindle. P. 17.