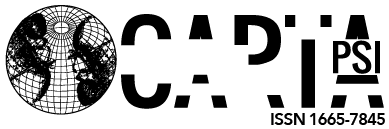Lacan y la libertad
Daniel Gerber
En la elaboración lacaniana el sujeto del inconsciente nombra una paradoja: efecto de una estructura –la del lenguaje- en tanto no creado desde él mismo, es a la vez aquello que nunca se integra plenamente en ella, el elemento radicalmente inadaptable.
La falacia del empirismo conductista es suponer un sujeto que tiene siempre la posibilidad de adaptarse. Desde Freud, el sujeto se define más bien como ese punto que hace imposible cualquier funcionamiento armónico. El análisis de las ideas de Lacan debe partir de esta afirmación esencial de Freud: «La pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción; todas las formaciones sustitutivas y reactivas, y todas las sublimaciones, son insuficientes para cancelar su tensión acuciante, y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante, que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que, en las palabras del poeta, ‘acicatea, indomeñado, siempre hacia adelante’» 1.
El sujeto es efecto del lenguaje, no se engendra a sí mismo. Pero esto no significa que se defina como simple pieza de una maquinaria simbólica –la estructura- que puede cumplir eficazmente con una función precisa dentro de ella. Por el contrario, el sujeto es allí lo que falla, lo que no responde, lo imprevisible e incalculable. Si del lado de la ciencia no se ha dejado de pensar en un sujeto totalmente calculable que podría reducirse a algún coeficiente, el psicoanálisis revela la imposibilidad de dicha reducción. En este sentido se hace eco de las palabras que Sófocles ponía en uno de los coros de Antígona 2500 años antes de Cristo: «Nada que sea más asombroso que el hombre»; asombro como reacción inevitable ante el único de los seres que siempre rebasa todo cálculo y previsión.
De ahí que el tema de la libertad no pueda ser ajeno al psicoanálisis, más allá del determinismo al que están sometidos todos los actos, comportamientos y pensamientos. Es sabido que Freud sostuvo que no existe ninguna clase de libre albedrío para el sujeto; su afirmación más contundente señala: «no hay en lo psíquico nada que sea producto de un libre albedrío, que no obedezca a un determinismo» 2. Pero esto no exime al sujeto de la responsabilidad por sus actos, como lo sostiene en un texto que aborda la cuestión de la responsabilidad moral por el contenido de los sueños: «Si el contenido del sueño no es el envío de un espíritu extraño, es una parte de mi ser; si, de acuerdo con criterios sociales, quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases, y si para defenderme digo que lo desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no es mi «yo», no me sitúo en el terreno del psicoanálisis, no he aceptado sus conclusiones, y acaso la crítica de mis prójimos, las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñen algo mejor. Puedo llegar a averiguar que eso desmentido por mí no sólo «está» en mí, sino en ocasiones también «produce efectos» desde mí» 3.
Hay pues determinación inconsciente pero también responsabilidad. Así, el psicoanálisis nos presenta un sujeto que no puede considerarse amo y señor de sí mismo, de sus discursos y sus actos, pero que tiene que hacerse cargo de aquello que lo determina como algo que también es «suyo», le concierne. Ajeno a toda ideología de la absolución, el psicoanálisis considera que uno siempre es responsable de lo que le acaece, como lo expresa Lacan: «Decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer paradoja. Es allí sin embargo donde debe tomarse un deslinde a falta del cual todo se mezcla y empieza una deshonestidad que en otros sitios llaman objetiva: pero es falta de audacia y falta de haber detectado el objeto que se raja. De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Llamen a eso terrorismo donde quieran. Tengo derecho a sonreír, pues no será en un medio donde la doctrina es abiertamente materia de compromisos, donde temeré ofuscar a nadie formulando que el error de buena fe es entre todos el más imperdonable» 4. El señalamiento es importante: la ciencia excluye –forcluye- al sujeto en tanto lo considera mero objeto de un cálculo; de este modo lo desresponsabiliza porque hace de él un puro lugar de determinaciones biológicas, sociales, psíquicas, que son las «causas» a considerar. Para Lacan, esto sólo puede facilitar que el sujeto se escude en la posición paranoica del «alma bella» que denuncia el desorden del mundo sin poder advertir su implicación en ese desorden. De ahí su necesidad de problematizar el determinismo freudiano –efecto sobre el fundador del psicoanálisis del discurso de la ciencia del siglo XIX- y su interés por abordar la cuestión de la libertad.
Es preciso analizar el determinismo a la luz de la relación entre la estructura y el sujeto, tema central en la reflexión lacaniana desde los años 50 cuando formula su conocido aforismo: «el inconsciente está estructurado como un lenguaje». El inconsciente y por lo tanto su sujeto están estructurados desde un orden que es exterior a ellos, pero la estructura del lenguaje contiene también lo indecible que abre el margen de «libertad» que permite escapar a una determinación absoluta y plantea la posibilidad de una transformación del sujeto en la medida en que está no-todo en el lenguaje.
Ya antes de 1950 aparece en Lacan la reflexión en torno a la libertad. Esta se inscribe, desde 1936 –año de la presentación de su ponencia sobre el «estadio del espejo»- en un análisis de «lo social» que trata sobre los lazos de identificación internos en la organización de los grupos humanos en general. La pregunta que allí se formula no dejará de reiterarse de manera constante por más de cuarenta años: ¿Cuál es la esencia del lazo social que hace posible al grupo y al sujeto?. Ahora bien, la existencia misma de ese lazo como condición de posibilidad del sujeto plantea la pregunta respecto de la libertad; es así como en el texto de 1945 titulado El tiempo lógico y el aserto de la certidumbre anticipada: un nuevo sofisma, Lacan va a reflexionar sobre la libertad a partir de un sofisma propuesto por él. Se trata de una reflexión en la que formula una crítica radical a la concepción sartreana de la libertad, tal como se acababa de expresar en A puerta cerrada pues afirma: «no nos contamos entre sos recientes filósofos para quienes la opresión de cuatro muros no es sino un favor más para el cogollo de la libertad humana» 5. La aclaración es breve, pero marca un deslinde que merece un comentario que intente aclararla. La situación que Lacan describe en el sofisma se parece a la de la pieza teatral de Sartre, pero mientras que éste pone en escena tres personajes, tres «conciencias muertas» encerradas para la eternidad entre cuatro muros por haberse ellos mismos condenado a nunca romper sus cadenas, Lacan expone la situación de tres hombres que llegan a liberarse colectivamente gracias a la lógica de un razonamiento cierto.
A puerta cerrada ilustra la teoría de la libertad que Sartre había enunciado en El ser y la nada. Para él, lo primordial en el hombre es el hecho de que existe y que debe inventarse a sí mismo, sin estar predeterminado por ningún tipo de esencia de carácter inmutable. El hombre no es nada sino la disposición permanente de elegir y revocar lo que quiere llegar a ser. Nada nos determina a ser tal o cual cosa, ni desde fuera ni desde dentro de nosotros mismos, siempre estamos abiertos a transformarnos o cambiar de camino. Siempre se es libre » dentro de un estado de cosas y frente a ese estado de cosas». La libertad humana es la vocación de negar todo lo que nos rodea en la realidad y de proyectar otra realidad alternativa a partir de nuestros deseos y pasiones libremente asumidos. Podemos fracasar en el intento –de hecho siempre fracasamos, siempre nos estrellamos de alguna manera contra lo real, «el hombre es una pasión inútil»- pero no podemos dejar de intentarlo ni renunciar a tal empeño pretextando la necesidad invencible de las cosas. Lo único que los humanos no podemos elegir es entre ser o no ser libres: estamos condenados a la libertad pues esta nos define en cuanto humanos. Así, la libertad es el campo de batalla de un combate dialéctico donde se oponen dos fuerzas antagónicas, la alienación y la intencionalidad existencial. Por esto escapa a la simple certeza de un sujeto que podría elegir su plena responsabilidad. Es la virtud mayor de la conciencia, a condición de saber que ésta se encuentra atravesada por procesos mentales que le escapan: los que abrigan al sujeto detrás de una pantalla engañosa de mala fe, término que forja para reemplazar la noción de inconsciente freudiano, juzgada por él demasiado biologista y mecanicista. La mala fe se integra a la conciencia para producir una patología de la ambivalencia: la que condena al sujeto a unir en un solo acto una idea y la negación de esta, una trascendencia y una facticidad. En esta perspectiva Sartre niega al psicoanálisis que llama «empírico» (el de Freud) para oponerle un psicoanálisis existencial. Acusa al primero de negar la dialéctica y de desconocer la esencia de la libertad a nombre de una afectividad primera del individuo –»cera virgen antes de la historia»- mientras que él reconocía al segundo la capacidad de abolir el inconsciente y afirmar que nada existe antes del surgimiento original de la libertad.
Lacan se opone a la tesis sartreana: el hombre no es libre, afirma, ni siquiera de elegir sus cadenas, no hay libertad originaria. Esto le exige, para devenir libre, integrarse a la colectividad de los hombres por la acción de una lógica. Dicho de otra manera, solamente la pertenencia a lo colectivo, el lazo social –lo que Freud llamaba el vínculo libidinal- funda la relación del sujeto con el otro, y sólo la virtud lógica conduce al hombre a la verdad que impone la aceptación del otro según una dialéctica del reconocimiento. De este modo, Lacan hace depender toda libertad de una temporalidad que es, para cada sujeto, la de llegar a someterse a una decisión lógica en función de un «tiempo para comprender»; en el sofisma mencionado, cada uno de los presos reconoce el color del disco que lleva colgado en su espalda mirando a los otros porque le es imposible mirarse a él mismo; pero no mirándolos salir del cuarto donde están encerrados sino mirando la vacilación que muestran para salir. «Aserto de certidumbre anticipada» es así el proceso de precipitación que caracteriza a la toma de una decisión «verdadera» que es condición de la libertad humana. Esto significa que, en oposición al existencialismo, Lacan elige una política de la libertad humana fundada sobre el principio de una lógica de la verdad que excluye la conciencia subjetiva como dato de inicio. La incidencia del pensamiento de Hegel en este momento seguramente le hubiera hecho suscribir la sentencia del filósofo de Jena: «ser libre no es nada, devenir libre lo es todo».
Un año después, en 1946, Lacan participa en el primer coloquio de Bonneval organizado por Henry Ey y presenta el texto Acerca de la causalidad psíquica. En él retoma las tesis anteriores pero en el contexto de un cuestionamiento de la concepción de Ey quien sostiene la noción de una libertad originaria que llama psicogenética. Lacan cita textualmente a Ey: «las enfermedades mentales son insultos y trabas a la libertad, dado que no son causadas por la actividad libre, es decir, puramente psicogenética» 6, y señala que a este planteamiento se le escapa la verdad del psiquismo y la de la locura porque «el fenómeno de la locura no es separable del problema de la significación para el ser en general, es decir, del lenguaje para el hombre» 7. Es preciso entonces analizar la locura a partir de la relación del sujeto con el lenguaje, que es considerado ya como instrumento de la mentira y la verdad del sujeto, es decir en un registro que implica lazo social y lógica: «la locura es vivida íntegramente en el registro del sentido» 8.
Lacan retoma aquí ciertos conceptos de Hegel como los de ley del corazón y delirio de presunción, junto con el de alma bella, para señalar una locura virtual del ser humano en tanto que hablante en la medida en que en la locura el sujeto «se cree»: la ley del corazón impone un revestimiento libidinal del yo que implica el borramiento del orden del mundo para constituir ese polo de la libido narcisista que Freud llamó megalomanía. Dice Lacan: «este desconocimiento se revela en la revuelta, mediante la cual el loco quiere imponer la ley de su corazón a lo que se le aparece como el desorden del mundo, empresa «insensata» –no por ser un defecto de la adaptación a la vida (…) sino más bien porque el sujeto no reconoce en ese desorden del mundo la manifestación misma de su ser actual y lo que experimenta como la ley de su corazón no es más que la imagen invertida, así como virtual, de ese mismo ser. La desconoce pues doblemente para desdoblar en ella la actualidad y la virtualidad. Ahora bien, sólo puede escapar a dicha actualidad mediante esa virtualidad» 9. La locura es así un riesgo que amenaza a cualquiera en la medida en que existe una atracción ejercida por una imagen de yo ideal que apunta a una captura negadora de toda mediación de orden simbólico. En la medida en que el yo primordial está en discordancia con el ser y esta discordancia marca la historia toda del sujeto, siempre está abierta la posibilidad de producir una resolución de ella por una coincidencia ilusoria del ideal con la realidad, cuya consecuencia será siempre conmover en sus cimientos mismos al sujeto, desencadenando la agresión suicida narcisista.
La locura es pues un riesgo que amenaza a todo sujeto en la medida en que es efecto de la atracción que ejercen esas identificaciones con el ideal narcisista que vendrían a resolver la falla inherente al ser mismo al precio de una absoluta pérdida de toda libertad en el afán de liberarse. Por esto Lacan afirma: «Porque el riesgo de la locura se mide por el atractivo mismo de las identificaciones en las que el hombre compromete a la vez su verdad y su ser. Lejos pues, de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades de su organismo, es la permanente virtualidad de una grieta abierta en su esencia. Lejos de ser «un insulto» para la libertad, es su más fiel compañera: sigue como una sombra su movimiento. Y el ser del hombre no sólo no se lo puede comprender sin la locura, sino que ni aun sería el ser del hombre sino llevara en sí la locura como límite de su libertad» 10.
La virtualidad de la locura depende para Lacan de la estructura del narcisismo, dimensión inherente a la existencia del sujeto que puede generar la locura del alma bella y de la ley del corazón como precio a pagar por el intento de eliminar la grieta que es propia de todo ser hablante por ser efecto de la acción del orden simbólico. Por este camino se pretende alcanzar la libertad plena con el desencadenamiento de la agresión suicida del narcisismo; es el recurso extremo de la búsqueda de imponer la ley del corazón en un mundo que necesariamente lo limita. El efecto paradójico que resulta de esa búsqueda radical de libertad es la captura por una imagen mortífera que produce la «negación perdida de sí mismo».
¿Existe otra posibilidad que no fuera esa estasis letal de la identificación ideal, otra posibilidad que permita no ser presa de ese efecto mortal y lograr lo que Hegel resume de este modo: «el hombre debe realizar en una serie de crisis la síntesis de su particularidad y de su libertad, llegando a universalizar esa particularidad misma (…) su libertad se confunde con el desarrollo de su servidumbre» 11? La producción del ternario imaginario, simbólico, real, la definición del sujeto como lo que el significante representa para otro significante y la postulación de una falla en la estructura del lenguaje que es llamada significante de una falta en el Otro, permiten a Lacan arribar, en 1964, a una nueva postulación donde el término libertad reaparece cuando afirma que el deseo es «función de la libertad» 12.
Se trata de una formulación que muestra los efectos de la falla, la falta en el orden simbólico –el Otro- que en su primera definición aparecía como un universo completo. La estructura que produce al sujeto es una estructura incompleta o, dicho de otra manera, la falta no está solamente del lado del sujeto sino que también está en el Otro. Esto determina la existencia de dos operaciones contrapuestas en la constitución del sujeto: la alienación y la separación. La alienación indica la constitución del sujeto en el campo del Otro como captura por el significante que, a la vez que le da la posibilidad de vivir como ser hablante, induce un efecto letal, mortífero: efecto de desvanecimiento, de petrificación en el significante. Pero no solamente hay incidencia del Otro sobre el sujeto porque también del lado del sujeto hay respuesta, y esta respuesta vendrá a producirse cuando el Otro revela inevitablemente su falta. Es el momento en que surge la pregunta por esa falta, ese enigma del deseo del Otro para el cual la primera respuesta, el primer objeto que se propone es la propia falta que se localiza en él: la respuesta que afirma «puedes perderme», que equivale a «te hago falta», en los dos sentidos en que esto se puede escuchar. Aquí aparece lo que Lacan llama «función de la libertad»; no de la libertad entendida como libre albedrío, posibilidad de hacer «cualquier cosa «, sino de «fantasma de libertad» 13, libertad fantasmática –es decir, respuesta a lo que se produce en el Otro- en que encarna el intento de desembarazarse del efecto mortífero –»afanístico»- del significante y hacerse un lugar, un lugar allí donde en la cadena significante se abre el intervalo, la grieta que denota su incompletud.
Por un lado está entonces la alienación como captura del sujeto, subordinación, posibilidad de ser al precio de no ser; por otro la separación como función de liberación de esa captura. La función de la libertad se materializa en el hacer-se un lugar en la cadena significante; pero esto requiere como condición la previa captura en ella. La separación no se realiza de una vez y para siempre porque, en términos estructurales, el sujeto está siempre tomado en y por la dialéctica de la alienación y la separación. La importancia de indicar la relación entre ambas es que el sujeto no es entonces un simple siervo de una estructura, un puro efecto de ésta al quien no lo quedaría más posibilidad que cumplir puntualmente con la demanda del Otro. La separación señala ese momento de libertad que es el de decir no a esa demanda para procurarse otro lugar. No hay pues libertad absoluta porque no hay sujeto sin sujetamiento al significante; hay solamente, como dice Octavio Paz, «libertad bajo palabra» -o, en términos de Lacan, «libertad fantasmática»- como efecto de la aparición de la falla de ésta última, lo que abre la posibilidad de la separación. Separación que conjuga el se-parare (separarse) con el se-parere, parirse, engendrarse, darse un estado civil, siempre a partir de la falta del Otro.
En el anuncio de esta jornada que conmemora el centenario del nacimiento de Lacan se cita una afirmación suya íntimamente relacionada con esta dialéctica de la alienación y separación: «Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano». Es una frase que evoca otras conocidas como «yo no soy marxista» (Marx) o «ahora les mando que me pierdan y se encontrarán ustedes y sólo cuando hayan renegado de mí volveré yo entre ustedes» 14..Todas podrían converger en esta última –dicha por Lacan- que indica las paradojas de la libertad pero también su posibilidad: «Hagan como yo, no me imiten».
Notas
1 S. Freud: Más allá del principio de placer. En Obras completas, tomo XVIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 42.
2 S. Freud: Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras completas, tomo VI. Buenos Aires, Amorrrotu, 1978, p. 236.
3 S. Freud: Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. En Obras completas, tomo XIX. Buenos Aires , Amorrortu, 21979, p. 135. Las cursivas son mías.
4 J. Lacan: La ciencia y la verdad. En Escritos 2. México, Siglo XXI, 1993, p. 837. Las cursivas son mías.
5 J. Lacan: El tiempo lógico y el aserto de la certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma. En Escritos 1. México, Siglo XXI, 1994, p. 188.
6 J. Lacan: Acerca de la causalidad psíquica. En Escritos 1, op. Cit., p. 148..
7 Ibíd., p. 156.
8 Ibíd., p. 156.
9 Ibíd., p. 162.
10 J. Lacan: Ibíd., p. 166
11 G.W.Hegel: La phenoménologie de l’esprit. Paris, Gallimard, 1970. Tomo II, p. 188.
12 J. Lacan: Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris, Seuil, 1973, p. 200.
13 Ibíd., p. 200.
14 F. Nietzsche: Ecce homo. México, Fontamara, 1988, p. 10.