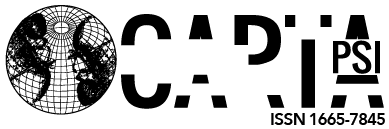Presentación del caso
El horizonte de este estudio se dibuja a partir de la culpa, un tema presente en el caso de Adolf Eichmann, un gris jerarca de la maquinaria de producción de cadáveres montada por el régimen nacionalsocialista de Alemania desde el año de 1933 hasta la finalización de la 2da. Guerra Mundial. Este funcionario era un hombre normal con una familia bien constituida, dedicado con esmero y ahínco a montar el sistema de transporte ferroviario de judíos, gitanos, polacos, homosexuales, italianos, franceses, niños, ancianos, mujeres, hombres hacia los campos de exterminio nazi instalados en Alemania y los territorios de la Europa ocupada.
El tema de partida esboza hechos que proponemos desplegar, argumentar y sostener: Eichmann presenta un paradigma de las condiciones actuales posmodernas de instalación de una nueva “subjetividad” donde la exclusión y eliminación de la diferencia con el semejante implica operaciones de múltiples consecuencias. Se denomina subjetividad al hecho mínimo de que alguien cuando está frente a un error, un lapsus, un síntoma, un sueño, eso le presenta algo: el sujeto presente en cada una de esos acontecimientos. Luego cada quién verá qué hace frente a ese sujeto, y a partir de allí, sostendrá, de acuerdo al psicoanálisis las complicadas relaciones con sus semejantes en la sociedad.
El paradigma de este caso al desarticular nuestra relación con la culpa, afecta la memoria con la consiguiente alteración de la tradición y de la historia[2]. Y en principio eso afecta la subjetividad tal como lo habíamos conocido hasta ese momento. La nueva “subjetividad” concierne al psicoanalista pues ella y la cultura donde se instaura modifican, alteran y borran con intensidades diversas la construcción psicoanalítica del inconsciente y la subjetividad desprendida de él. Esos cambios pueden o no afectar los caminos para que un sujeto por la senda del amor y del odio logre desprender del goce obsceno que lo aplasta un fragmento de causa para mantener un deseo. Estos interrogantes no encuentran fácil acomodo en los componentes de la doctrina analítica que correspondían a otras circunstancias.
Adolf Eichmann nos muestra una de las consecuencias posibles de vivir en un lazo cultural posterior a la caída de los dioses[3]. ¿Cómo ubicar la cura analítica ante los combates de la posmodernidad contra el anterior orden subjetivo? En el hemisferio occidental estamos viviendo una era posterior a la cultura cristiana. Ese hecho fue señalado entre otros por un psicoanalista, Jacques Lacan (1960), Jean C. Bailly, un historiador del arte y Peter Sloterdijk, un filósofo. Nuestra era no encuentra ya en las Sagradas Escrituras de la tradición judeocristiana dispositivos para orientarse en esta nueva sicopatología de la vida cotidiana. Conviene precisar el psicoanálisis no tiene por objetivo criticar a la posmodernidad, mientras que esa forma cultural por su novedad tiende a eliminar los mecanismos de formas culturales previas. La subjetividad y el sujeto tal como lo vive la cura analítica quedan afectados[4]. Otto Petras señalaba en 1935:
El cristianismo, el movimiento histórico más poderoso de nuestro planeta, ha agotado su fuerza configuradora y nosotros vivimos post Christum en un sentido más profundo que el del calendario[5].
Hoy, la muerte de Dios, anunciada por Hegel y Nietzsche pasó de ser una proclama a su realización cotidiana, impactando a cada miembro de la sociedad. Trataremos de seguir ese impacto en un tema en particular: la culpa, y localizar cómo Adolf Eichmann presenta y muestra[6] este nuevo desorden “subjetivo”. ¿Por qué un hombre normal es capaz de exterminar a millones de personas y no estar afectado por ello? Para responder ese interrogante seguiremos de cerca el caso; luego, recorreremos los marcos mínimos y necesarios para una intervención psicoanalítica. Y por último, localizar qué componentes de la clínica y la doctrina analítica pueden quedar en estado crítico ante esa novedad.
Un hecho clínico nuevo nos interroga.
¿Qué interrogante lanza la posición de Adolf Eichmann? Para encontrar respuestas es necesario tomar distancia con cualquier intento de aplicar una sicopatología previa. Algo oscuro es claro de entrada, en forma dramática y trágica, su testimonio revela que estamos ante un hombre normal construido por la sociedad del pato. A un pato el agua, p.e., les resbala por sus plumas, no lo moja. La lengua coloquial mexicana designa con la frase “hacerse pato“una de las formas de la indeferencia o del alma bella que intenta desentenderse del desorden del mundo donde vive. Nuestra cuestión a dilucidar es si se Eichmann es indiferente o si estamos ante el producto de una fábrica de patos como horizonte cultural “subjetivo” compartido. Él es un producto de la cultura que albergó al campo de concentración, a la cámara de gas y a los hornos crematorios.
El Occidente y Oriente sostuvieron una indeferencia activa ante el campo de concentración y sus prácticas de exclusión. Ambas formaciones sociales hicieron suya una vieja destreza ante lo nuevo localizada por el psicoanálisis en las mejores familias: la “bella indeferencia materna”. En casos de psicosis con años de despliegue suele localizarse a una madre, p.e, la madre de Daniel P. Schreber (caso analizado por Freud), que se mostraba indiferente ante el internamiento de su hijo. Ella, quizás, ante el tamaño del dolor suscitado por las condiciones de su vástago, enfrenta esa situación con indeferencia. La indeferencia articula la histeria, en más de un caso, con la causa de diversas formas de la psicosis. Los actos públicos locos son exageraciones destinadas a quebrar la indeferencia.
Eichmann, hizo lo que hizo de manera pública y notoria, y sus contemporáneos, entre otros, la mayoría de sus víctimas, recibieron esos anuncios con indeferencia. Sigamos el decir de Eichmann, de los testigos, y de sus acusadores. Cuando es interrogado acerca de su “empleo” responde:
Fiscal.-Usted nos declaró que su trabajo en Austria fue el que le dio las mayores satisfacciones y le hizo saborear las alegrías de la creación. ¿Es exacto?
A. Eichmann.-Sí, es cierto
Fiscal.- Usted me confirma que, en la práctica, lo que hacía en Austria en esa época consistía en la expulsión forzada de los judíos
A. Eichmann.- Se trataba de una emigración controlada y metódica
Fiscal.- ¿Es exacto que declaró usted,…, que se trataba de una “emigración forzada”?
A. EICHMANN.- La emigración forzada significaba la emigración acelerada; sí.
Fiscal.- Y en el curso de tal emigración los judíos perdían sus bienes, ya que no podían llevar nada consigo. ¿Es realmente así?
A. EICHMANN.- Es exacto, pero no es culpa mía.
Fiscal.- Sea como fuere, los judíos jamás recuperaron un céntimo ¿no es cierto?
A. EICHMANN.- Es enojoso, pero no es culpa mía
Fiscal.- Para todo cuanto tiene que ver con la organización de la emigración forzada, ¿usted era considerado por sus superiores como un especialista confirmado?
A. EICHMANN.- Sí. La emigración es un terreno muy complicado porque los judíos…Yo no tenía nada que ver ni con las unidades especiales ni con los comandos[7] en Polonia. No hacía ese tipo de cosas, no era mi misión. Pero en el marco de las nuevas consignas del comisario del tercer Reich para el refuerzo del pueblo alemán, debía programar desde Berlín los planes de transporte ordenados…Esa era mi misión…Que la gente fuera ejecutada o no, había que obedecer las órdenes según el procedimiento administrativo [8]
En este breve intercambio Eichmann no saca los dedos del renglón, reitera en tres ocasiones “No es culpa mía” o “no tenía nada que ver”. La culpar era del otro o de los otros o de las condiciones de la guerra, él no se hacía cargo de los efectos de su trabajo. ¿En que lugares de nuestra actual vida cotidiana encontramos desplegada esta posición? En todos aquellos lugares donde operan los especialistas y las estructuras impersonales que la especialización demanda, desde una clínica médica, donde se evita o reduce al mínimo cualquier contacto “personal” con los pacientes hasta las boleterías de las nuevas cadenas cinematográficas que proliferan en el país. Allí el vendedor de boletos responde “¡Qué se divierta!”, más allá de que a él le interese o no que el comprador se divierta o más allá del tema de la película para la cual vendió el boleto. El especialista se limita a aquello para lo cual fue requerido y no se siente comprometido por las consecuencias. Se borra para él la posibilidad de un sujeto que surja de esa acción.
¿Cómo puede Eichmann sostener ese lugar de especialista? La posición no se sostiene por su “carácter invididual”, ni se explica por las configuraciones de sus complejos, sea de Edipo, sea de castración, allí no participan pues fueron excluidos de la jugada. Él sostiene como individuo los atributos del colectivo al cual pertenece. Verbigracia., la sociedad alemana instauró para y entre sus miembros, con su consentimiento, tres elementos contemporáneos a la actividad desplegada por él:
a.- la figura del homo sacer;
b.- Una norma de eugenesia social
c.- La cautela preventiva o prevención cautelar o prisión cautelar.
El homo sacer
Es una antigua institución del derecho romano, según la cual las personas tomadas por esa institución ya no pueden ser objeto de un sacrificio y pueden ser matables sin generar ninguna condena o culpa por ese acto. Son consagrados a los dioses del infierno que se alimentan de malditos, y execrables. Sin ir más lejos, en varios países de América Latina, el más notorio fue y es Brasil, se mata a los niños de la calle como tratamiento al síntoma que ellos muestran. Son matables pues esos crímenes no son tales al no constituir delito alguno. Es la misma estructura desplegada para eliminar a una plaga, no se persigue a quien que elimina insectos pues son una materia matable[9]. Ofrecer como sacrificio a los dioses una cucaracha o un homo sacer, sería ofenderles, y matar a cualquiera de esos elementos no provoca culpa alguna pues no se trata de un crimen. Eichmann transportaba al homo sacer al lugar donde recibía su tratamiento: matarlo[10]. Los judíos, los gitanos, junto con miembros de diversas nacionalidades eran los “objetos” transportados por Eichmann en los trenes hacia la muerte.
En la actualidad bastará con que el lector busque una respuesta a la siguiente pregunta: Las legislaciones de América Latina aceptan la declaración de “inimputable” cuando consideran loco al criminal; declararlo “inimputable” implica que ya no es sujeto de derecho, pierde su condición de ciudadano. ¿Qué ocurre con un crimen cuando el ejecutor es declarado inimputable? ¿Qué ocurre si alguien mata a un inimputable?[11] Subrayo un efecto: asistiríamos a la realización de actos, un “crimen”, sin la producción de un sujeto de los mismos.
La eugenesia social
Gozaba en la Alemania previa al nazismo, y en el resto del mundo, de los favores del conjunto social, en particular de la cultura, de la ciencia, y de la política de la izquierda o de la derecha. Los sectores comunistas sostenían programas eugenésicos para proteger al proletariado de las impurezas de la burguesía. Los partidos de derecha querían proteger la pureza de la raza de la propagación de determinados “virus”: alcoholismo, retraso mental, locura, homosexualidad. Ambos tomaban apoyo en teorías “científicas” que procedían a efectuar una mezcla de ingredientes tomados de la agricultura, de la ganadería y de la veterinaria[12]. En México la Revista Mexicana de Eugenesia (1944,V, 49) declaraba: “Los poderes de la Nación residen en la salud de sus habitantes; está verdad incontrovertible será la base de una planeación hacia el futuro para que desaparezcan los presidios y las casas de orates, por ser inhumanos reproches que hieren nuestra sensibilidad”. En el estado de Veracruz fue aprobada en esos años una ley para el tratamiento eugenésico de débiles mentales, alcohólicos, homosexuales, esquizofrénicos. No hay constancias de su derogación.
La cautela preventiva o prevención cautelar o reclusión cautelar
Sus nominaciones dan cuenta de una institución jurídica basada en la siguiente lógica: los prisioneros quedaban bajo la protección carcelaria del Estado para proceder a su reeducación, defender a la sociedad de sus actividades y proteger al prisionero de los efectos nocivos para él mismo de sus actividades y así como de las respuestas de la sociedad ante ellas. El prisionero era puesto en prisión para cuidarlo –prevenirlo- de él mismo a pesar de que él no lo solicitara. El primer modelo médico de tratamiento a los “alienados” inspiró, como una de sus fuentes a esta institución. Los enfermos ordinarios reconocen su enfermedad, mientras los alienados no lo hacen, y entonces, para curarlos se les da un tratamiento a su pesar[13]. Los judíos eran embarcados en los trenes organizados por Eichmann para protegerlos enviándolos hacia territorios donde establecerían su nueva residencia. Se los ubicaba en el más allá de la sociedad para cuidarlos a ellos de ellos mismos y a la sociedad que los expulsaba. Al respecto él declaraba:
Dr. Servatius [Defensor del acusado].-…Un informe personal no fechado…lo define como un especialista reconocido ¿Cuáles eran esas cualidades que aquí recibieron un reconocimiento especial?
Adolf Eichmann.- Sí, es cierto. Son las capacidades que adquirí en este período, en el sector de la organización de la emigración, que es un sector muy complejo…Por eso, en esa época, yo podía ser considerado como un especialista en la materia. Pero, en mi opinión, era una cualidad beneficiosa para ambas partes. Yo prestaba oídos a las quejas y a las demandas incesantes de ayuda y sostén hechas por los funcionarios judíos, que la legislación social había excluido de la vida social y que se hallaban en muchos aprietos. Yo traté de ayudar a esos funcionarios judíos. Juntos pensábamos en soluciones…Mi deseo y mi idea eran participar en la creación de un territorio donde los judíos pudieran vivir[14].
La posición de Eichmann estaba organizada a partir de estos elementos compartidos y sostenidos por la sociedad en la que él nació, vivió y a la que pertenecía. A sus transportados: la legislación social [los] había excluido de la vida social y que se hallaban en muchos aprietos. Su posición ante la culpa revela un trastrocamiento sustantivo del anterior orden subjetivo: yo no soy culpable, la culpa es del otro o de los otros. Desde los diversos guetos de Europa –zonas aisladas donde eran obligados a vivir los miembros de la comunidad judía- eran transportados hacia los campos de exterminio. Se trasladaba a 1000 personas en tren, y se añadían 20 o 30 personas más para cubrir la cuota fijada pues era culpa de ellos si algunos morían en el camino. Ante los “muchos aprietos” de esas comunidades el jerarca ferroviario se esmeraba por apretarlos para transportar más cantidad hacia la muerte, de allí que él sostuviera que “Que la gente fuera ejecutada o no, había que obedecer las órdenes según el procedimiento administrativo[15]”.
Cuando la culpa pasa del lado del otro, en este caso de los “transportados”, y eso se instala en el lazo cultural, el sujeto de la culpa queda sustituido por la víctima, se pasa a un orden de la culpabilidad modificado: las “víctimas” reciben ese tratamiento a consecuencia de lo que son, mientras que el ejecutor del mismo es sólo una “víctima” de las circunstancias. Es la diferencia entre las posiciones inconscientes del sujeto localizadas por el psicoanálisis y la culpa establecida por el orden jurídico; de una a la otra hay un resultado: se pierde el sujeto de la culpa ¿Qué queda en su lugar? El psicoanálisis demostró que la culpabilidad se revelaba, en la clínica, como una protección ante la angustia[16] Al perder la culpa perdemos una protección ¿Qué nos queda entonces frente a la angustia?
La acción de Eichmann se inscribía en una cultura donde fue cambiada la articulación con la culpa. Esa comunidad selectiva –elegían quienes sí, quienes no serían sus integrantes- se organizaba mediante la inserción de elementos científicos. Poco importa si esos elementos “científicos” poseían una carga importante de mitología y delirio, como los estudios sobre las razas. Una vez elegidos sus miembros ya no cargaban ni cargan con la culpa ante el Otro pues ahora el culpable es otro, por ejemplo: los psicóticos, los “débiles mentales”, los judíos, los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los polacos, los soldados rusos hechos prisioneros, eslovenos y hasta los considerados estéticamente “feos”. Inclusive hoy, la tercera generación de habitantes de Alemania, posteriores a esos acontecimientos, suelen manifestar su molestia ante la culpa que otros les endilgan por acontecimientos de sus predecesores.
La religión católica ofrecía a los padres de niños con capacidades diferentes, el consuelo de que “Así lo quiso Dios” con lo cual podían encarar la situación de ellos ante su prole, cargaban con ese peso y así enfrentaban una situación que toca las fibras nodales de la constitución subjetiva. La ciencia a partir de su funcionamiento y ante la muerte de los dioses fue ganando como terreno propio espacios de la religión, p.e., la explicación del origen del mundo. Con la práctica de transportar gente y su empleo para llevar a cabo experimentos médicos se abrió la vía a otra respuesta: aquello que es considerado una falla, un error o un defecto biológico o un virus, será eliminado sin culpa. Es una respuesta objetiva alejada de la gracia o desgracia divina.
El sistema del campo de concentración y la sociedad nazi cambiaron la gracia o predestinación divina. Cuando a los candidatos a la eliminación se les daba la gracia para seguir viviendo les aplicaban medidas eugenésicas, esterilización forzosa, para proteger la pureza de la raza. La protección cambiaba el lugar de la culpa y de la deuda de una manera que los términos del tema y su disposición fueron modificados pasando al campo de la higiene y del exterminio de una degeneración o de una plaga.
El Dios oscuro del nazismo elegía a los elementos de su feligresía. Los culpables de lo que ocurría eran los transportados, para su sociedad Eichmann no era culpable de nada, como lo reitero, en varias ocasiones, se limitaba a cumplir lo ordenado por ella, no era sólo una orden de sus superiores jerárquicos. Su caso no guarda la misma posición de quienes aducen la “obediencia debida” a órdenes superiores en las diversas experiencias ocurridas en América Latina. ¿Por qué razón no son iguales? En nuestro continente sólo fracciones de la sociedad ligadas al poder en turno avalaban y consideraban pertinentes esos “tratamientos” para la disidencia política; en la Alemania y Austria la sociedad compartía y daba su consenso a esas actividades.
La inauguración del primer campo de concentración en 1933, en Dachau, Munich, fue anunciado profusamente en noticias y editoriales de la prensa alemana; los vecinos de la pequeña localidad se agrupaban a sus puertas para presenciar el arribo de los primeros 200 prisioneros, una muestra de cómo el goce de la desgracia ajena tenía amplios vasos comunicantes entre los miembros de la sociedad. Pero ¿se puede hablar del “goce de la desgracia ajena” cuando la “desgracia” le ocurre a un homo sacer? El 21 de marzo de 1933 Himmler dirigente del Estado Nacionalsocialista anunció su inauguración con la siguiente frase: “Campo de concentración para prisioneros políticos”. La prensa comunicaba que los campos ofrecían a los reclusos “una oportunidad para reflexionar sobre sus vergonzosas acciones” y los periódicos de Dachau, afirmaban que la inauguración traía “nuevas esperanzas para el mundo empresarial” de la localidad[17].
El pastor Wagner, ejemplifica como su vida era premonitoria del futuro de la sociedad donde él vivió. En 1913, en la región Suaba de Alemania, el pastor mató a sus hijos para proteger a la humanidad de una “degeneración” pues siendo ellos hijos de un monstruo, según él, debido a sus prácticas sexuales, no podían sino transmitir esa “monstruosidad” a la sociedad. Se propuso matar a otros miembros de su familia y al no lograrlo los convocaba a suicidarse para impedir la propagación de la degeneración. Al final de sus días en pleno auge del régimen nazi, Wagner comentaba a sus médicos que él fue un precursor de la eugenesia, además fue el primer paciente “paranoico” o “psicótico” o “loco” internado en un hospital psiquiátrico que se afilió al partido nacionalsocialista[18]. Con su afiliación Wagner pone en tela de juicio la supuesta dificultad del paranoico o loco o psicótico para relacionarse con la sociedad, sea o no declarada paranoica.
Las personas “transportadas” por Eichmann eran consideradas portador de una plaga y recibían el trato de los piojos transmisores del tifus. A causa de eso eran elegidos para recibir su tratamiento, la “eliminación”. El administrador del campo de Auschwitz, no sabía cómo deshacerse con eficacia y rapidez de ellos, tardó en advertir, que la “solución” estaba ante sus ojos: el Zyklon B producido por la compañía Degesch, llevado al campo como desinfectante en el verano de 1941. Fue descubierto por el científico alemán Fritz Haber, Premio Nóbel de Química (1918). El Zyklon B era un poderoso insecticida, muy efectivo sobre animales de sangre caliente y, en consecuencia, extremadamente venenoso para los seres humanos (como tal fue usado en las cámaras de ejecución de la pena capital en Arizona, Estados Unidos a partir de 1920). El 3 de septiembre de 1941 unos 250 enfermos y 600 prisioneros rusos fueron llevados a una celda subterránea donde efectivos de las SS con máscaras antigás dejaron escapar el gas[19]. Luego las empresas fabricantes ofrecieron instrucciones para ventilar las cámaras y acelerar su empleo.
El verbo “eliminar” aparece hoy en los boletines de prensa de los actuales ministerios de economía y de las grandes empresas: No es lo mismo decir que alguien está desocupado pues no hay empleos a informar de la “eliminación de puestos de trabajo” pues eso ya no provoca desocupación. Entre “desocupados” y “eliminación”, no hay un mero eufemismo del lenguaje, hay un pasaje a otro orden de cosas. Eichmann lamentablemente no era un cínico. No extraña entonces que la empresa productora del Zyklon B, el consorcio Tesch/Stabenow, Desgesch, Degussa, I. G. Farben, continuara sus actividades después de la guerra, desarrollando insecticidas, pinturas y productos complejos, sofisticados y novedosos, uno de ellos de nombre Protectosil. Este producto se usará para proteger de pintas “las columnas del monumento a los judíos víctimas del Holocausto, en Berlín, que se inaugurará en el 2005”[20].
Si se mata a alguien declarado matable/ eliminable / desechable no hay culpa y tampoco hay crimen pues la noción de crimen sólo tiene consistencia a partir de reconocer a la víctima el carácter de humano que lo “matable” quitó. No se trata de un crimen sin víctima, sino de un crimen no cometido pues sólo se eliminó un desecho.
La eliminación es una operación toral, cuando algo se elimina no regresa, es un boleto sin retorno. León Poliakov, en La causalidad diabólica. Ensayo sobre el origen de las persecuciones (Muchnik Editores, Barcelona, 1982) indica que al pueblo judío se le dio en la historia de la persecución tres formas de tratamiento: 1.- La conversión, siendo Jesús su paradigma; 2.- Alejarlos de la ciudad, cuyo caso más claro fue la España Medieval; en ambas situaciones podían disfrazarse o regresar; 3.- El traslado al campo de concentración, la cámara de gas y el horno crematorio fue la “solución” pues de allí no hay disfraz ni retorno.
Esta última “solución” actúa en el conjunto de la vida cotidiana posmoderna; un economista de la escuela de Chicago sostuvo un seminario en México y acusó al país debido de que: “Hay muchas tradiciones, se ven demasiado los murales y se lee a Marx”. Cuando eso se “acabe”, el trabajo nos hará libres ¿o no? “El trabajo os hará libres” era la frase colocada en la entrada de los campos de concentración. Cómo podría Eichmann tener culpa inconsciente al organizar esos trenes si ello aportaba una “solución” para eliminar a los objetos portadores de la culpa. Él reconoce que su trabajo:
En Austria fue el que le dio las mayores satisfacciones y le hizo saborear las alegrías de la creación.
Interrogado por el destino de los “transportados”, sólo respondió con la “metáfora” del desplazamiento (“transportados”), mientras los “objetos” transportados, objetos “metonímicos”, eran trasladados de forma condensada –muchos en poco espacio-. A la interrogación responde con énfasis:
A. EICHMANN.- No ¡es falso!
F. H.- ¿No es cierto?
A. EICHMANN.- No, no lo es. “Al exterminio”, eso no puedo juzgarlo, porque no se determinaba de antemano si iban al exterminio o no. La sección encargada de establecer los horarios de transporte no sabía nada de eso…Es posible que imperfecciones locales hayan acarreado ocasionalmente sinsabores[21]
Aquí nos encontramos frente a una transformación substancial del lenguaje en la posmodernidad, un desajuste de la articulación de la metáfora y la metonimia, de la condensación y desplazamiento de las formaciones del inconsciente, al menos, tal como fueron estudiados por el psicoanálisis. No se puede afirmar que Eichmann manipulaba el lenguaje, no se trata de un cuadro político entrenado para ocultar con “palabras” hechos ocurridos; el lenguaje de su discurso revela algo más, el vaciamiento del lenguaje para constituir un sujeto. Sería semejante a una oración, donde el sujeto no se hace cargo de los efectos del predicado.
El cambio del lenguaje tiene por correlato la modificación de la memoria. El fiscal se da cuenta que en muchas ocasiones Eichmann consulta documentos para dar una respuesta y entonces lo interpela:
Fiscal.-Por una vez, ¿es posible hablar sin la ayuda de los documentos, y apelar a su memoria? ¿Es imposible?
A. Eichmann.- Pero yo querría explicarlo, porque…
Fiscal.- Sin explicaciones
Conviene notar que Eichmann es posmoderno avant la lettre, no tiene memoria, y si la tiene es de utilería, de corto alcance, idéntica en su estructura a los medios de comunicación: es fugaz. ¿Será que no quiere acordarse? ¿Será tan fácil la cuestión? ¿Y si se tratará de un mas allá de la memoria y su compañero el olvido? Para qué acordarse, acordarse sólo tiene sentido en un territorio de la memoria, si ella como tal pierde su objeto, no hay lugar para ella.
El habitante de la posmodernidad está pleno de explicaciones: “Usted mató a su madre y a su padre”,” Un momento, se lo explicó”; estamos plenos de explicaciones ¿tendrá posibilidades algún deseo de sostenerse ante tanta explicación de los especialistas que nos rodean? En tenis, de alto y bajo rendimiento, el entrenador –un especialista-, insiste en un sólo punto, cuando se tiene un error lo primero que se impone es no ejercer la memoria, de eso se encarga él. Cuando hace un par de años se eliminaron los libros “viejos” de la biblioteca del Instituto Francés de América Latina en la ciudad de México o cuando se deja morir a 15000 ancianos por “culpa de la canícula estival” acaecida en el reciente verano francés ¿No se esta eliminando la memoria y junto con ello el olvido? Se sabe que en Occidente y en Oriente, los ancianos eran quienes tenían a su cargo el saber acumulado, cuando uno de ellos muere, muere una fracción de ese saber, claro que cuando el saber anterior es declarado inútil ¿Con qué objeto conservar ese saber y a su portador? Al aumento de capacidad de memoria binaria de la computadora le corresponde una progresión geométrica del alzheimer en el colectivo, por ejemplo, en el colectivo psicoanalítico.
¿Tiene alguna consecuencia cambiar el lugar del sujeto de la culpa? Veamos cuál fue uno de esos efectos sobre el caso que nos ocupa. Hablando del “transporte” de niños, el burócrata ferroviario declara:
A. Eichmann.- La policía francesa también había detenido niños. Paris me preguntó qué haría con esos niños. Yo comuniqué “A partir de la reanudación de los trenes hacia el gobierno general, los transportes de niños podrían rodar” El hecho de que hayan sido necesarios once días para tomar una decisión sobre ese legajo que…Yo no estaba habilitado para tomar la decisión por mi cuenta…Pero si llevaba tanto tiempo, eso para mí es la prueba… [de que] yo no podía tratar el caso. No estaba habilitado para eso[22]
El especialista autoriza el “transporte” de niños operando con la “misma” posición de un “niño” que no está autorizado a hacer tal o cual cosa, pero, quizás algo distinto se perfila, en ese “Yo no estaba habilitado”. El termino “habilitado” es una de las parejas de un”especialista”. Los especialistas están habilitados para ciertas cuestiones y para otras no, esa habilitación se produce mediante la operación de un conocimiento con un ámbito acotado e implica la “eliminación” de cualquier suposición. Subrayemos, la suposición solía constituir el signo que permitía identificar a un humano, a un semejante. La habilitación requiere de una pareja, la inhabilitación. Un inimputable está inhabilitado para la vida social, asistimos a la construcción de los intelectuales del edificio posmoderno, p.e., los cuadros directivos de una empresa transnacional, unidos por su habilitación junto a su inimputabilidad compartida. Las escuelas para padres de la actualidad confiesan que la inimputabilidad parece afectar esas funciones del parentesco. Existe una amenaza actual de instalar la generalización de la inimputabilidad. En ese estado ¿Será factible localizar alguna posición inconsciente de la que se haga cargo el inimputable? El inconsciente sin un sujeto en condiciones de hacerse cargo de sus formaciones ¿en qué se convierte?
Si esto es una exageración, Eichmann se encarga de confirmarla y dar su aval pues a renglón seguido de su respuesta sobre el transporte de niños solicita al tribunal permiso para mostrar un “esquema” construido por él de la empresa donde desempeñaba sus funciones. El filme permite observar en el diagrama la descomposición de una tarea única, en múltiples y conectadas o desconectadas funciones y niveles. No se trata de visualizar la ineficacia o no de la administración nazi, al contrario se trata de ver el funcionamiento de una estructura en forma de desarticulación. Ese “en forma de” impedía a un participante de la tarea conocer la extensión de la tarea. ¿Y el saber? Esta salvedad no era el caso de las fábricas de cadáveres nazis, sus miembros conocían el comienzo y el fin de su operación: unos transportaban, otros eliminaban a los culpables y otros convertían en cenizas los restos de una amenaza para su raza. Sin embargo, subrayamos una singular coincidencia formal: el campo de la producción científica en ciencias aplicadas opera con un modelo similar. Sería una ficción como la siguiente: Un joven científico inventa un sistema de cómputo que orienta la lectura de los no-videntes, meses después, encuentra su invento integrado en la cabeza electrónica de la bomba “inteligente” llamada Margarita. En forma de desarticulación un componente queda integrado en otro, sin que su inventor pueda calcular ese destino. ¿Y el saber? Los dramas vividos por muchos científicos son un síntoma trágico de esa situación cuando el saber los alcanza.
La reunión de Wannsee: Eichmann escriba
Para situar el “discurso” de Eichmann abordaremos un tema delicado: el testimonio de su participación en una reunión efectuada en 1942, en el Barrio de Wannsee con un lago del mismo nombre, conocida luego como “la conferencia de Wannsee”[23].
En la reunión participaron quince jerarcas con altos cargos en el régimen nazi: oficiales de las SS, funcionarios de la administración civil, en particular del aparato jurídico y miembros del Partido Nacionalsocialista. Allí, Eichmann redactó el protocolo de la reunión a petición de Heydrich, responsable del Servicio de Seguridad Nazi (SD) y Jefe de la Policía Secreta del Estado (Gestapo). Heydrich impulso la”solución final” al problema judío (se le han descubierto sus orígenes judíos[24]); fue ejecutado por la resistencia checoeslovaca, los nazis en respuesta borraron de la faz de la tierra al pueblo de Lídice[25]. El método se ha extendido al conjunto de los ejércitos modernos.
Robert Kempner encontró el ejemplar número dieciséis del total de treinta copias del protocoloco[26] , ex funcionario germano emigrado a los EEUU en la época de los treinta y fiscal en 1947 de enjuiciar en Nuremberg a los encargados de los diversos ministerios del gobierno nazi. Kempner ante el hallazgo le pregunta, a su superior, el general Telford Taylor: “¿Habrá sucedido esto en realidad?”. Él no tenía a su alcance una imagen verosímil de aquello y entonces, podía poner en tela de duda la posibilidad de que haya ocurrido. Era tal la desmesura que el imaginario no lograba orientar el objeto real que tenía ante sus ojos. Eichmann participó y presenció los debates “sin perífrasis” –comenta él- sobre la “solución final”:
A. Eichmann.- Me sentí satisfecho al analizar mi situación con respecto a las consecuencias de la conferencia de Wannsee. En esos momentos experimenté un poco la satisfacción de Poncio Pilatos, porque me sentí virgen de toda culpabilidad…
Juez Raveh.- Pero yo siempre creí que, para Poncio Pilatos, lavarse las manos era una actitud introspectiva
Eichmann.- Es precisamente lo que quería decir, señor juez…Era un instrumento en las manos de fuerzas superiores. Yo – y permítame que lo diga vulgarmente- debía lavarme las manos con total inocencia, por lo que concernía a mí yo íntimo. Por lo que a mí respecta, no se trata tanto de factores exteriores como de mi propia búsqueda interior
Juez Raveh- Entonces, cuando usted se lavó las manos en 1942, ¿era una forma de…reserva mental?
Eichmann – ¿En 1942?
Juez Raveh- Sí, Wannsee, la conferencia de Wannsee
[Cara de asombro del acusado mostrada por el filme. El acusado permanece silencioso y parece no comprender la pregunta[27]]
Seguimos las huellas del testimonio. El juez no sabe lo que dice al preguntar ¿era una forma de…reserva mental?, dejemos de lado el parentesco racial, racista, un eco lógico de la “reserva” con el campo de concentración, del cual la primera fue su antecedente. Eichmann introduce un determinativo a su mención de Poncio Pilatos: “me sentí virgen de toda culpabilidad “. Por no estar afectado queda en un estado de inocencia extrema que revela el substrato de ella: en su nombre y gracias a ella se pueden ejecutar sin obstáculos las tareas de un especialista. Su “intimidad” no fue intimidada por ninguna de las consecuencias de sus actividades. ¿Se trata sólo de una escisión del Yo?
Si sólo se tratará de un caso aislado no tendría mayor alcance, sin embargo, algo similar –salvando las distancias- ocurrió en sectores intelectuales contemporáneos de Eichmann: la “escisión” vivida por el filosofo Heidegger o el director de la sinfónica de Berlín, Wilhelm Furtwänglen o la directora de cine Leni Riefenstahl o el arquitecto Albert Speer. Nótese que esas “escisiones” guardan colindancia con la situación de empresas beneficiadas: la firma automotriz Wolkswagen, continuó la fabricación del “bochito” o “escarabajo”, su carro más famoso diseñado por Hitler; los laboratorios Bayer productores del gas Zyclon continuaron su actividad. Se puede objetar que habría una distancia entre las personas y las frías instituciones industriales. Rene Spitz llamó la atención sobre la institución del cunero, lugar donde quedan los infantes recién nacidos en el hospital, allí la ausencia de personas singulares provoca en los neonatos el marasmo neurológico y mueren[28]. Un niño sobrevive y vive a partir de que una persona singularizada, p.e., tal o cual enfermera se dirige a él.
La objeción mencionada no tiene valor en este caso: Eichmann no consideraba que transportaba “personas”; en las cámaras de gas se gaseaba a un virus productor de un contagio racial. El transporte y los campos son un cunero trastocado: las personas –los funcionarios nazis- tenían delante de sí la nuda vida, biología desprovista de la semejanza. El marasmo es una forma de la nuda vida pues el “bebe” al quedar sin los pañales y las chambritas de la humanidad es reducido a sólo un cuerpo biológico. La humanidad viene siempre desde el lugar de los otros. Eichmann indicó que el equipaje de los transportados no viajaba con ellos, se trataba del primer paso para retirarles las envolturas personales ¿Qué ocurre cuando la vida de la institución se instala en la vida cotidiana?
Primo Levi prisionero en Auschwitz rechazó la “interpretación” del campo como una “experiencia de envilecimiento y de impotencia infantil”, según la cual la vida del deportado sería asimilable a una “regresión infantil”. Esta interpretación fallida tomaba a las SS como unos padres intentando educar a sus hijos, Levi notaba que los padres no se comportan con su prole como lo hacían las SS, incluso en el caso de darles órdenes, de obligarlos a comer a una determinada hora y, a veces, a castigarlos[29].
Eichmann con su asombro y su “discurso” ilustra aquello que constituyó el tema de una investigación a cargo de un filólogo alemán, Victor Klemperer, quien observó un aspecto del lenguaje imperante en la época:
La segunda Guerra mundial nos mostró en múltiples ocasiones este proceso: una expresión todavía muy viva hace poco, aparentemente destinada a una existencia inextinguible, de pronto enmudece. Desaparece con la situación que la creó y en un futuro dará testimonio de ella como lo hace un fósil [ LTI. La lengua del Tercer Reich, Apuntes de un filólogo, editorial minúscula, Barcelona, 2001, p.12]
¿De qué fósil se trata? Quizás se trate de la fosilización del lenguaje, cuyo ejemplo, son los llamados lenguajes básicos de las computadoras. Preguntamos ¿a qué queda reducido el lenguaje cuando ya no transporta una deuda? Una deuda pues cuando los humanos hablan siempre dicen menos de lo que quieren o hablan más de la cuenta. A veces, una dificultad o falla del sistema simbólico impide organizar una imagen, un sentido. Tener una “reserva mental” no estaba en la construcción que dio lugar a Eichmann. Aquí conviene recordar un análisis de la posición de Eichmann ante el habla, efectuado por Hannah Arendt:
Tanto más obvio se hizo que su inhabilidad para hablar estaba estrechamente vinculada a su inhabilidad para ‘pensar’, es decir, a pensar desde el punto de vista del otro. Ninguna comunicación era posible con él, no porque mentía, sino porque estaba rodeado de dispositivos más confiables que le salvaguardaban frente a las palabras y a la presencia de otros, y por ende, frente a la realidad como tal.[30]
La salvaguarda frente a las palabras y la presencia de otros incluye un componente: las palabras y algunos otros no le dicen nada. Y en eso no estaba sólo. Tal era el lugar del habla, del lenguaje ante los objetos destinados a la eliminación. Otro ensayista, Günther Anders ubica las raíces de esta banalidad compartida en la desproporción y la naturaleza maquinal del mundo de…hoy[31]. La desproporción genera una insuficiencia en la imaginación ante hechos que vayan más allá de, por ejemplo, una víctima. Una víctima causa impacto, cuando se trata de 6.000.000 no hay imaginación posible, sólo es una cifra más aún, veamos lo que dice Eichmann cuando su defensor lo interroga:
Dr. Servatius.-…Aunque un tren no pueda recibir más que setecientas personas, había que amontonar a mil judíos. ¿No se trata de una complicación inútil, de la que usted era responsable?
Eichmann.- No…Pero, que yo recuerde, la cifra de setecientos era una cifra totalmente habitual en esa época, teniendo en cuenta la cantidad estándar de vagones, que desdichadamente aquí no es aclarada, porque, de ser así, sería fácil hacer el cálculo…En un transporte militar, cada soldado debía transportar su equipaje consigo. Pero, en el caso presente, los equipajes viajaban en vagones de mercancías de apoyo que eran enganchados a los trenes [El público reacciona ruidosamente]…de tal modo que los que debían partir no conservaban sus equipajes consigo…La capacidad de los vagones, pues, fue llevada, de acuerdo con un cálculo del Ministerio de Transportes del Reich, de setecientos a mil[32].
La relación práctica de Eichmann con el lenguaje y la palabra deja ver la naturaleza de ese lenguaje y su forma de operar: se trata de un cálculo de números con números y entre números, no se trata en ningún momento de información sobre personas y entre las mismas, ellas, las personas no cuentan. El fiscal sobreactuando su lugar introduce, de manera indebida, la frase “Cuántas personas eran deportadas”, Eichmann y su sistema no transportaban personas, sólo números. La presencia numérica elimina la imagen de las personas transportadas, en Auschwitz no había espejos[33]. Los deportados eran tatuados con un número en el campo; esos números componían series, luego, eran enviados a la cámara de gas los números tales y cuales, no hay imagen de personas, no hay personas, sólo una operación numérica. Este mecanismo “lingüístico” está documentado en las licitaciones de empresas ofreciendo a la SS hornos crematorios, ofertas de una capacidad mayor de ahorro de combustible, todo era cálculo matemático (Ver, Jean- Claude Pressac, Les crématoires d’Auschwitz, CNRS Editions, Paris, 1993). Un testigo relata estas operaciones:
Testigo Melkman.- El comandante informaba a la dirección judía del campo de Westerbork que al día siguiente debía ser despachada cierta cantidad de gente. Se necesitaban mil, dos mil, o tres mil…Se necesitaba un poco más que cada cuota, ya que siempre era posible que algunos de ellos murieran en el camino, y era siempre necesario que al llegar a Auschwitz hubiera la cantidad exacta. Entonces, si hacían falta mil, se enviaba veinte más[34].
Un número no es un símbolo, tampoco es una imagen, de ahí que en el psicoanálisis la estadística sólo está reducida al caso por caso, identificado con un nombre y un apellido. El filme, Un especialista, muestra a Michel Goldman, asistente del fiscal, a quien se le ve el número grabado en su brazo; él le explicaba a su hijo que se trataba de “un número telefónico de su trabajo”[35]. ¿Se puede localizar una definición tan intensa de lo ocurrido a la subjetividad en los campos?
El “asombro” de Eichmann ante una posible reserva mental se enlaza con el lenguaje que habitaba en él. Las dudas al respecto las aclara el testimonio de Franz Meyer, un hombre de 50 años, quien como representante de la comunidad judía de Viena tenía tratos con él. El fiscal interroga a Meyer por la conducta del acusado
Franz Meyer.-…Y como entonces pensaba que era una persona capaz de entender nuestras tribulaciones, como entonces parecía que podía comprender nuestra situación y nuestros problemas…En esa época era una persona tranquila, que se comportaba normalmente. Por supuesto, no había nada personal en nuestras relaciones. Simplemente eran frías, pero correctas[36].
Aquí subrayo un matiz el “Por supuesto” de la conclusión final pues de manera tajante anula la suposición y no permitía a los involucrados ver la posición en juego ¿Se le puede suponer algo a un especialista? ¿Cómo puede valorarse el frío de correcto? ¿Qué implica para las formas de la normalidad que no haya nada personal en las relaciones entre los humanos? Un contestador telefónico suprime la voz de una persona. ¿Cuál es el mecanismo para suprimir lo personal?
Meyer da una respuesta, Eichmann era y fue un hombre normal, si sucedió una transformación fue en las condiciones de su normalidad y eso es más delicado que considerarlo normal o no. Meyer pasa de testigo al lugar de testimonio. Testimonio de lo ocurrido a amplios sectores de la comunidad judía que no vislumbraban el horizonte que les esperaba, todavía le suponían cosas a burócratas como Eichmann ¿Acaso tenían elementos para hacer otra cosa? Las condiciones de su sociedad los involucraban a ellos, sin que ellos lograran orientarse por un saber sobre eso. El contexto compone tal o cual clase de normalidad, la inversa sólo revela el texto. La variación histórica de las formas de la normalidad y anormalidad son eso y sólo eso. El cambio de época o de lazo social da cuenta de un cambio, no da cuenta del valor y de los valores, en tal y cual época. Los transportados eran parte de una época de la cual ellos serían eliminados y no lo sabían. ¿No lo sabían? El saber, a diferencia del conocimiento, remite a su estatuto singular: un saber no sabido, definición mínima del inconsciente. Muchas de las víctimas conocían a los nazis y no lograban saber lo que les harían los nazis. Max Weber en 1919, para citar sólo un ejemplo, daba una muestra de ese saber premonitorio: Lo que nos espera no es la floración del verano, sino ante todo una noche polar, glaciar, sombría y ruda. Esa imagen premonitoria describe hasta en sus mínimos detalles el atardecer de un prisionero en los campos durante el invierno nazi. Hoy afirmamos su carácter premonitorio luego de lo que les ocurrió a esos prisioneros y transportados. Una de las obras de Kafka, La colonia penitenciaria, es una radiografía del porvenir: una colonia que vivía en un régimen penitenciario[37].
El testimonio de Meyer al declarar que Eichmann era “En esa época era una persona tranquila, que se comportaba normalmente “ nos conduce a una conclusión: Eichmann de manera normal como cualquier ser humano es la realización de esa condición llevada hasta sus últimas consecuencias. Sólo un animal humano puede hacer lo que él hizo, en el mundo animal, el tigre al matar por matar, sin gusto y sin objeto, ejerce un hecho instintivo cuyo objeto no es la muerte sino el ejercicio del instinto. Eichmann hizo y participó de algo peor al matar sin gusto, sin amor, sin odio, revela el nudo de su caso con un paradigma épocal: matar para hacer desaparecer a una “especie” sin amor y sin odio. No hay criterios válidos para aislar a Eichmann del género humano, él realiza esa condición, es un caso límite. Aislarlo de nuestra especie es no quedar advertidos de que con facilidad seremos las víctimas de sus emuladores contemporáneos. Retornemos al comienzo del juicio donde el Fiscal Hauser afirma:
Nació como hombre, pero vivió como una fiera en la jungla. Cometió actos abominables. Actos tales que quien los comete no merece ya ser llamado hombre. Pues existen actos que se hallan más allá de lo concebible, que se ubican del otro lado de la frontera que separa al hombre del animal.[38]
El fiscal deja flotando una pregunta que concierne al psicoanálisis: ¿Cómo se transforma un hombre en una fiera? Su formulación da por hecho la diferencia entre un hombre y un animal, y entonces, se produce la transformación de uno en el otro. Su posición deja fuera de juego el componente feroz de cada hombre, sólo estos convierten a un animal en salvaje, p.e., un perro entrenado para atacar a los humanos. Esa ferocidad a partir de Eichmann contiene un nuevo ingrediente: la trama objetiva de orden numérico y sus cálculos respectivos. Declarar que no merece ya ser llamado hombre, es una buena receta para alentar la bella indeferencia y dejarnos desprevenidos ante la reiteración de eso que habita y acecha nuestras vidas. El neoteno en su límite se devora a sí mismo, de ahí la terca insistencia de Freud en sostener el mito de la antropofagia, el género humano está en condiciones de hacer eso y mucho más. ¿Acaso no fue ante esa ausencia de límites que se implantó el nazismo? Si necesitamos de una confirmación de tales proezas a cargo de humanos, veamos las conclusiones que derivó el profesor Louis Bolk al descubrir la estructura de neoteno del humano. Lo hizo en el curso de una conferencia en 1926 ante la Sociedad de Anatomía de Freiburg, allí designaba al hombre “como un feto de primate llegado a la madurez sexual”, esa condición propicia para nuestra especie las siguientes conclusiones:
Cuanto más progrese la humanidad en el camino de la “humanización”, tanto más se acerca al punto fatal, rebasarlo significa aniquilación[39]
La estructura humana al tratar de su estado de fetalización orgánica, su neotenia, alcanza el despliegue de un componente salvaje que se sitúa más allá del animal: la barbarie civilizada. Sigue en pie la pregunta ¿cómo dar cuenta de esa transformación? Aquí para intentar una respuesta, conviene poner en claro que analizar es sólo analizar, para justificar, comprender, compartir, solapar existen otros instrumentos. Claro que analizamos hoy, luego de que han transcurrido las necesarias tres generaciones entre los hechos y la actualidad para permitir sostener una posición de análisis.
En los documentos que Eichmann elaboró de la reunión Wannsee, los historiadores y los estudiosos del tema en el campo del derecho, de la criminología, de la filosofía, de la sociología se encontraron con un hecho inaudito: el documento de la reunión no contiene una sola frase que dijera: “Los vamos a matar”. El protocolo nos muestra un fenómeno mayor: un crimen ordenado sin que se haya dado la orden y sin que haya una o varias personas responsables de esa orden y de su ejecución. Un crimen perfecto pues el ejecutor se disuelve en una entidad que carece cuerpo. Asistimos a la instalación y experimentación de un ejercicio del poder del orden fantasmal, inaprensible e intangible, salvo en sus consecuencias. Es una forma de funcionamiento que organiza la economía globalizada de nuestra vida cotidiana: la acción de los mercados, una institución evanescente; difícil de ser aprehendida por las manos humanas, sólo se viven sus efectos. El mercado cambiario y el mercado de capitales encerraron a los habitantes de Argentina en un corralito[40] durante la crisis que viven y de la cual sufren los efectos.
La transformación operada a partir de Eichmann y sus coterráneos afectó la muerte humana en los campos y en la modernidad. Afectada pues se puede morir a consecuencia de una estructura impersonal, junto con ello el duelo por la muerte ha dejado de recibir un trato personal, como lo fueron los ritos fúnebres, cada día más reducidos en el tiempo, por la prisa de conducir el cadáver a un horno crematorio. El Ingeniero Prüfer capturado por el ejército americano es liberado pues los “convence” de la utilidad “no criminal” de los hornos, construidos por él y su compañía; les señaló el “alto interés” que tendrían para “el porvenir”. Auschwitz cambió la posición de Occidente ante la muerte y el duelo; ese cambio produce más que una dificultad para la erótica desplegada en el curso de tal o cual duelo singular. Philippe Ariès subrayó la fecha de 1939-1948 como reveladora para los cambios producidos ante la muerte, la aparición de su rechazo y el intento de suprimirla (escribiríamos su eliminación). Pese a las fechas él no tomó nota de la coincidencia de esos años y la maquinaria nazi. Los Funeral Homes americanos distribuidos a escala planetaria tienen un origen preciso: la fábrica de cadáveres del campo de concentración y su horno crematorio, que en las funerarias reciben el nombre de incineración[41].
Hannah Arendt llamó la atención del caso de Adolf Eichmann en su estudio, La banalidad del mal[42]. El mal ya no era propiedad de los malos sino que la maldad se compartía y era un aspecto trivial de la normalidad compartida. Ella localizó un dato sospechado sólo por uno de los jueces: Eichmann tomaba apoyo en la filosofía de Kant y sus formulaciones del imperativo categórico. El imperativo tiene un carácter incondicional y categórico, “Debes por que Debes”, se tratar del deber impuesto por una ley y no por tal o cual persona. Y todo somos iguales ante la ley, por ello el régimen nazi eliminaba a los diferentes. La posición del jerarca nazi se articuló con los postulados del siglo de las luces. Si eso es así, y en efecto lo es ¿cómo afecta a la clínica, a la doctrina psicoanalítica, que el mal se convierta en un elemento común del imperativo categórico para eliminar al semejante? ¿A qué forma de constitución “subjetiva” dará lugar? ¿Tiene sentido alguno el mal en esas condiciones?
Situación del psicoanálisis ante el orden social
En fin, lo que se llama “práctica discursiva”…es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido una época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa.
Michel Foucault, La arqueología del saber.
El filósofo Theodor W. Adorno decía del psicoanálisis:” En el psicoanálisis todo es falso salvo la exageración”[43] ¿Qué es la exageración? El diccionario de Maria Moliner nos informa:
Exageración: hipérbole. Femenino; alguna vez se ha usado como masculino. Circunstancia de un relato, descripción o noticia que presenta las cosas como más graves, importantes o grandes de como en realidad son: ‘Hay algo de hipérbole en esa descripción’. Relato, expresión, etc., en que hay hipérbole. Figura retórica o de pensamiento consistente en el uso de una hipérbole.
La exageración es amplificar un elemento pequeño y hacerlo visible a un nivel mayor, p.e., exagerar un elemento micro para hacer ver su componente macro. Está hipérbole es una lupa que aumenta los contornos y revela propiedades no visibles a simple vista. El caso individual – micro- del psicoanálisis con su hipérbole permite ver, mostrar y revelar las singularidades constitutivas de la situación macro que lo contiene, sea macro económica, sea macro social, sea macro cultural, sea macro erótica, sea macro sexual. Con esa lente se constata que cada caso individual es real y por ese carácter pertenece a lo social en todos y cada uno de sus rasgos. Todo lo real es social, no hay un elemento social sin su real pegado a las suelas de sus zapatos. Así la lupa micro de cada caso de psicoanálisis muestra la estructura subjetiva de una época.
La exageración vive en las enseñanzas de Sigmund Freud, Anna Freud, Melanie Klein y Jacques Lacan. Sus casos son una lente de aumento que localiza el malestar de la cultura donde se despliegan. El caso clínico muestra la crisis sexual, erótica, deseante, cultural de su continente macro. Lo micro revela los trazos silenciosos del componente macro. Entre uno y otro se establece una articulación plástica, reversible, transformable entre ambos componentes. Su formulación en el lenguaje cotidiano es sencilla: no hay del uno sin el otro.
Esta articulación es mostrada por un acto, el suicidio del campesino coreano Lee Kyun Hae, en la ciudad de Cancún, México (10/09/2003). Esa muerte realizaba el destino de un sector social, los campesinos coreanos, ante la nueva comunidad internacional del comercio agrícola y la instalación de los cultivos transgénicos: su eliminación del mundo posmoderno. Ese caso individual ilustraba de forma trágica la desaparición de la antigua tradición campesina no sólo de Corea.
El componente individual es el sujeto del colectivo que vemos operar en los siete casos que integran el canon clínico de Sigmund Freud:
1.- Edipo recrea las condiciones de la paternidad vigentes en el Imperio Austro Húngaro, se trata de la caída del padre en ese lazo social; la referencia retórica a la tragedia de Sófocles no constituye su base ni mucho menos da cuenta de su estructura[44]. En ese imperio Freud inventó el psicoanálisis y el complejo de Edipo;
2.- Ida Bauer, conocida bajo el seudónimo de “Dora” permite observar el ascenso de las clases medias, la ruptura de sus lazos de tradición con la clase social de origen y los horizontes del socialismo en ciernes; Ida era hermana de Otto Bauer, un importante dirigente socialdemócrata de la II Internacional Socialista, con él realiza la escena del goce entre la succión de “su” pulgar y el frotamiento del lóbulo de la oreja de “su” hermano; el caso permite estudiar el saber de las mujeres sobe la crisis de la paternidad, un saber conservado por ellas en reserva; ella pescó al vuelo la crisis profunda que afectaba al padre y al sistema monárquico de la Austria que comenzaba a sacudirse de la permanencia del imperio Austro-Húngaro[45];
3.- El nacimiento de Herbert Graf (“Juanito”) le permite a Freud jugar con las fuerzas del origen para que un sujeto se sostenga ante la vida. El padre de “Juanito” intentaba quitarle su origen judío para “protegerlo” del racismo imperante en Viena, maniobra recusada por Freud con una claridad insospechada; la hermana de “Juanito” origen de su temor a la castración murió en los campos de concentración nazis. Freud sostenía que sin ese origen ese niño quedaría sin fuerzas para afrontar los avatares de la vida, incluido la persecución antisemita; será demasiado observar en la figura del caballo, motivo de la fobia de Herbert, una imagen muy en boga difundida por el antisemitismo europeo[46];
4.- Ernest Lehrs, la literatura analítica, nos habla de él bajo el seudónimo de “El hombre de las ratas”, el tormento de las ratas que invadían las trincheras de la sociedad industrial moderna. El abogado murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, lugar por donde circulaba una gran cantidad de esos animales alimentándose de los cadáveres fragmentados por las explosiones; nos permitimos la hipérbole de indicar que su fantasía de la introducción de una rata por el ano a un prisionero es un fresco surrealista de la voracidad capitalista en su búsqueda desenfrenada de aumentar sus dineros. No es sólo un invento del psicoanálisis descubrir la serie que va desde el dinero hasta su origen, la mierda[47];
5.- Daniel Paul Schreber anunciaba a través de su delirio la crisis de la diferencia de los sexos afectada por la medicina, y la ascensión del biopoder[48], en particular en el terreno de la reproducción sexuada y la construcción de hombres nuevos de espíritu schreberiano. Ese proyecto fue puesto en acto por el nazismo a partir de 1933; hoy, ese proyecto, ya sin cruces gamadas, sin notorias alambradas de púas, avanza en su concreción social y da a lugar a la eclosión del movimiento transgénero. Aquello que en Schreber era un delirio pospuesto en el tiempo para su concreción, en los transgéneros, gracias a los avances biológicos, es ya una realidad. Notemos una diferencia, Schreber buscó a alguien, el Dr. Flechsig, con quien hablar de los tormentos de sus experiencias, entre otras cuestiones pues cuestionaba las enseñanzas de la medicina; el cambio de sexo efectuado por los miembros del movimiento transgénero sólo mantuvo un encuentro con la ciencia biológica y sus agentes, un cirujano, y los esteroides anabólicos. El movimiento transgénero es heredero de aquellas cuestiones abiertas por el delirante Schreber ¿Tendremos condiciones para colocarnos a la altura de esas cuestiones?;
6.- La situación clínica de Serguei Constantinovich Pankejeff, el “hombre de los lobos”, muestra la crisis que vive una sociedad y sus miembros al destruirse un tipo de lazo social, cultural, económico e ideológico: la caída del Zar, apodado el “Padrecito” y los comienzos de la revolución rusa de 1917; sus envolturas culturales fueron perforadas por estos acontecimientos en forma sincrónica con una gonorrea que perforó su camisa fetal a los dieciocho años; esta perforación lo llevó al análisis con Freud[49];
7.- Margaret Csillag, una adolescente vienesa tratada por Freud, ingresó a la tradición del psicoanálisis bajo el nombre de “la joven homosexual; ella mostraba los efectos de que tanto su madre como su padre habían renegado, una por discriminación social y el otro por sobrevivencia económica, de sus orígenes judíos; a tal grado que ya se insinuada la barbarie nazi, ella sostenía no tener ningún problema al respecto pues “los judíos eran otros” ¿Cómo operaba esa renegación en el hecho de que ella sólo logró revelar una vida erótica ante la muerte de su mascota?[50];
En el caso de Jacques Lacan subrayemos dos de los casos abordados por su clínica:
1.- Las hermanas Lea y Cristina Papin sirvientas conocidas por la opinión pública francesa cuando en la ciudad Le Mans, Francia asesinaron en febrero de 1933 a sus patronas –madre e hija; el proceso judicial convocó la atención del joven Lacan cuando ya era motivo de intensos debates, donde participaban los surrealistas, los intelectuales del partido comunista. Las hermanas permitieron localizar la estructura social y cultural de los años treinta[51];
2.- Adolfo Hitler, el tema es tratado por Lacan con la lectura del libro del líder nazi, “Mi lucha”; allí localiza el lugar asignado por el nazismo a la madre en el complejo familiar y la crisis de la institución matrimonial, ambos elementos articulados a la caída del Imperio Austro-Húngaro[52];
Jacques Lacan abordó, de manera “marginal”, como maniobra de disimulación honesta, un tema: el discurso del capitalista (1972)[53]. La fecha de 1972 y la ciudad de Milán, Italia, donde pronuncia ese tema ¿son ajenas a los movimientos sociales y políticos que hacían temblar a la Italia de esos años? Conviene retener un dato, Lacan desde sus inicios dejo muy clara la falta de distinción entre lo “individual” y lo”social, debido a ello coloca el tema del campo de concentración como uno de los organizadores de su proposición para acceder al título de psicoanalista:
Esta exclusión posee una coordenada en el real, a la que se dejó en una profunda sombra. Se trata del advenimiento, correlativo a la universalización del sujeto procedente de la ciencia, del fenómeno fundamental cuya erupción puso en evidencia el campo de concentración. Quién no ve que el nazismo sólo tuvo aquí el valor de un reactivo precursor. El ascenso de un mundo organizado sobre todas las formas de segregación…Ningún remedio habrá que esperar, en tanto que estos problemas no hayan sido abiertos…[54]
Este breve recorrido nos muestra un hilo conductor con el caso Eichmann: las situaciones clínicas mencionadas se sitúan en los prolegómenos de la instalación del nazismo en el poder en Alemania, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese hilo permite constatar que la práctica del psicoanálisis junto con su doctrina articula los casos singulares con la sociedad donde esos casos ocurren. Adolf Eichmann pertenece a esa serie, más aún, sería la “solución” de varios de los problemas formulados para los protagonistas de esos antecedentes clínicos. Estos casos son indicios, huellas, trazos que articulan lo individual con el entorno del cual forman parte. Estudiar, seguir y leer los son parte de una conjetura conocida en la historia de la humanidad[55]. La practica indiciaría del psicoanálisis incluye elementos de la cartografía: la presentación en escalas micro –un mapa, un caso- de la geografía macro. El psicoanálisis es una cartografía caso por caso de las formas de la subjetividad[56].
Enseñanzas del caso
Adolf Eichmann un jerarca del sistema nacionalsocialista permite estudiar la estructura micro de la nueva “subjetividad” que dibujó el horizonte de la actual posmodernidad. Esa actualidad es refractaria al estudio de los orígenes, rechaza activamente la historia, pues considera que ella llegó a su fin, pese a ello tiene un origen situado en un tiempo histórico, la inauguración del primer campo de concentración nazi en el año de 1933, en la localidad de Dachau, Munich, Alemania. De todas formas juguemos el juego de la posmodernidad, nada de historias, sólo el texto de su testimonio ¿Para qué más? El afirmó y sostuvo que la culpa no estaba a su cargo, estaba a cargo del otro.
Sigmund Freud estableció una brújula para contener los delirios “teóricos” del psicoanalista: cada caso sólo puede ser recibido siendo un nuevo caso y no se le puede aplicar un “conocimiento” o un “saber extraído de otro”. El analista, en su práctica, aceptará que ese nuevo caso le cuestione el conjunto del saber teórico previamente adquirido. En este punto el caso de Eichmann incluye un suplemento específico para nuestra práctica: la experiencia de la actual concentración sin campo, quizás haga vacilar no sólo nuestro saber previo. Tal es el caso de la situación de culpa ante las novedades de este caso.
La culpa desde la religión monoteísta al psicoanálisis
Freud en La interpretación de los sueños (1899) recoge una observación destinada a ubicar la posición del soñante con los deseos inconscientes presentes en sus sueños:
En resumen, entendemos en este sentido, difícilmente impugnable, las palabras de Cristo: «Del corazón vienen malos pensamientos» [Mateo, 15:19]; y entonces no podemos sustraernos de la convicción de que todos los pecados cometidos en sueños conllevan al menos un oscuro mínimo de culpa.
Las tres religiones monoteístas -el Cristianismo, el Judaísmo y el Mahometanismo- hicieron de la culpa el fundamento de la relación humana con Dios. El hombre y la mujer eran culpables desde su concepción hasta la muerte; ese peso se instala en la espalda de cada creyente, se hacen cargo de él y con eso a cuestas lograban enfrentar la experiencia de la vida que les toca vivir. Dios respondía tomando a su cargo los interrogantes vitales (nacimiento, sexo, muerte), los creyentes suponen, con grados relativos de certidumbre, que él sabe sobre eso ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los componentes de ese saber? Esas preguntas no pertenecen al creyente.
La organización de la culpa es pesada y al mismo tiempo ofrece a los creyentes un lugar en el mundo, en la vida, en la sexualidad, la procreación, en la moralidad, en la ética, en cierta jurisprudencia, hasta en la economía.
El psicoanálisis descubrió que no se trataba sólo de la culpa ante Dios sino de una culpa más delicada: la culpa por tener deseos reprimidos ante Dios, unos deseos que conciernen al soñante más allá de su voluntad. Esa culpa contiene un plus: la deuda por haber nacido llevando el apellido de un padre y traído al mundo en el cuerpo de una madre. Hay una articulación estrecha entre culpa y deuda. Freud recordando a Shakespeare escribía Tú le debes una muerte a la Naturaleza. La culpa surgida del deseo le permite a cada sujeto, sea cual sea su forma de vivir la vida, singularizarse, organizarse y vivir. La paradoja es que se puede vivir con la culpa de llevar adelante un deseo, de ahí que, en más de una ocasión, la culpa surge cuando el sujeto llevado por su deseo lo realiza y actúa de acuerdo con él, da un paso gracias a él. En ese punto ocurre que salde su deuda y siga viviendo con culpa o sin ella, pero ya dio un paso vital impulsado por la causa del deseo.
Estos hallazgos clínicos dejaban al descubierto los elementos mínimos que sostenían la función de la culpa inconsciente: un sistema simbólico y sus correspondientes sustituciones – Dios, Rey, Presidente, Padre-; el sistema de la historia, la tradición, y la memoria; una imagen que envuelve y oculta la estructura de neoteno del cuerpo humano. Esos elementos se articulan entre sí y todo lo contrario, más el síntoma de cada vida.
¿Qué ocurre cuando uno de esos elementos está en riesgo de ser eliminado? En el psicoanálisis no hemos sacado el conjunto de consecuencias derivadas de la muerte de Dios y de una declinación paterna con tendencia a desaparecer, como lo revela entre otras cuestiones, la creciente separación del sexo de la reproducción, el despliegue de las prácticas de inseminación artificial y el horizonte sin padre inaugurado por la clonación[57]. Esos cambios cimbran la organización de la autoridad…paterna. Hannah Arendt escribió “El hecho de que la autoridad ha desaparecido del mundo moderno nos incita y funda nuestro esfuerzo por subrayar esta cuestión[58]”. La autoridad perdida no es una “autoridad en general”, sino una forma de autoridad bien específica que estuvo en curso a través de todo el mundo occidental: el Cristianismo y las culturas monoteístas instalaron un sistema piramidal en cuyo vértice superior se asentaba la autoridad.
Esa autoridad perdida no era un paraíso, y si lo fue, por ser el paraíso ya está pérdida; su ejercicio no descansaba en el puro ejercicio del poder, tampoco sobre una medida común entre quien manda y quien obedece ni sobre la fuerza de uno sobre otro. Ella descansaba en el establecimiento de una jerarquía compartida cuya justeza no es puesta en duda y los partícipes aceptan la legitimidad de esos lugares establecidos. La autoridad se distingue del ejercicio puro de la fuerza y de la persuasión por medio de argumentos. La vieja autoridad paterna orientaba a los humanos por ser parte de una jerarquía compartida, luego ejercía o no la fuerza, ese ejercicio era secundario a su jerarquía aceptada; una autoridad paterna no se ejerce convenciendo a las hijas e hijos con argumentos de la escuela para padres. Con esta “desaparición” algunos elementos organizadores del sistema de la deuda y de la culpa como habían sido estudiados, han cambiado o están en transe de extinguirse.
En el psicoanálisis simplemente subrayamos un dato: el parricidio fundador en Occidente de la sociedad, la ética y la moral, según Freud, ha perdido su carácter de Crimen en el Derecho Penal a partir de 1970. En México la figura fue reemplazada por los “crímenes por motivos de parentesco”, mismos cuya condena acepta atenuantes, justificaciones y circunstancias, lo cual viene a decirnos: matar al padre o la madre es un crimen ordinario, semejante a cualquier otro[59].
Este universo de la culpa, de la deuda, del sistema simbólico hasta la formas de la muerte y el duelo fueron tocadas, trastocadas y modificadas por la experiencia que transmite el caso Eichmann. Y entonces ¿cómo se sostiene el deseo ante un lazo social donde gobierna la autoridad impersonal de la justicia y las formas institucionales se propagan como modos de relación con el semejante? Hoy, cuando nuestros cuerpos están en una extrema tensión debido a que cada humano tiene frente a sí el horizonte de recibir el tratamiento dado a los judíos: la condición de homo sacer, tiende a generalizarse. Estos son los desafíos que la causa de un deseo y el deseo mismo afrontan para subsistir en el intento.