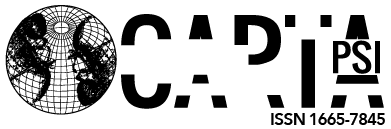De Sade a Freud: el mal como un deber kantiano
Daniel Gerber
En el comienzo de su texto Kant con Sade, Lacan afirma que la obra de Sade no se adelanta a Freud por el hecho de elaborar un catálogo de perversiones sino porque el tocador sadiano puede equipararse a aquéllos lugares que dieron nombre a las escuelas de filosofía antigua: Academia, Liceo, Stoa. ¿Cómo se justifica esta insólita equiparación? En todos estos lugares se piensa una nueva praxis y la teoría inherente a ella y el tocador sadiano es el espacio donde se produce una rectificación de la ética que prepara el terreno para el discurso de la ciencia, discurso que a lo largo de los siglos XIX y XX irá tomando la función de organizar la sociedad a partir de plantear la posibilidad de un Otro –la ciencia misma- que regule perfectamente el goce por medio del total sometimiento del deseo y, por lo tanto, de la exclusión del sujeto deseante.
¿Cuál es, en el caso de la elaboración de Freud, el papel de la rectificación ética sadiana?: “Si Freud pudo enunciar su principio del placer sin tener siquiera que señalar lo que lo distingue de su función en la ética tradicional, sin correr ya el riesgo de que fuese entendido, haciendo eco al prejuicio introvertido de dos milenios, para recordar la atracción que preordena a la criatura para su bien con la psicología que se inscribe en diversos mitos de benevolencia, no podemos por menos de rendir por ello homenaje a la subida insinuante a través del siglo XIX al tema de la “felicidad en el mal”[1]. Lo que puede hallarse en Freud es la constatación de que en los sujetos opera una ética de raigambre kantiana no sostenida por el principio de placer.
Efectivamente, el principio de placer, en la primera elaboración freudiana, es el regulador del aparato psíquico y se define como una tendencia a la homeostasis, el equilibrio, la estabilidad; en una palabra, el bienestar del sujeto. Sin embargo, en 1920 aparece en la obra de Freud el “más allá” del principio de placer que tomará el nombre de pulsión de muerte. La idea freudiana de lo que mueve a los sujetos en sus vidas se transforma radicalmente y ya no es el bienestar la meta que se busca en la existencia. Esto puede leerse en Freud: “Eso mismo que el psicoanálisis revela en los fenómenos de transferencia de los neuróticos puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. En estas hace la impresión de un destino que las persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivenciar; y desde el comienzo el psicoanálisis juzgó que ese destino fatal era autoinducido”[2].
¿Qué quiere decir esto? Esencialmente, que puede haber satisfacción en el mal. Como lo afirma Lacan: durante el siglo XIX se fue gestando una subida insinuante de la idea de que hay “felicidad en el mal” que prepara las tesis de Freud. En Kant y en Sade se produce un giro con respecto a la ética tradicional, la ética aristotélica. En particular, una ruptura con la ética finalista que propugna el dominio de las pasiones como condición para la obtención del bienestar, ética ésta de un corte finalista porque sostiene que el fin último es la felicidad, de modo que placer y felicidad equivalen al soberano bien. Para llegar a Freud será necesario un replanteamiento de esta concepción que va a producirse con lo que se puede llamar la ruptura kantiana y lo que se elabora en la obra de Sade.
El fin del siglo XVIII marca así un viraje, la formulación de nuevas ideas que caminan por las profundidades hacia el final del siglo XIX. Este viraje es el apartamiento con relación a la tesis de la bondad natural del hombre que propugnaron los enciclopedistas. Así, el acento de la literatura cambia: desde el romanticismo hasta Baudelaire –que va a escribir justamente Las flores del mal– ya no se habla de lo bueno. Y aún cuando Fausto y Mefistófeles ya pertenecen a este giro, es en el siglo XIX cuando se asiste a una “diabolización” de la literatura en la que ya no existe ninguna posibilidad de armonía entre la criatura humana y el universo: el mal deja de considerarse un error, ahora es una necesidad.
Hay que recordar que anteriormente, con base en postulados que se remontan a Platón, no se concebía una sustancialidad del mal. Para el filósofo griego nadie es malo voluntariamente: el mal no es sino un error sobre el bien, la consecuencia de cometer errores por no saber, concepción los progresistas de todos los tiempos han sostenido,. Pero al presentarse en el siglo XIX este crecimiento de la “felicidad en el mal”, éste último adquiere sustancia: la vida humana puede tener existencia – y no hay contradicción en esto- en el mal. Puede recordarse al respecto a un escritor francés del fin del siglo XVIII, Jules Barbey D’Aurevilly, que escribe Las diabólicas, un conjunto de seis relatos uno de los cuales se titula La felicidad en el crimen, porque la frase de Lacan que se comenta hace eco a ese título.
El psicoanálisis es heredero de ese movimiento que pone énfasis en la inexistencia de armonía en la vida humana, de ese cambio radical con la concepción del siglo XVIII según la cual el hombre sólo puede ser en el bienestar, en armonía con el bien como sí existiese esa “atracción que preordena a la criatura” tal como lo pensaba Platón. El nuevo estatuto del mal llevará finalmente a Freud a hablar de un malestar en la cultura como constitutivo de ésta.
Es posible la felicidad en el mal, por esto puede leerse en Lacan: “Que se esté bien en el mal, o, si se prefiere, que el eterno femenino no atraiga hacia arriba, podría decirse que este viraje se tomó sobre una observación filológica: concretamente que lo que se había admitido hasta entonces, que se está bien en el bien, reposa sobre una homonimia que la lengua alemana no admite: Man fühlt sich wohl im Guten. Es la manera en que Kant nos introduce a su Razón Práctica”.[3]
Se pone así en cuestión lo que las éticas tradicionales sostienen: que se esté bien en el bien. La existencia de dos términos en alemán que aluden al bien –Wohl y Gutte– está en la base del replanteamiento porque hay una diferencia entre el bien como Wohl –cuya acepción es la de sentirse bien, la de bienestar- del bien como Gutte, entendido como un valor, como cuando se dice “hacer el bien”.
El Wohl es la ley del bienestar. Dependería, en términos freudianos, del principio del placer. Para Kant la ley moral no puede basarse en él: la auténtica moralidad debe depender de un juicio que rebase el plano del bienestar propio o del otro, de tal modo que el bienestar (Wohl) no puede ser un signo del Bien (Gutte). La ley de la razón práctica debe imponerse a la conciencia en todos los casos, independientemente de las fluctuaciones de lo sentido, del pathos. Se trata de actuar no solamente según la ley lo impone: la acción no puede tener otro móvil que la ley en su enunciación.
Así, la ley se impone según dos principios:
El rechazo de todo patológico, es decir, de todo lo que se relaciona con los afectos, el amor, el odio, la ternura, la piedad. Lo sentimental no puede ser el criterio para el comportamiento: “La apatía es la condición indespensable de la virtud”, afirmará Kant.
La ley se impone incondicionalmente, por la enunciación de su mandato, no por el enunciado de su contenido. No requiere de explicaciones que la hagan aceptable.
La apatía propia del comportamiento moral no debe entenderse como una condición para la felicidad sino como lo incondicional mismo de la ley en tanto pura, despojada de todo interés por uno mismo y por el semejante, llevó a Freud a advertir la relación entre el imperativo categórico –el nombre que toma este mandato incondicional- y lo que él denominó super-yo. Este concepto designa a la instancia psíquica caracterizada no sólo como el “censor” interno sino como una exigencia insensata y feroz que se impone al sujeto sin admitir ningún tipo de pretextos para no ser cumplida: “el superyó, la conciencia moral eficaz dentro de él, puede volverse duro, cruel, despiadado hacia el yo a quien tutela. De ese modo, el imperativo categórico de Kant es la herencia directa del complejo de Edipo”[4].
El super-yo tiene la forma de una exigencia de satisfacción absoluta, total, exigencia imposible por lo tanto de cumplir. De ahí que culpabilice sin contemplaciones y sin que el sujeto pueda saber de qué es culpable. El mandato del super-yo no admite ningún tipo de pretextos para eludir su cumplimiento. Por ésto es la perfecta encarnación del imperativo categórico kantiano: Du kannst, denn du sollst! (¡Puedes porque debes!). Como se advierte, este mandato puro de toda presencia de lo patológico exige lo imposible, de ahí su carácter obsceno y feroz.
Es en este sentido que Lacan va a afirmar que la verdad de la pureza kantiana está en Sade. ¿Donde está el nexo entre ambos? En su seminario de 1959-60 titulado La ética del psicoanálisis Lacan va a señalar que, a pesar de su desprendimiento de lo patológico, Kant no puede dejar de admitir un correlativo sentimental de la ley moral que es congruente con sus características: el dolor. Cita para esto a la Crítica de la razón práctica: “En consecuencia, podemos ver a a priori que la ley moral como principio de determinación de la voluntad, por la razón de que va en detrimento de todas nuestras inclinaciones, debe producir un sentimiento que puede ser llamado el dolor. Y es éste el primero, y tal vez el único caso, donde nos es permitido determinar por conceptos a priori, la relación de un conocimiento que viene así de la razón pura práctica con un sentimiento de placer o de dolor”.
Será aquí donde puede encontrarse la convergencia con el pensamiento de Sade. Particularmente en La filosofía en el tocador, escrito que es más o menos contemporáneo de la Crítica de la razón práctica, encuentra Lacan los argumentos que validarían su tesis: “La filosofía en el tocador viene ocho años después de la Crítica de la razón práctica. Si, después de haber visto que concuerda con ella, demostramos que la completa, diremos que da la verdad de la Crítica”[5]. Lo que Sade viene a mostrar es que el mal radica justamente en la pureza de la ley misma; denuncia entonces la verdad del pensamiento moral de Kant: la crueldad esencial del Otro a quien es referida la ley, más allá de su apariencia neutral.
En efecto, la ley moral, en tanto exige el rebasamiento del placer y la comodidad del sujeto, no puede concebirse sin una violencia ejercida sobre él, para mayor goce del Otro y, finalmente, del sujeto. Esta ley no es la del principio del placer: en La filosofía en el tocador Sade propone como regla de la sociedad absolutamente republicana que la abolición de la propiedad del hombre sobre el hombre vaya hasta la de cada uno sobre uno mismo y que el derecho al goce sea reconocido sin límites.
Para comprender este postulado es preciso detenerse en la reflexión sobre el término libertino, que tiene un lugar fundamental en el sistema de Sade. De una manera general, se llama así al final del siglo XVIII a quien aparentemente procura no sujetarse al discurso dominante, a las creencias de la religión y a las reglas de las costumbres que se derivan de ella. Sade, si bien se califica a sí mismo como libertino, no cabe enteramente en esta definición: es más que un libertino en la medida en que sus escritos revelan la cara reprimida del libertinaje. Lo que la obra de Sade expone es la denuncia de la falsa libertad moral que exaltan los libertinos pues desconocen su sujeción a una instancia que los gobierna y propone una moral nueva, de estricta obediencia.
El aspecto novedoso de Sade consiste en esto: allí donde los libertinos se contentan con promover la no obediencia a la ley moral establecida afirmando que “se puede tener placer, no está prohibido”, Sade franquea el límite del placer y propaga una ley moral más severa todavía que aquélla que coarta los placeres. Su orden es: “se debe gozar, es una obligación”. Obligación impuesta en nombre de la Naturaleza, que quiere gozar y prohíbe que cualquier cosa pueda poner algún obstáculo a su goce destructor.
Para Sade nuestro deber, de esencia kantiana, es aniquilarnos para dejarle el camino libre a la Naturaleza. Así la ley podrá cumplirse. Es Dolmancé quien lo expresa claramente:
“Siendo la destrucción una de las primeras leyes de la naturaleza, nada de lo que destruye podría ser un crimen. ¿Cómo podría ultrajarla una acción que sirve tan bien a la naturaleza? Esa destrucción, de la que el hombre se vanagloria, no es por otra parte sino una quimera: el asesinato no es una destrucción, quien lo comete no hace más que variar las formas; da a la naturaleza los elementos de que ésta, con su hábil mano, se sirve para recompensar al punto a otros seres; y como las creaciones no pueden ser más que goce para quien se entrega a ellas, el asesino le prepara, por tanto, uno a la naturaleza; le proporciona materiales que ella emplea inmediatamente, y la acción que los tontos locamente censura no es más que un mérito a los ojos de este agente universal”[6] .
La Naturaleza, en Sade, reclama el crimen; tiene necesidad de cuerpos muertos para producir nuevos cuerpos. La ley establece entonces: es necesario destruir para poder crear. La justificación del crimen no se basa en la obtención del placer que éste podría procurar: el verdugo sadiano sacrifica su subjetividad al Otro sanguinario y exigente, se reduce a no ser sino una voz que enuncia la orden natural del goce y un instrumento apático que la ejecuta como funcionario celoso.
Todos los comentadores modernos de Sade como M. Heine, G. Bataille, P. Klossowski, M. Blanchot, R. Barthes, han señalado el lugar determinante que ocupa el concepto de apatía en la obra de Sade. Así, Blanchot señala: “Todos esos grandes libertinos, que no viven sino para el placer, no son grandes sino porque han aniquilado en ellos toda capacidad de placer. Por ello llegan a espantosas anomalías, pues la mediocridad de las voluptuosidades les bastaría. Pero se han vuelto insensibles: pretenden gozar de su insensibilidad, de esa insensibilidad negada y se vuelven feroces. La crueldad no es sino la negación de sí mismo, llevada tan lejos que se transforma en una explosión destructora; la insensibilidad se vuelve estremecimiento de todo el ser, dice Sade: ‘el alma pasa a una especie de apatía, que pronto se metamorfosea en placeres mil veces más divinos que aquellos que les procurarían sus debilidades’”[7].
En Sade el verdugo no realiza su actividad para obtener placer sino porque debe cumplir con un mandato del cual es el brazo ejecutor. Para esto se mantiene rigurosamente apático. Frente a su apatía es la víctima quien duda y plantea preguntas sobre lo que se quiere de ella, y como ignora la ley habrá que educarla: los textos de Sade tienen siempre un sesgo inequívocamente pedagógico. En ellos la víctima se divide entre cuerpo y palabra y sufre todo el peso de la angustia. La víctima del sádico no es el masoquista que busca gozar sino más bien aquél que se considera como el sujeto moral y es confrontado por la acción del verdugo con el horror del goce.
El escenario sadiano pone así en cuestión la ley moral en su sentido tradicional, es decir, la demarcación entre el bien y el mal que ella realiza. La pone en cuestión porque la meta del personaje del marqués no es tanto “hacer el mal”, causar sufrimiento al otro, sino someterlo a un imperativo absoluto que no toma en cuenta ni el bienestar ni el pudor. Un claro ejemplo se puede encontrar en La filosofía en el tocador cuando el caballero penetra a Eugenia con su miembro monstruoso. En este momento se desarrolla este diálogo:
“EL CABALLERO, sosteniendo con toda la mano su polla tiesa: ¡Sí, joder! ¡Es necesario que penetre!…Hermana mía, Dolmancé, sostenedle cada uno una pierna… ¡Ah, santo dios!¡Qué empresa!…¡Sí, sí, aunque tenga que ser atravesada, desagarrada, es preciso, rediós, que pase por ello!
EUGENIA: ¡Suavemente, suavemente, no puedo aguantar!… (Ella grita; las lágrimas corren por sus mejillas…) ¡Socorro! ¡Querida amiga!… (Se debate) ¡No, no quiero que entre! ¡Si seguís, gritaré que me están asesinando!…
EL CABALLERO: Grita cuanto quieras, pequeña tunante, te digo que tiene que entrar, aunque tengas que reventar mil veces”
Se puede afirmar que lo esencial de Sade está aquí, en este “es necesario” o “tiene que”, porque se trata del “es necesario”, el “tiene que” del imperativo que no depende de la búsqueda de placer de ningún sujeto en partircular. Es el imperativo que es preciso cumplir sin consideración por el sufrimiento del otro, ni tampoco para obtener algún placer de él.
Es claro entonces que el primero de los principios kantianos está presente en Sade: el rechazo por todo lo patológico, la renuncia a los sentimientos y la sumisión al imperativo de gozar. Lo mismo puede decirse respecto del segundo, el carácter incondicional del mandato, pues es la Naturaleza aquí, el Otro universal, quien exige el goce y el sujeto no es sino un mero instrumento apático que debe ejecutar esa orden.
Sade revela así la verdad oculta de Kant: el lado oscuro, cruel del Otro de la ley que ordena el sacrificio de todos los sentimientos en nombre de la pureza del imperativo categórico. De este modo, Kant, leído desde Sade, abre el camino que llevará hasta Freud ¿En qué sentido? En la medida en que la gran tesis del creador del psicoanálisis sostiene que la característica fundamental del sujeto en tanto sujeto del inconsciente es su división: el sujeto está dividido pues más allá de la búsqueda del placer, del bienestar, la homestasis, está determinado por un imperativo que le ordena el goce sin consideración alguna por su bien en términos convencionales o incluso por su supervivencia.
Este mandato llega incluso hasta el extremo de que cuando el sujeto renuncia a la satisfacción pulsional mortífera en nombre de la sensatez o el amor al prójimo, la pulsión se vuelve contra él causándole una culpa agobiante. Para el sujeto freudiano no es posible, pese a sus sacrificios, renunciar al goce, es decir, al mal: cuando lo hace, el super-yo acumula ese goce que él rechaza y, sea bajo la forma del imperativo categórico kantiano o del acusador kafkiano, lo considera siempre culpable. Portador de este “sentimiento inconsciente de culpa”, el sujeto experimentará la necesidad de expiación para obtener con ella el goce de ese mal radical que es el castigo.
Este último es la manifestación de eso que se denomina el destino, concebido por Freud como una de las manifestaciones más características del super-yo. Una y otra vez el destino renovará el golpe hasta la consumación final de su obra. No hay pues otro mal que ese goce siempre culpable que horroriza y atrae a la vez, goce del que nadie podrá sustraerse enteramente, que empuja al sacrificio de sí mismo o del objeto. Es así como el imperativo categórico que Kant imaginó tan puro como el cielo estrellado aparece en Freud como la forma más radical de la satisfacción, la de la pulsión de muerte, el goce extremo de ser que se confunde con ya no ser.
En conclusión: el mal es inevitable desde el momento en que hay logos, razón, discurso, orden simbólico que genera su más allá. Ahora bien, ante esta perspectiva, ¿existe algo que pueda instaurar un límite al avance arrollador del goce de la pulsión de muerte? La pregunta no tiene una respuesta precisa, más bien convoca al debate. Desde el psicoanálisis se puede señalar lo que Lacan llamó la ética del bien decir, que no consiste ni en decir bien ni en decir dónde está el bien sino, paradójicamente, en mal-decir, esto es, intentar decir lo indecible del mal. Esto significa que, lejos de las posturas morales que pretenden rechazar el mal, con lo que sólo provocan su retorno aún más violento, una ética del bien-decir pretende que se le de su lugar en la palabra como el camino para hacer de él la causa de la sublimación creadora.
No hay formas preestablecidas para llevar esto a cabo. Pero un aporte para pensar en esto puede hallarse en estas palabras del gran filósofo que quedan para la reflexión final:
“Si fuésemos un buen campo de labor, no dejaríamos perecer nada sin utilizarlo y
veríamos en todo, en los acontecimientos y en los hombres, estiércol útil, lluvia y sol”
F. Nietzsche: Humano, demasiado humano.
[1] J.Lacan: Kant avec Sade. En Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 765 [Escritos 2, México, Siglo XXI, 1994, p. 744].
[2] Sigmund Freud: Más allá del principio de placer. En Obras Completas, Tomo XVIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 21. Las cursivas son mías.
[3] Jaques Lacan: op. cit, p. 765 [op. cit., p. 744]
[4] Sigmund Freud: El problema económico del masoquismo En Obras Completas, Tomo XIX. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 173.
[5] J.Lacan: Kant avec Sade. Op. cit., p. 765 [Kant con Sade, op. cit., p. 744].
[6] D. A. F. Sade: La filosofía en el tocador. Barcelona, Akal, p. 86.
[7] Maurice Blanchot: Lautremont y Sade. México, F.C.E., p. 58.